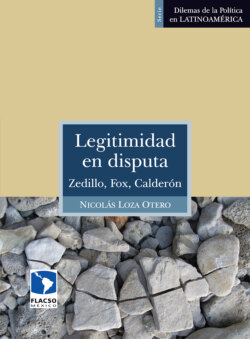Читать книгу Legitimidad en disputa - Nicolás Loza Otero - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El respaldo apático y la legitimidad fragmentada
ОглавлениеSi la legitimidad no se distingue ni define por ser un asunto de creencias y un macroestado social que sólo existe en los individuos, ¿qué es entonces? En el segundo capítulo de este trabajo intento dar una respuesta in extenso, empezando por reconocer la polisemia y disímbolos tratamientos del término, por lo que opté por estipularlo. A mi juicio, para definir su contenido estricto desde la tradición weberiana, deben contestarse tres preguntas: ¿qué relación instituye?, ¿cuáles son las motivaciones de los actores que la sustentan? y ¿cómo se configura? Sólo entonces podrá responderse qué distingue a la legitimidad de la aprobación, la confianza, la popularidad, la simpatía, la satisfacción y otras dimensiones del respaldo actitudinal.
La propiedad que la legitimidad política concede es el derecho de mando del gobernante y el deber de obediencia del gobernado, con independencia del contenido y resultado del mandato, es decir, instituye la relación de dominación a través de la autoridad. En la tradición weberiana, la motivación del actor que la sustente no debería ser, al menos no exclusiva y quizá tampoco principalmente, el autointerés, aunque pueda incluirlo. Y la forma de constitución de la creencia, su naturaleza, no debe ser, o no exclusivamente, racional sin expresión emocional, aunque lo sea en parte o en un momento lo sea del todo. En suma y en una definición estricta, legitimar la dominación es creer, no sólo por obra del autointerés ni de forma exclusivamente racional, en el derecho de mando del dominante y el deber de obediencia del dominado.
En la exploración del apoyo a los gobernantes, el pensamiento y la investigación política han distinguido el tipo de creencias y motivaciones. La procuración de la utilidad de los súbditos en Aristóteles, el elogio al miedo de Maquiavelo, la voracidad y su restricción autointeresada en Hobbes, la conversión racional de la fuerza en derecho de Rousseau, incluso la elaboración de representaciones colectivas conscientes y reflexivas que Durkheim atribuía al Estado eran todas combinaciones del autointerés y la razón que no sólo fundaban el poder, sino la autoridad legítima. Por su parte, el amor al Príncipe en Maquiavelo, la creencia en el derecho divino y el linaje, la emoción colectiva de Durkheim y la legitimidad weberiana son formas en que afectos y tradiciones generan respaldo actitudinal.
La teoría social del siglo xx realizó esta misma distinción. En su clásico de 1963, Almond y Verba plantearon que la aprobación utilitaria asociada a la indiferencia normativa y afectiva hacia un régimen conducirían a la apatía, en tanto que acompañada de la reprobación afectiva y normativa, al distanciamiento; Lipset advirtió de la fragilidad del respaldo que se apoya en la aprobación pragmática de los gobernados. Easton vinculó el apoyo específico al juicio instrumental y el difuso a lazos de lealtad y afecto y, en general, con excepción quizá de la teoría de la elección racional, la legitimidad se ha caracterizado porque el autointerés no es su motivación principal, como tampoco los juicios racionales disociados de la afectividad, la forma dominante de la creencia.
Sin embargo, diversos análisis del respaldo actitudinal han referido al nivel conceptual, operacional o empírico, la evaluación instrumental de la autoridad como subcasos de las creencias en su legitimidad, convirtiendo este último término prácticamente en sinónimo de cualquier forma de apoyo político. Morlino, por ejemplo, la entendió como el conjunto de actitudes positivas hacia una figura; Habermas, como los motivos que proporcionan lealtad de masas; Sakamoto, como cualquier forma de apoyo, aceptación o tolerancia y, en el terreno operacional y empírico, Weil utilizó la satisfacción con el funcionamiento de la democracia como su indicador. Por estas razones, acuñé una segunda definición, que denomino sentido amplio de la legitimidad: una figura política será más legítima cuanto más aprobación, satisfacción o cualquier otra actitud positiva tenga en su favor, siendo indiferente, entonces, al origen motivacional y forma de la creencia.
También limité el uso de la cobertura semántica amplia a la popularidad presidencial, la satisfacción con el funcionamiento del sistema y las intenciones de voto, por lo que a veces empleo indistintamente legitimidad en sentido amplio, dimensión popularidad de la legitimidad o dimensión amplia o utilitaria del respaldo para referirme a la legitimidad en sentido amplio. No obstante, y aunque parezca paradójico, insisto en lo inadecuado de emplear el término legitimidad como sinónimo de apoyo o aprobación, aunque lo extendido del uso me haya llevado a repetirlo, distinguiendo —como resguardo— entre sus sentidos estricto y amplio.
En el estudio del apoyo político actitudinal podrían distinguirse al menos tres formas de aproximación: quienes optan por la descripción, estudian un caso o reúnen casos sin formular generalizaciones legaliformes, los que asocian macrovariables y más comúnmente producen enunciados con forma de leyes y quienes utilizan —y acaso generalizan— micromecanismos, incluso en ejercicios que no son empíricos. Los estudios de casos nacionales en el Sudeste de Asia compilados por Alagappa o la descripción de Bolyanatz de las formas de legitimación entre los sursurunga son ejemplos del primer tipo de acercamiento. Un trabajo en que se investigan distintos casos con la intención de obtener generalizaciones es el coordinado por Banchoff y Smith, a propósito de la legitimidad y el respaldo actitudinal a la Unión Europea, o el de Rose y Pettersen sobre el gobierno local en Noruega. Por su parte, dos ejemplos clásicos y semejantes de quienes utilizan micromecanismos sin definirlos como tales ni considerarlos vehículos de su explicación son la teoría de la elección racional, que vincula la motivación del autointerés a capacidades cognoscitivas para suponer que las personas reconocen las ventajas utilitarias en el largo plazo del arreglo democrático, así como los consejos de Maquiavelo, que asoció creencias y emociones individuales al respaldo popular, por lo que la máxima más vale ser temido que amado es una buena muestra de su idea del respaldo político. Tres ejemplos más de este tipo de aproximación son el argumento de Weber de que la legitimidad debe presentársele al individuo como una máxima indiferente a razones e intereses, la teoría de la cultura política que sostiene que el apoyo fundado en el autointerés, pero ajeno a emociones y compromisos normativos conduce a la apatía, al cinismo y a la desvinculación, y las proposiciones de Axelrod, que tras explicar el acatamiento de la norma por la existencia de una metanorma que indica sancionar al que deserta, ofrece mecanismos alternativos que cumplen la misma función.
Tan importante como reducir y precisar la cobertura semántica de la legitimidad, fue encontrar una heurística para su abordaje teórico y empírico, pues siendo cuestión de creencias individuales, se impone la pregunta sobre cómo examinarlas en su constitución, consecuencias sobre la acción e interacción sociales, en su conversión en creencias colectivas y en su regreso al individuo. En el flujo individuo-sociedad-individuo, mi punto de partida fue una versión débil de la teoría de la elección racional como mecanismo base, pero no exclusivo, como piso de una heurística menos estrecha, porque la propia teoría se ocupa sobre todo de las consecuencias de la acción e interacción sociales derivadas del modelo, antes que del proceso de formación de creencias, de interacción entre creencias y creencias, creencias y preferencias, y creencias, preferencias y motivaciones, todo lo cual es mi campo específico de estudio.
Por eso, también en el capítulo segundo presenté mis herramientas, enlistando micro, micro-macro y macro-micro mecanismos en la constitución de creencias, preferencias, incluso motivaciones y sus interacciones. De acuerdo con mi lista, las creencias en la legitimidad de una figura pueden ser informadas y adecuadas o sencillamente falsas, construirse por medio de aproximaciones heurísticas como la reciprocidad, el toma y daca, el gusto, la identidad partidaria, la elección de líderes de opinión o la imitación racional, entre otras, las corazonadas —ciertas o falsas—, la imitación irreflexiva, los argumentos contextuales, la miopía, la hipermetría, las descripciones distintas de objetos idénticos y el control consciente y planificado de las emociones, las ilusiones, los mitos, el autoengaño, la racionalización de la esperanza, la búsqueda de sentido, la moda, la costumbre, el uso social o la reducción y amplificación de la disonancia cognoscitiva, moral y expresiva, para la primera mediante el autoengaño, la ilusión o la búsqueda de información autoseleccionada, mientras que para las siguientes, vía la internalización, la redención o la revuelta.
Respecto de las preferencias —y entendiéndolas como formas particulares de las creencias—, los micromecanismos referidos son aplicables con sus casos específicos como las preferencias adaptativas, las contraadaptativas o la reactancia. Por su parte, la interacción creencias/preferencias alimenta el elenco de micromecanismos con la sobredeterminación —cuando ambas determinan una misma decisión— la brecha deseos/oportunidades, los efectos marco y las metapreferencias que conducen a la difusión, la compensación y la concentración. Finalmente, las motivaciones son, conforme a la teoría de la elección racional, el autointerés del que la razón es un instrumento, pero también los valores, las pasiones y las tradiciones, que pueden alterarse —no necesariamente a voluntad ni libres de restricciones, según Elster— mediante la transmutación o la tergiversación.
En la conversión de creencias individuales en colectivas, la razón transubjetiva de Boudon estaría en la base, pero también actuarían la imitación, deliberación, agregación, negociación, imposición, persuasión o la conformidad, así como algunas variantes de los umbrales, como la falsificación de preferencias, las redes de difusión, la profecía que se autorrealiza y su inverso, la creencia que se autolimita. Por su parte, entre las creencias colectivas, tomadas como estados sociales y en esa medida como punto de partida de los mecanismos macro-micro, la opinión pública, los valores sociales, las tradiciones, la educación formal y algunas de sus traducciones individuales, como las opiniones socialmente deseables, las preferencias conformistas o su contrario, las reactantes. Todas estas formas de las creencias, las preferencias, las motivaciones y su interacción, constituyen partes o mecanismos enteros para explicar la creencia en la legitimidad política, pero ésta, en su constitución y efectos, no sólo es producto de las propiedades de los actores, sino también de las situaciones sociales en que se encuentren y de la interacción entre estructuras e individuos.
En el capítulo tercero, presento la operacionalización de mi distinción entre sentidos amplio y estricto de la legitimidad para las tres figuras prototípicas del viejo régimen en transición —sistema político, pri y presidencia de la República— que me condujeron a la elaboración de seis y hasta ocho indicadores de las variables dependientes del estudio: uno de legitimidad estricta y otro de evaluación instrumental para cada figura, y en el caso de la legitimidad estricta, uno más de legitimación democrática. Para la dimensión amplia de la legitimidad, recogí indicadores ampliamente utilizados, en tanto que con la legitimidad en sentido estricto, con excepción del pri, en que opté por una solución probada, no podía más que experimentar y ofrecer indicadores originales, resolviendo —parcialmente por supuesto— las lagunas, conflación[1] y desigualdad con que se ha operacionalizado en otros trabajos: para su sentido estricto, la legitimidad del sistema la exploré preguntando las prácticas y razones de obediencia al gobierno; en tanto que para el presidente solicité expresar acuerdo con las afirmaciones que justifican su derecho de gobernar; en ambos casos, las opciones de respuesta implicaron fuentes de legitimación y supuestos motivacionales.
Conforme a mis propios indicadores y mediciones, los niveles de legitimidad presidencial y del régimen en el D.F. entre 1995 y 1997 fueron altos y estables, en tanto que la contraintención de voto pri, cuantiosa y en aumento. En este lapso, la popularidad presidencial retrospectiva y prospectiva mejoró muy ligeramente desde una situación inicial poco menos que buena, mientras que la escasa satisfacción con el funcionamiento del régimen, así como de intenciones de voto pri no acusaron variaciones. En cifras: en junio de 1997, poco más de dos terceras partes de los adultos de la ciudad de México concedió legitimidad a la presidencia, pero sólo alrededor de 50 por ciento tuvo un juicio instrumental positivo de su titular y una tercera parte compartió expectativas optimistas para el final de su mandato. En cuanto al régimen político, uno de cada cuatro citadinos expresó satisfacción con su funcionamiento y casi dos terceras partes no dudaron de su legitimidad. Respecto al pri, poco más de la mitad declaró que nunca votaría por este partido, constituyendo la disposición social en términos de legitimidad estricta menos favorable a figura alguna del viejo régimen, en tanto que apenas tres de cada veinte expresaron intención de votar en su favor.
En estos mismos años y acudiendo a distintas fuentes con datos comparables, podríamos suponer con sustento que más pobladores adultos del D.F. compartían opiniones críticas, apáticas o distanciadas del sistema político y sus piezas, que entre el resto de los mexicanos, fueran ciudadanos ordinarios del interior del país o políticos de la elite. En perspectiva comparada, las cifras de respaldo actitudinal instrumental en América Latina, la Europa ex comunista o África eran más bajas que en la ciudad de México, que resultaban bajas si la comparación se hacía con la Europa capitalista, Estados Unidos o Asia. Para el antiguo régimen, el D.F. constituía una zona de riesgo, una situación social en que sus pobladores lo legitimaban apáticamente, le escatimaban respaldo por desempeño y tenían estigmatizado a su partido: en términos agregados, si alguna presión social podía experimentar un citadino, era para no respaldar —íntima o públicamente— al viejo sistema y en especial al pri.
En términos de la forma o motivación de las creencias, mis indicadores de legitimidad estricta registraron en especial el componente normativo, mientras que los de popularidad, el instrumental; en ambos casos, sin embargo, la dimensión emocional fue descuidada, aunque el juicio prospectivo al presidente y la satisfacción con el funcionamiento del sistema tienen una anatomía más afectiva que los demás. Entonces, si la cúspide del apoyo actitudinal fue la creencia en el derecho de gobernar del régimen y el presidente, es decir, su legitimidad estricta fundada mayoritaria pero no completamente en la metapreferencia democrática, en tanto que su piso fue la satisfacción con el sistema, seguida hacia arriba por el pronóstico de final sexenal, las evaluaciones utilitarias del presidente y el pri y la legitimidad de este último, el diagnóstico de los componentes motivacionales del contexto actitudinal del régimen en el D.F., en 1997, sería que los registros positivos de lo normativo y factual de su legitimidad estricta coexistían con el escaso involucramiento afectivo de los gobernados, lo que en términos de Almond y Verba significaría incongruencia actitudinal y autoridad en medio de apatía o distanciamiento.
En el capítulo cuarto introduzco los generadores de la legitimidad, para lo que utilizo y amplío el modelo de Weil, que sostiene que las teorías contemporáneas se resumen relacionando cuatro variables, ordenadas en otras tantas dimensiones: las primeras dos separan los tipos de evaluación en objetivas y subjetivas; las objetivas comprenden la estructura de la oposición y el desempeño económico y político gubernamental; las subjetivas, la confianza en que las instituciones gubernamentales representen el interés de los gobernados y la legitimidad del régimen, entendida como satisfacción con el funcionamiento de la democracia, es decir, legitimidad en su sentido amplio. Las otras dos dimensiones se definen por la extensión del objeto político de la evaluación, sea una institución o política en particular, o el sistema en su conjunto, en donde sitúa la legitimidad. Según Weil, sólo en los regímenes autoritarios los rendimientos gubernamentales legitiman, pues en las democracias generan confianza en instituciones y autoridades, en tanto que la legitimidad depende de la responsividad del sistema de partidos, por lo que suscribe la teoría del impasse estructural. En contraste, las teorías de la brecha de confianza, de la precariedad fiscal del Estado y de la sobredemanda explican tanto los niveles de confianza como de legitimidad de la democracia por los rendimientos gubernamentales.
Y aunque estas propuestas no identifican los micromecanismos de producción de las macrorrelaciones postuladas, gravitan alrededor de individuos motivados por el autointerés, sin valores ni afectos, cuyas cogniciones son en principio racionales, por lo que intercambian respaldo por bienestar. Sin embargo, las personas de la brecha, la precariedad y la sobredemanda no sólo son autointeresadas, sino miopes y derraman sus juicios, pues juzgan al todo por las ineficiencias de la parte, en tanto que sólo los sucesos de ayer u hoy definen sus evaluaciones del mañana remoto. Por su parte, los individuos del impasse cuentan con elementos cognoscitivos para fincar condicionalmente su autointerés en el largo plazo, pues si creen que el deficiente desempeño gubernamental se asocia a un sistema de partidos responsivo, le retirarán su apoyo al partido en el gobierno, pero no a la democracia en su conjunto.
La explicación de la legitimación en transiciones de Mishler y Rose contiene al menos tres mecanismos que los individuos utilizarán al evaluar al nuevo régimen: primero y de manera típica, lo juzgarán por sus productos; en segundo lugar, compensando sus deficientes rendimientos, lo evaluarán en comparación con el régimen anterior, y en tercer sitio, lo harán guiados por el sentimiento de identificación con algún partido. Cualesquiera de estos tres juicios puede ser racional, pero el primero y segundo introducen el problema de la inconsistencia temporal, pues si la vara de medida son las expectativas de rendimientos confeccionadas antes o durante la democratización —y que esta misma dispara—, podrían devaluarse los rendimientos presentes, en tanto que la comparación entre regímenes se haría con descuentos hiperbólicos o exponenciales, dominados por los efectos de derrama o contraste, generando resultados individuales y agregados diferentes en cada combinación.
En mi exploración longitudinal del modelo de Weil, el hallazgo más importante fue que entre los ciudadanos ordinarios del D.F., en 1997, la tasa de desempleo del mes anterior gravitó sobre sus evaluaciones de bolsillo y éstas solamente sobre la popularidad presidencial. En la exploración transversal con datos individuales, el peso del autointerés fue inhibido por el juicio sociotrópico, pero ya no sólo para la popularidad presidencial, sino para todas las dimensiones del respaldo, en tanto que la evaluación de los partidos ni la confianza en el régimen tuvieron los efectos planteados por Weil, lo que de paso descartaría el micromecanismo de Mishler y Rose. Así, aunque los modelos de legitimidad estricta de la presidencia y el régimen resintieron mayor impacto del juicio sociotrópico de lo que a partir de Weil se esperaría, confirmaron también la menor dependencia de las evaluaciones instrumentales sobre la dimensión legitimidad que sobre la dimensión popularidad, peculiaridad confirmada por la pérdida de importancia del juicio de bolsillo.
En el capítulo quinto, en la exploración de los micromecanismos de la legitimidad, pasé del autointerés que los propios sujetos reconocen y promueven, a los valores y las predisposiciones que actúan a sus espaldas. Dicho con la metáfora de Ortega, examiné el vínculo entre las creencias ocurrencia —quizá las propuestas de opinión de Zaller— y las creencias propiamente, en las que sólo se está —predisposiciones y valores. Para Almond y Verba éste es el vínculo eficiente, pues la legitimidad del sistema dependía de “un sentimiento difuso de adhesión, de una lealtad que no necesariamente se fundaba en su actuación”, sino en la Revolución mexicana, rivalizando así con las explicaciones del consenso ancladas en el autointerés, al apoyo difuso de Easton.
Por supuesto, al acudir a los valores o predisposiciones, una primera exigencia fue reconocer los macroestados sociales que contenían los valores del viejo régimen y de la misma transición. En México, el régimen de la posrevolución se confeccionó en una matriz liberal y democrática que convivía con un conjunto de valores y prácticas que competían y en ocasiones anulaban sus propios supuestos, produciendo un sistema político democrático y liberal en su discursividad pero semiautoritario en sus prácticas. Esta mixtura implicó dualidad en las fuentes de legitimación de la dominación, pues régimen y sistema podían justificarse por su origen, legal el primero, revolucionario el segundo y por su desempeño, rendimientos sociales uno, procedimientos legales el otro, complaciendo los valores políticos de quienes esperaban el cumplimiento de la ley y de los que fincaban sus expectativas en el programa revolucionario y nacionalista.
Intentando sistematizar los valores que servían de fuentes de legitimidad para los gobiernos del viejo régimen y la transición, supuse un individuo típico ideal de las décadas de 1940 o 1950, que compartía la trama normativa de la posrevolución, destacaba los deberes sustantivos de la autoridad pública y relegaba a segundo plano las exigencias procedimentales. En esta constelación de sentido, la celebración de elecciones libres y gobernar conforme a la ley resultaban temas secundarios si se proporcionaban resultados compatibles con el programa revolucionario. Para entonces, los valores de la Revolución y el juicio a los gobiernos muy probablemente venían acompañados de una moderada pero efectiva dosis de compromiso e intensidad emocional.
Entre finales de la década de 1960 y durante la de 1970, este ciudadano ordinario empezaba a ver con escepticismo los rendimientos materiales del régimen, cuyos resultados eran cada vez más anecdóticos o insatisfactorios, en tanto que la retórica revolucionaria, sus imágenes y valores se desgastaban: a este individuo le parecía que al país le convenía celebrar elecciones libres. A mediados de 1990, nuestro individuo típico quizás hasta experimentaba entusiasmo por la democracia, lo que pudo contribuir a tejer un nexo racional con ésta, en tanto que el vínculo con la Revolución mexicana era casi inexistente. Así, esta transformación gradual de las fuentes de significación de nuestro individuo típico sustentaba la hipótesis de Huntington, conforme a la cual, los traspasos no rompen con la vieja legitimidad, sino que poco a poco la reemplazan o rediseñan.
Pero es de suponerse que el cambio de valores entre los ciudadanos ordinarios venía detrás de las transformaciones en la elite política. En los orígenes del viejo régimen, los revolucionarios auténticos quizá suscribieron sinceramente los valores de la democracia, pero lograr otras metas sociales volvía irrelevante la contradicción entre metapreferencias, por lo que la disonancia moral era mínima y las reglas tácitas y dominantes para llegar, mantenerse y ejercer el poder les conducía a profesar las creencias sustantivas, reduciendo por interiorización la disonancia expresiva. Con los años, al reducirse las oportunidades, el puro autointerés de los excluidos en la familia revolucionaria tal vez los llevaría a exigir el cumplimiento de los valores democráticos. En esta lógica, incluso quienes no los compartían podían muy bien tergiversar sus motivaciones y, a la postre, transmutarlas.
Ilustrando mi argumento, a mediados de la década de 1990, en la ciudad de México, alrededor de la mitad de sus ciudadanos ordinarios dijo que los valores de la Revolución mexicana eran todavía válidos, pero sólo dos de cada diez consideraban que el gobierno los cumplía. A su vez, casi uno de cada dos e incluso un poco más, prefería gobiernos instituidos democráticamente, en tanto que la otra mitad se dividía entre los que no podían definirse y los que preferían gobernantes seleccionados por sus atributos o los fines de sus políticas. En este capítulo, también integré otros indicadores predisposicionales o de valores, como la ideología, la orientación al cambio, la identidad partidaria y la confianza interpersonal. Y como la edad de los individuos debería asociarse a los cambios en la esfera de valores, también examiné la relación entre edad y respaldo actitudinal.
Sin embargo, con excepción de la identidad partidaria y la ideología, los valores democráticos, las otras predisposiciones incluidas y la edad, no representaron grandes diferencias, ni siquiera mayores que las generadas por las evaluaciones del bienestar de los citadinos, en la confección de los juicios sobre la autoridad. La debilidad del vínculo era esperable para los indicadores de legitimidad en sentido amplio, pero no en su sentido estricto. En general, las orientaciones democráticas sólo tuvieron efectos significativos, negativos y débiles con la legitimidad del sistema; la confianza interpersonal se vinculó significativa, positiva y también débilmente al juicio prospectivo de la presidencia, con el que la orientación al cambio también se asoció débil, significativa y negativamente. La identidad pri se asoció con todos los indicadores de respaldo actitudinal, en la dirección esperada y con gran fuerza, en tanto que lo mismo sucedió, pero con menor fuerza, con definirse ideológicamente de derecha y todavía con menos peso, pero sin perder significancia, con decirse de centro. Así, desde la perspectiva de los valores y las predisposiciones, el respaldo actitudinal al régimen provino de las personas que se identificaban con el pri y de quienes se decían de derecha.
En el capítulo sexto, me ocupo de la información, el segundo progenitor de las propuestas de opinión según Zaller. Y la manera en que lo hice me llevó a identificar las fuentes de información que los citadinos dicen usar, a la relación entre información televisiva y juicio político. Además, construí un índice de conciencia política, examinando las diferencias en la evaluación de las autoridades que produjo. Y como la información es un recurso, en este capítulo también exploré las consecuencias de disposiciones diferenciales de recursos sobre el respaldo actitudinal, por lo que incluí indicadores de género, nivel de organización, ingresos y escolaridad de los citadinos.
En 1997, los citadinos, como los mexicanos, según Norris, se informaban de política principalmente mediante los telenoticieros. Y no sólo decían hacerlo, sino que los registros objetivos de circulación de periódicos y rating televisivo lo sustentaban. En dicho año, la estructura de propiedad, el tiempo dedicado, la distribución de coberturas de la tele política mexicana habían cambiado respecto a las conductas y tendencias dominantes en el viejo régimen: en la campaña presidencial de 1988, el noticiero nocturno 24 horas —casi único en la televisión mexicana— concedió 88 por ciento de su cobertura al pri, mientras que en 1997 le dedicó exclusivamente 16 por ciento, incrementado los tiempos dedicados a las campañas y contando con la competencia del noticiero nocturno Hechos de Televisión Azteca, privatizada unos años atrás, que destinó 31 por ciento de su cobertura al pri. Las transformaciones en la televisión no se limitaron a los noticieros nocturnos, sino que pasaron por barras noticiosas y programáticas de las dos grandes cadenas, por la multiplicación de ofertas de política en televisión, por la supervisión de la autoridad electoral de los tiempos y contenidos noticiosos y por la utilización de la publicidad electoral televisiva por parte de los tres principales partidos políticos.
Una de las más extendidas interpretaciones de la política en televisión es que vulnera las condiciones de ejercicio de la ciudadanía y la democracia, pues se ocupa de noticias negativas, proporciona información parcial, extremadamente emocional y visual del todo, haciendo de la política un espectáculo, lo que algunos autores han llamado videomalaise o vocación por el periodismo negativo de la televisión. Este diagnóstico sólo es posible suponiendo individuos que reciben de manera pasiva las informaciones televisivas y derraman sus juicios de un político al otro. En el capítulo sexto, presento el argumento de Pippa Norris contrario a esta perspectiva, que se funda en la evidencia de que los mayores consumidores de información política por televisión son también quienes tienen más interés en política, por lo que acuden a fuentes complementarias. En abono de esta postura, ofrezco algunas reflexiones que estudiosos de la comunicación política hacen sobre la base de hallazgos de las neurociencias, que muestran que al valerse de componentes y lenguaje audiovisual, la información televisiva favorece el aprendizaje y la memoria, activando las áreas del funcionamiento racional en el cerebro.
Hacia 1997, los antecedentes autoritarios del régimen abrían la posibilidad tanto de que los consumidores de información por televisión recibieran de forma pasiva y dócil mensajes controlados, respaldando actitudinalmente al régimen, como que ocurriera un backlash informativo, esto es, que los medios compartieran el descrédito del viejo régimen y obtuvieran justo lo contrario de lo que perseguían, como sucedió en 1988. Otra posibilidad, en consonancia con la hipótesis de la videomalaise, era que los individuos que se informaban en primer lugar por televisión tuvieran juicios muy negativos de la autoridad y, por último, que las formas de recepción de la información televisiva estuvieran mediadas por los niveles de información e interés de las personas, argumento que sostienen tanto Norris como Zaller.
En ese año, en el D.F., el noticiero Hechos de Televisión Azteca, tuvo mayores ratings que 24 Horas de Televisa, al tiempo que, conforme a mis propias observaciones, la audiencia del primero fue más crítica de las autoridades que la del segundo, a pesar de que los análisis de contenido disponibles no muestran diferencias sustantivas en sus tratamientos noticiosos. Este fenómeno antes que la constatación de una aproximación heurística en que se elige la fuente por afinidad podría ser un caso especial de efecto de selección, en que la elección del medio, Televisión Azteca, y los más bajos niveles de respaldo actitudinal al régimen entre su público vinieron de la mano, expresando una misma decisión de salida —en el sentido que la usa O. Hirschman— esto es, de abandono por insatisfacción, en este caso, de un par de instituciones asociadas al viejo régimen: Televisa y el pri.
A la vez, confirmando al menos en parte las predicciones que podían hacerse desde el razonamiento de Norris o Zaller, al construir mi índice de conciencia política encontré que entre los más interesados y conocedores de política, el efecto del medio sobre el respaldo actitudinal se acentuaba, mientras que entre los menos entusiastas de la política, la dirección y fuerza del efecto mediático eran menos claras e intensas. Estas consecuencias difieren de los efectos moderadores que encontró Moreno en la relación entre evaluación de la economía, aprobación al trabajo presidencial y conciencia electoral, cuya característica principal era que los más conscientes tenían evaluaciones menos extremas, aunque estas discrepancias se refieran a dimensiones distintas del juicio político.
Al evaluar los efectos de los indicadores de recursos sobre el respaldo actitudinal, encontré que en general las diferencias en ingresos y fuentes de información utilizadas implicaron opiniones distintas del sistema político y sus piezas, pero el género, la escolaridad o el nivel de organización no tuvieron ningún impacto. Así, en 1997, la extendida creencia de que el sistema político y la presidencia tenían derecho a gobernar fue más frecuente entre los individuos de más altos ingresos y menor en el auditorio de Televisión Azteca; por su parte, los juicios instrumentales al sistema y a la presidencia fueron más favorables entre la audiencia de Televisa y las personas de más altos ingresos, lo que implicaría que en el tramo terminal de su transición y sólo en relación con las variables examinadas en este capítulo sexto, la dualidad actitudinal en que vivía el viejo régimen —favorables niveles de legitimidad estricta, con excepción del pri, y juicios instrumentales menos consensuales—, no se definió en clivajes demográficos como el sexo, la escolaridad o los niveles de organización, sino en disposiciones desiguales de otros recursos, como los monetarios y las fuentes de información utilizadas. Sin embargo, al explorar los efectos de estas variables sobre la legitimidad de los presidentes Fox y Calderón, ni los diferenciales de ingreso en ambos casos ni la televisora más vista en el caso de Felipe Calderón, hicieron diferencia alguna.
En el capítulo séptimo modifiqué la dirección de mi análisis, examinando las consecuencias electorales de las evaluaciones de la autoridad. Un primer interés teórico fue la relación más general entre actitudes y conducta; constaté que entre los individuos que aprueban una acción y los que dicen estar dispuestos a emprenderla, así como entre los que se dicen listos para llevarla a cabo y los que efectivamente la ejecutan, son más numerosos los primeros que los segundos, lo que implica mediaciones mentales y sociales que vuelven inexacta la transición. En este terreno, parecen muchos los mecanismos involucrados: por ejemplo, parece ser más seguro que un individuo que decidió actuar para protestar contra la política Z, lo haga si en efecto muchas más personas expresan esa misma disposición, o por ejemplo, en el plano mental, la creencia sobre cuántos participarán, la aversión al riesgo o los costos de oportunidad, también incidirán en las decisiones de acción.
Situado en el terreno electoral, me pregunté por el papel que la concurrencia a las urnas tuvo para los gobiernos del viejo régimen y la transición. Entre los especialistas en procesos electorales, una de las lecturas más extendidas fue que, en el antiguo régimen, la participación y las tasas de votación pri eran más importantes para legitimar que para distribuir el poder. Contar con alta participación y voto pri exhibía, o bien la movilización efectiva de individuos para expresar su respaldo al régimen de la posrevolución, o bien la capacidad gubernamental para alterar las cifras electorales, cualquiera de las dos, pruebas de control y poder. Hacia mediados de la década de 1960, las tasas de participación fueron más altas en la ciudad de México que en el resto del país, en tanto que el voto pri fue más bajo, lo que ilustra el argumento de Molinar en cuanto a que, en el pasado, la alteración de resultados consistía principalmente en elevar la participación para favorecer al pri y reducirla para perjudicar a la oposición.
En 1997, cuando se realizó la elección de jefe de Gobierno del D.F., la participación fue más alta que a nivel nacional, en tanto que la votación pri fue más baja. Para un individuo típico de la elite política, en el viejo régimen la participación representaba la manera de allegarse apoyo plebiscitario e incluso de simularlo, mientras que durante la transición, fue la forma de exhibir respaldo a proyectos partidarios y a la democratización misma. Y aunque con mis propias observaciones nada puedo decir respecto al significado de la abstención, estudios en la materia sostienen que en el viejo régimen la insatisfacción se expresaba en el voto oposición, pero también en la abstención, por lo que tal vez lo que haya ocurrido, incluso en el nuevo contexto institucional, sea que el sentido de la abstención haya conservado esa misma inercia, es decir, un componente de animadversión y no sólo distanciamiento.
En el capítulo séptimo también intento demostrar que en el nuevo contexto institucional de la ciudad de México en 1997, la insatisfacción con el funcionamiento del régimen, la escasa popularidad presidencial y particularmente la baja legitimidad del pri, se tradujeron en múltiples decisiones individuales e interdependientes de salida, pero la legitimidad del sistema y la presidencia, en especial debido a sus fuentes democráticas, favorecieron que abandonar la firma no significara abandonar la plaza, esto es, que la protesta ocurriera en el mismo circuito electoral. Dicho de otro modo, el saldo del respaldo actitudinal al viejo régimen en el contexto institucional de 1997 en la ciudad de México se tradujo en conducta electoral, que como agregado significó un gran desalineamiento político, y terminó con la hegemonía priista.
El capítulo ocho de este trabajo lo escribí unos años después de concluido el resto de la obra, pues el curso del proceso electoral de 2006 y las oportunidades que me abrió mi incorporación a la Sede México de la Flacso, me llevaron a generar datos nacionales en torno a la legitimidad de los presidentes Fox y Calderón en 2006 y 2007, por lo que pude describir la legitimidad estricta de ambos y examinar algunos de sus posibles determinantes. De esta aplicación, lo más relevante fue constatar que la legitimidad estricta de los titulares del Poder Ejecutivo del nuevo régimen democrático tenía, al menos en esos años, los mismos niveles en todo el país que la presidencia de Zedillo entre los muy críticos ciudadanos ordinarios del D.F. Esta semejanza, sin embargo, debe examinarse desde la diferencia de contextos institucionales, pues mientras el débil respaldo apático de las piezas del viejo régimen en 1997 podía ser el síntoma de su final, el déficit de legitimidad de los dos primeros presidentes de la postransición mexicana expresaba la naturaleza misma, frágil y partidizada por definición —también llamada por Rawls legitimidad traslapada— de la legitimación democrática. A la vez, en este capítulo probé los indicadores de involucramiento emocional propuestos por MacKuen, Marcus y Neuman, constantando la importancia que tienen para producir legitimidad, superior al parecer, a la identidad partidaria, con lo que de paso abono en la constatación de sus componentes afectivos.
Finalmente, en el capítulo noveno, presento una nueva valoración de los micromecanismos de la legitimidad, advirtiendo el peso del autointerés en la confección del respaldo, sea a través del juicio sociotrópico o del juicio de bolsillo prospectivo y sus efectos ilusorios. Junto al autointerés insatisfecho por el viejo régimen en los años de su ocaso, en 1997 el apoyo actitudinal al sistema, la presidencia y el pri tocaba la cuadrícula de la ideología y el partidismo, pues las personas que se decían de derecha o se identificaban con el pri, tendían a expresar opiniones más favorables, exhibiendo probablemente formas de la identidad o el uso de atajos informativos en que el propio autointerés se asomaba.
Por su parte, abonando en favor del argumento de Weil, la calificación a los partidos se asoció positiva y casi generalizadamente al respaldo actitudinal, lo que podría contener juicios prospectivos racionales, no miopes, que supondrían individuos capaces de identificar alternativas partidarias que les volvieran menos atractivo romper o descalificar al sistema y a sus gobiernos. A la vez, el efecto dual de las dos grandes televisoras sobre las actitudes de sus audiencias, a favor del régimen entre quienes se informaban por Televisa y en su contra entre el auditorio de Televisión Azteca, podría expresar los efectos de una misma decisión antecedente: la de salida respecto a dos organismos del viejo sistema político, Televisa y el pri. El vínculo positivo entre edad y legitimidad del régimen contendría predisposiciones o valores como mecanismos de explicación, en tanto que las relaciones negativas entre escolaridad y satisfacción, y conciencia política y popularidad presidencial prospectiva, así como la positiva entre ingreso y respaldo, recordarían que la disposición de ciertos recursos favorece los juicios críticos, en tanto que otros los inhiben o se limitan a colocar la opinión sobre los rieles del autointerés.
Al comparar el mecanismo básico de legitimación en los últimos años del viejo régimen, con mis hallazgos respecto a la legitimidad de los presidentes Fox y Calderón, constaté niveles de legitimidad semejantes, así como el peso similar, de la identidad partidaria, sustituible por el involucramiento emocional, y el juicio racional, sobre la autoridad presidencial.
Posteriormente, en la segunda parte de este último capítulo, realizo un ejercicio autocrítico del trabajo, particularizando en conceptos e indicadores, intentando no sólo señalar deficiencias, sino sugerir opciones operacionales, así como nuevas preguntas de investigación y mostrar algunas de las pruebas que realicé de 2003 a 2007.
Al concluir respecto al valor de la explicación mediante mecanismos, reitero que si bien ésta gira en torno a los atributos cognoscitivos de los actores, no es completa si no considera las situaciones sociales en que se desenvuelven. Así, los ciudadanos ordinarios de la ciudad de México que en 1997 votaron por la oposición a pesar de experimentar apatía o desvinculación emocional con el viejo régimen y sus piezas, legitimándolo incluso, aprobando apenas los rendimientos gubernamentales y cuestionando la legitimidad del pri, concretaron la alternancia en el gobierno —una suerte de consagración de la democracia capitalina— porque el contexto institucional les permitió pensar primero en votar oposición y votar oposición posteriormente. ◆