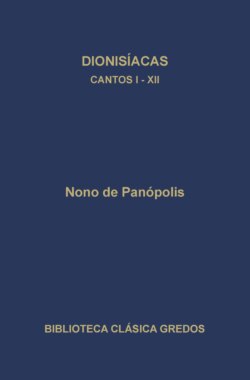Читать книгу Dionisíacas. Cantos I-XII - Nono de Panópolis - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN GENERAL
NONO DE PANÓPOLIS
A fines de la Antigüedad, cuando las antiguas creencias cedían paso al ímpetu de las cristianas, el egipcio Nono produjo un curioso reflorecimiento de la épica griega con la elaboración de las Dionisíacas , un inmenso epos en cuarenta y ocho cantos sobre las glorias del dios Dioniso. El contenido y estilo de esta obra singular, cuya extensión iguala intencionadamente la suma de la Ilíada y la Odisea , la caracterizan como la última gran producción poética de cuño pagano, y ciertamente un inestimable testimonio mitográfico. No se trata, sin embargo, de un mero ejercicio enciclopédico de versificación mitológica. Antes bien, las Dionisíacas presentan en su composición poética una nueva formulación del hexámetro, continuación de las limitaciones establecidas por Calímaco. Por otra parte, el contenido del poema exalta la idea de una misión providencial de Dioniso, el dios dilecto de la Antigüedad tardía. No obstante, resultan numerosísimos los problemas planteados por el texto: sus continuas referencias a elementos astrológicos y mistéricos, su ideario mágico y sus sincretismos religiosos, su estilo desbordante y sus articulaciones desconcertantes. Pero, a pesar de las dificultades, resulta innegable el valor de las Dionisíacas en un doble aspecto: testimonial y poético.
Ahora bien, nada sabemos de Nono al margen de su obra, por lo que toda afirmación acerca de su vida y sus creencias es absolutamente conjetural, pues carecemos de un artículo del léxico Suda acerca de su persona 1 , y a excepción de una alusión del historiador Agatias 2 , de toda referencia externa. Pero contamos afortunadamente con algunos datos ciertos, de unánime aceptación: es ante todo Nono un egipcio de la ciudad que los griegos llamaban Panópolis, la actual Achmin en el Alto Egipto 3 . En la época de Nono —s. v d. C.— Panópolis fue la patria de varios poetas y filósofos notables, como Horapolón el Antiguo, Ciro y Pamprepio 4 ; y al igual que otras ciudades del Alto Egipto, especialmente Tebas, representó por su aristocracia impregnada de helenismo un bastión pagano contra la propaganda cristiana. Así lo demuestra la confabulación pagana liderada por Pamprepio, el más antiguo discípulo de Nono, en el 483. Aunque resulta controvertido el problema de la cristianización de Egipto 5 , no caben dudas acerca de la existencia de una clase culta practicante de los cultos paganos prohibidos por Teodosio I, que había hecho suyos los dioses helénicos y la cultura clásica en desmedro de las tradiciones egipcias más antiguas. Pues bien, en tal medio nació Nono y, como representante de ese helenismo egipcio, de un paganismo agonizante, compuso más de veintidós mil hexámetros dionisíacos, exaltadamente cargados del imaginario helénico.
Entre los escasos testimonios conservados se encuentra el siguiente epigrama, transmitido en la Antología Palatina IX 198:
Nono soy yo; Panópolis mi ciudad .
Y en Faros segué con vocífera pica
las estirpes de Gigantes .
Este epigrama anónimo, sin datación precisa y dedicado a «Nono el poeta», ha sido interpretado erróneamente como una alusión a una Gigantomaquia perdida compuesta por Nono. Pero es en verdad —como ya ha señalado F. Vian 6 — una paráfrasis para referirse a las Dionisíacas . Los Gigantes —como también el monstruo Tifón en Dionisíacas , cc. III— son «nacidos de la Tierra», y constituyen un referente mitológico para simbolizar fuerzas muy arcaicas, irredimibles, que se oponen a la instauración de un nuevo orden del mundo, representado por los Olímpicos en la tradición mitológica, y por Dioniso en las Dionisíacas 7 . Por esta razón, en la expedición contra los Indios que ocupa gran parte del epos noniano 8 , los enemigos de Dioniso son llamados Gigantes (XVIII 221; XLVIII 9), y el dios Giganticida (XVII 10; XXXV 343). Por otra parte, el epigrama de Antología Palatina menciona la isla de Faros, «la vecina isla» a la que alude Nono al inicio del poema (I 13). Faros está situada frente a Alejandría, un importantísimo centro cultural de la época, donde se supone por estas referencias que Nono compuso las Dionisíacas 9 . No faltan, por lo tanto, testimonios para poder afirmar la filiación egipcia del poeta, si se tiene en cuenta además que llama «mi río» al Nilo (emós rhóos XXVI 229). Asimismo el c. XLI muestra que Nono permaneció algún tiempo en Bérito, la actual Beirut, para entonces un importante centro de estudios jurídicos 10 . Y el c. XL —vv. 311 ss.— testimonia su conocimiento in situ de la ciudad de Tiro.
A estos pocos datos acerca de la vida de Nono sólo cabe agregar algunas consideraciones extraídas de la naturaleza de su nombre: Nónnos fue, en efecto, un nombre —un sobrenombre en origen— muy frecuente en Egipto desde el s. IV de nuestra era, entre los medios ya cristianizados. Y se ha supuesto, en consecuencia, un origen de familia cristiana para el autor de las Dionisíacas 11 .
Pero a esta referencia se añade el hecho, indicador de una gran paradoja, de que se atribuye a Nono la autoría de la Paráfrasis del Evangelio según San Juan 12 , una obra que lleva indiscutiblemente el sello de su estilo y de su esquema del hexámetro 13 . Ahora bien, la existencia de una obra de inspiración cristiana junto a las Dionisíacas ha dado a la crítica ocasión de numerosas elucubraciones respecto de las verdaderas creencias del autor: en este sentido el filólogo R. Keydell 14 ha sostenido la tesis de una conversión al cristianismo en los últimos años de su vida. Según este autor, Nono, después de haber escrito las Dionisíacas , obra de largo aliento, se habría convertido al cristianismo y compuesto la Paráfrasis . Pero esta conjetura, que intenta encontrar una coherencia en aspectos religiosos, resulta insostenible por evidencias textuales: la Paráfrasis , muchísimo menor en extensión, es por estilo y métrica una producción muy inferior a las Dionisíacas , y ha de situarse en la cronología relativa como una obra anterior 15 .
De los muchos problemas planteados por la convivencia de ambas obras nos interesa detenernos en lo que concierne estrictamente a las creencias del autor 16 . En el contexto histórico de Nono se verifican ante todo dos importantes datos: la creciente conversión egipcia al cristianismo, atestiguada por estudios de onomástica 17 , y la preferencia del medio culto por la cultura clásica y la mitología pagana, que aparece claramente en el hecho de que poetas como Trifiodoro, Coluto, Cristodoro y el mismo Nono tratan ampliamente de temas helénicos sin mencionar la religión egipcia más que en sus aspectos sincréticos. En consecuencia, es necesario considerar si estas alusiones suponen una verdadera creencia, o si se deben a factores de inventiva literaria propios de la época 18 . En efecto, el gran filólogo Erwin Rohde 19 sostuvo que Nono pudo haber escrito las Dionisíacas a pesar de ser cristiano porque el tratamiento poético del antiguo material pagano no supone necesariamente una creencia verdadera. Pues la cultura clásica constituyó ciertamente para el conjunto de la Antigüedad tardía un patrimonio común, y se producen en esta época los sincretismos más extravagantes, no sólo en las referencias literarias sino incluso en el seno del culto cristiano 20 . De manera que es forzoso concluir que era posible evocar literariamente las figuras de los dioses paganos —como figuras del imaginario colectivo de la época— sin poseer ninguna convicción religiosa.
Sin embargo, aunque tal cosa es posible, entendemos que no es el caso del autor de las Dionisíacas por las siguientes razones: en primer lugar, la obra comporta un mensaje muy representantivo de la mentalidad del paganismo tardío, en el que Dioniso —denominado Kosmokrátōr , «regente del mundo»— encarna el nuevo orden del universo. Las Dionisíacas despliegan en diferentes planos la exultante misión del dios, vivificadora para la humanidad: fundamentalmente como dios del vino —y no en un sentido soteriológico o mistérico—, como configuración de un remedio de penas para los mortales («El soberano Baco lloró para liberar a los hombres del llanto», XII 171). La invención del vino —v. c. XII, passim — se manifiesta como un símbolo de una nueva Era, requerida por el mismo Eón —v. c. VII, vv. 1-109—. Asimismo —como ya indicamos— la expedición contra los Indios posee la idéntica significación de la instauración de un nuevo orden, más dichoso para la humanidad. Por último, en la última parte del epos , se asocia la misión del dios —v. c. XLI, passim — con el carácter pacificador y legislativo de Roma. Por otra parte, es pagano el estilo mismo del poema, por la sensualidad barroca de sus descripciones y sus motivos eróticos y su impresionante erudición mitológica. En síntesis —de acuerdo a la sensata afirmación de Chuvin 21 — entendemos que nadie compone más de 22.000 hexámetros en honor de Dioniso sin tener al menos cierta simpatía por el dios.
DATACIÓN
A partir de los distintos testimonios ha de situarse la figura de Nono a mediados del s. V , pues aunque son muchas las discusiones en torno de algunos puntos particulares, como el de la cronología relativa de las dos obras de Nono, no caben dudas acerca de la cronología absoluta.
Como dato más relevante para la datación de la actividad literaria del poeta, ha de tenerse en cuenta la influencia de Nono sobre sus sucesores. En efecto, el rigor métrico de la poesía noniana, continuación de las limitaciones establecidas por Calímaco, redujo a nueve los treinta y dos esquemas del hexámetro homérico 22 ; y tal reforma fue adoptada posteriormente por los últimos representantes de la poesía helénica 23 : Pamprepio, Trifiodoro, Coluto, Museo, Cristodoro y otros. Y la actividad literaria de estos autores se sitúa entre el 470 y el 510: ha de adoptarse, entonces, el 470 como término ante quem para la redacción de las Dionisíacas . Otros testimonios confirman, con menor precisión por su referencia tardía, la determinación dada: la alusión del historiador Agatias de Mirina (530-580) 24 y la destrucción de la escuela legislativa de Bérito —alabada por Nono en c. XLI— en el 551 por un terremoto 25 .
Para la determinación del término post quem se ha de referir especialmente el epigrama de Ciro de Panópolis (Ant. Pal . IX 130) de 441/2, retomado por Nono en Dion . XVI 321; XX 372. Nono demuestra, por otra parte, conocimiento de la Gigantomaquia y Del rapto de Proserpina de Claudiano (circa 395) y asimismo de Gregorio Nacianceno 26 .
De manera que la elaboración de las Dionisíacas ha de situarse entre los años 450-470, aunque nuevos testimonios podrían dar una mayor precisión a esta conjetura.
Por último, con respecto del problema de la datación de la Paráfrasis , sostenemos la anterioridad de esta obra por cuestiones de estilo y métrica —como ya hemos indicado 27 —, cuya redacción ha de situarse después del 431 28 .
MITOLOGÍA Y ASTROLOGÍA EN LAS «DIONISÍACAS»
El desarrollo noniano del mito de Dioniso ha sido fuente obligada de los estudiosos 29 porque resulta por su extensión el testimonio más completo. No obstante, su articulación se entremezcla con elementos peculiares de la Weltanschauung de la Antigüedad Tardía con especial predominio de alusiones astrológicas 30 imbricadas continuamente en la sucesión del relato. Por cierto, el mito dionisíaco, de carácter exaltado, y la compleja configuración del mismo dios resultaron propicios para la conexión con temas mágicos y astrológicos vigentes en la época, al punto de convivir en el complejo entramado simbólico de las Dionisíacas .
Observemos primeramente que el estilo mismo de Nono es dionisíaco: arrebatado en sus adjetivaciones, superabundante al describir las escenas, resulta un poíkilos hymnos , «un canto colorido», según el mismo autor lo anuncia al principio del poema (I 15). Mediante este discurso farragoso pero elaborado en perfectos hexámetros se despliega la narración de la vida de Dioniso, instaurador de una era de júbilo para la humanidad. La poikilía constituye ciertamente el principio de la poética noniana, y tal colorido recubre su discurso engarzando los más diversos episodios mitológicos.
Respecto del nacimiento de Dioniso dissótokos , «el dos veces nacido», Nono narra en el c. VI la historia del primer Dioniso, llamado Zagreo, hijo de Zeus y Perséfone. La importancia de la versión noniana radica en el hecho de que es éste el primer autor que asocia el nombre de Zagreo con la llamada «pasión de Dioniso», esto es, el descuartizamiento de Dioniso por los Titanes. Las dificultades planteadas por este importante episodio mitológico han dado lugar a numerosas interpretaciones 31 por su conexión con el complejo fenómeno del Orfismo. En el relato noniano del nacimiento de Zagreo, «un vástago cornudo» (c. VI, vv. 103 ss.), se resalta la idea de que es determinación destinal que este dios sea el sucesor de Zeus. En el controvertido episodio de los Titanes Dioniso Zagreo es descuartizado con una mákhaira , «cuchillo sacrifical», y resucitado inmediatamente para morir otra vez (c. VI, vv. 169 ss.). Pero lo más peculiar de esta versión del mito es que Zeus produce, ante la muerte de su hijo dilecto, una conflagración y un diluvio (vv. 206 ss.) de los que Nono enuncia las circunstancias astrológicas 32 : en el momento del cataclismo «todos los astros transitaban su casa correspondiente» (v. 233) —v. n. 34 del c. VI— 33 . De este modo, para denotar la producción de eventos especiales en la historia, Nono sostiene su relación con las influencias astrales, tal como lo proclamaban las creencias de la época 34 . En este desarrollo del mito dionisíaco, en el que se vinculan las circunstancias de la vida del dios con una necesidad cósmica, el nacimiento del segundo Dioniso, el hijo de la tebana Sémele, está requerido por las súplicas de Eón. En efecto, este personaje —de aiṓn «tiempo», «ciclo temporal», «era»— representa la reinstauración cíclica de Eras sucesivas en el orden del universo. Por lo tanto, la nueva Era tendrá el sello del dios Dioniso.
El segundo Dioniso ocupa el relato de los cc. VIII-XI, pero la historia de su vida se interrumpirá por una nueva digresión astrológica: la narración de las Tablas de Armonía (c. XII, vv. 26 ss.). Las Tablas —en griego kýrbeis , el mismo término que designaba las tablas de la ley en Atenas— son seis, pero cada una se divide a su vez en dos cuadros. De manera que, en número de doce, los cuadros representados resultan una equivalencia de los doce signos zodiacales, y en ellos están inscritos —por obra del Primogénito Fanes, una divinidad de las Teogonías Órficas 35 — los acontecimientos más relevantes de la historia del mundo.
Por último, después del enorme relato de la campaña dionisíaca contra los Indios, trata Nono de un tercer Dioniso, al que llama Íaco —nombre dado al dios en las celebraciones eleusinas 36 —. Éste es hijo del mismo Dioniso y de Aura (XLVIII 238 ss.; 959 ss.) y constituye otra peculiaridad de la versión noniana.
Dado que son numerosísimas las referencias a los Misterios 37 , a la Astrología y a elementos mágicos 38 , como también las relaciones con el Orfismo 39 , remitimos a nuestras notas al extenso texto de las Dionisíacas , donde se trata sucintamente de cada problema en particular.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL POEMA
Las Dionisíacas narran por completo la historia mítica del dios Dioniso, desde su nacimiento hasta su apoteosis, con el agregado de una gran epopeya: la expedición del dios a la India. El poema comprende cuarenta y ocho cantos, tantos como la suma de la Ilíada y la Odisea . Como una evidente referencia al texto homérico, la obra se encuentra dividida netamente en dos grupos de veinticuatro cantos, cada uno con un preludio y una invocación a la Musa. Y como es tradición en la épica, se anuncia allí el tema de la obra y una idea aproximada de su contenido. Nono presenta su enorme epopeya bajo el esquema tradicional del encomio real, a la manera de Menandro, el Retórico 40 . En efecto, se encuentran en el mismo orden los cinco principales tópoi encōmiastikoí: patria de los ancestros (I-VI), el nacimiento (VII-VIII), la educación (IX-XII), hechos de guerra (XIII-XL), asuntos de paz (XL-XLVIII). Por último, la muerte y los honores post mortem son representados en la narración de la apoteosis de Dioniso (XLVIII in fine) .
Esta distribución nos permite diferenciar tres secciones autónomas: 1) Circunstancias previas, nacimiento y juventud de Dioniso (I-XII); 2) Guerra contra los Indios (XIII-XL); 3) Retorno triunfal de Dioniso y apoteosis final (XL 291-XLVIII).
1) Historia previa, nacimiento y juventud de Dioniso
La obra se abre con un preludio (I 1-44) en el que se anuncian los principales hitos del poema. A continuación se presenta la tradicional invocación a la Musa (v. 45) para dar inicio al comienzo del relato: la búsqueda errante de Cadmo de su hermana Europa, raptada por Zeus (vv. 46-136). Ya desde el principio resulta notoria la originalidad de la articulación mitográfica noniana, pues es el único de los testimonios que asocia el episodio de Europa con la Tifoneia . En efecto, los vv. 137-320 narran la rebelión de Tifón contra el orden Olímpico para intercalarla con la unión de Zeus y Europa (vv. 321-361). El elemento narrativo que une ambos episodios será en lo sucesivo la figura de Cadmo, pues el hermano de Europa cumplirá un rol decisivo en la Tifonía como auxiliar de Zeus. De este modo el episodio de Europa y la Tifonía ocuparán los cantos I y II con la siguiente articulación: rapto de Europa, rebelión de Tifón, unión de Zeus y Europa, metamorfosis de Cadmo en pastor para engañar a Tifón (vv. 362-564) 41 . El canto II continúa con la furia de Tifón engañado (hasta v. 162); se narra a continuación el momento culminante de la Tifonía , el combate entre Zeus y Tifón, ya descrito por Hesíodo (Teog . 820-868), en el que se destacan las innovaciones nonianas: los aliados de Zeus, la furia de Tifón contra las estrellas y otros pormenores. La Tifoneia concluye con la victoria de Zeus (vv. 554-563) y el restablecimiento del orden cósmico. Como epílogo, Zeus agradece a Cadmo su colaboración y le anuncia su futuro reinado (II in fine) .
En el c. III comienza la Cadmía: viaje de Cadmo a Samotracia, bodas con Harmonía, fundación de Tebas (III-V) 42 ; con el despuntar de la primavera Cadmo llega a Samotracia (III 1-54) donde será recibido por la reina Electra en un banquete palaciego (183-373); Hermes se presenta a Electra para comunicarle la voluntad de Zeus de que su hija Harmonía se case con Cadmo (fin del c. III). Harmonía no acepta en principio casarse con un extranjero errante pero la intervención de Afrodita la persuade (IV 67-178) y parte con Cadmo hacia Delfos de acuerdo a la indicación de Zeus (cf. II 696 ss.); en Delfos el oráculo de Apolo le anuncia que ha de fundar entre extranjeros una ciudad de igual nombre que su patria, la Tebas egipcia (vv. 296 ss.). Nono describe en este punto del relato la persecución por parte de Cadmo y sus hombres, de una vaca que en su deambular por Beocia indicará el emplazamiento de la futura Tebas. Como es habitual en el estilo noniano la narración se complica con alusiones a otros epidosios mitológicos, el de Tereo y Filomela en este caso. A continuación, tras determinar el sitio de fundación de la Tebas beocia, es presentado el combate de Cadmo contra el dragón Dirceo de Ares (vv. 350 ss.), su victoria gracias al auxilio de Atenea y el nacimiento y muerte de los Espartos —«los sembrados» de los dientes del dragón, Spartoí , importante tradición tebana— (fin del c. IV). El c. V se abre con la fundación de Tebas mediante el sacrificio de la vaca y la consagración de las siete puertas (V, 1-87); después de estas circunstancias, se desarrolla el relato de las bodas de Cadmo y Harmonía, con la colorida descripción de los regalos de los dioses, en particular del collar otorgado por Afrodita (vv. 88-120). De aquí en adelante, Nono se extenderá en su versión del destino de la progenie de Cadmo (vv. 190-562) con excepción de Sémele, madre de Dioniso, cuyas venturas tratará con detenimiento en los cantos VII y VIII. Nos topamos en primer término con la unión de su hija Autónoe con Aristeo, de donde surgirá Acteón. La versión noniana del mito de Acteón, castigado por Ártemis por ver su desnudez (vv. 287-551), es conjuntamente con la de Ovidio (Metam . III 131 ss.) el testimonio mitográfico más completo sobre el nieto de Cadmo. Le siguen sucintamente los relatos de las otras dos hijas de Cadmo: de Ágave, madre de Penteo, y de Ino, madre de Learco y Melicertes (vv. 552-562). El relato se interrumpe con la mención de Sémele y se pasa a contar la historia del primer Dioniso, que será el tema principal del c. VI. De este modo llegamos al desarrollo de los temas dionisíacos en sentido estricto, tras relatar ciertos antecedentes tebanos.
De manera que el poema arriba al punto en que se alude al nacimiento del primer Dioniso, al que Nono denomina Zagreo. Necesario es recordar todos los problemas asociados con el nombre de Zagreo, que hacen de éste el Dioniso órfico, para percibir la importancia del testimonio noniano (cf. supra págs. 17-18) pues es ésta la primera versión que asocia el nombre de Zagreo con el primer Dioniso y la conocida pasión del dios: el descuartizamiento por los Titanes (H. JEANMAIRE , Dionysos. Histoire du culte de Bacchus , París, 1951, pág. 408). El c. VI comienza con la inquietud de Deméter ante el deseo de los pretendientes por su hija Perséfone; por tal circunstancia decide consultar al profético Astreo —una invención noniana, cuyo nombre se asocia con los astros—. Éste, por conocimiento del momento exacto del nacimiento de Perséfone, construye su mapa astral y vaticina a Deméter el destino de su hija (vv. 16-102). Entonces, tras enterarse de «los himeneos de dragón» deparados para Perséfone, decide ocultarla; pero todo es en vano: Zeus se acerca a la doncella bajo la forma de un dragón y la posee (vv. 104-168). De esta unión surge Zagreo, «un vástago cornudo», quien de inmediato se sube al trono de Zeus y maneja con familiaridad sus armas. A continuación, se nos presenta el importante episodio de los Titanes, descuartizadores del niño con un cuchillo sacrifical —mákhaira — a instancias de la celosa Hera (vv. 169-205). Su muerte desencadena, por réplica de Zeus, una conflagración universal y un diluvio, comentados por Nono en términos de circunstancias astrológicas 43 . Después del cataclismo (vv. 229-251) toda la tierra queda bajo las aguas en total desorden de los elementos (vv. 255-365). Pero, ante las súplicas de Eón —aiṓn personificación de la Era—, Zeus ordena a Posidón que clave su tridente en la cima Tesalia para desagotar la tierra. Las aguas bajan y se restablece el orden cósmico (fin del c. VI).
Después del cataclismo, comienza un nuevo momento del desarrollo del mundo. Sin embargo, la nueva generación de hombres originada por Deucalión, el personaje mitológico habitualmente asociado con el diluvio, vive entre pesares. Entonces, es nuevamente Eón el encargado de dirigir sus súplicas a Zeus para implorar por la salvación. El primero entre los dioses promete enviar a la tierra un alivio de penas (VII 1-109). Después de esta escena, crucial para el significado de toda la obra 44 , queda anunciado el futuro nacimiento de Dioniso, dios del vino, y se pasa al relato de la unión de Zeus con Sémele, la hija de Cadmo: en los vv. 108-307 se narra cómo Eros flecha a Zeus ante la visión de la hermosa Sémele y el tremendo deseo del Crónida. Se cierra el c. VII con la unión de Zeus y Sémele, madre de Dioniso. El c. VIII comienza con la narración del embarazo de Sémele y los ardides de la celosa Hera para destruir a la amante de Zeus (vv. 1-17). Hera, auxiliada por Ápate, personificación divina del engaño, persuade a Sémele para que reclame a Zeus su manifestación total como dios amante (vv. 180-266) a sabiendas de que esto será mortal para ella. En consecuencia, sucede el episodio, célebre en sus distintas versiones (cf. Euríp., Bac . 1 ss., 90 ss., 242 ss.) acerca de la epifanía de Zeus-rayo ante su amante. Tras ser fulminada Sémele, Dioniso es rescatado por Hermes por orden de Zeus y cosido en el muslo de Zeus para terminar su gestación (fin del c. VIII).
Desde este punto del relato es Dioniso, claro está, el eje conductor del poema. El principio del c. IX cuenta el segundo nacimiento de Dioniso «el dos veces nacido», dissotókos , del muslo de su padre Zeus (vv. 1-24). Entonces Hermes, el fiel mensajero del Crónida, lleva al recién nacido de aspecto taurino ante las ninfas, hijas de Lamo, para que sean sus nodrizas (vv. 25-36). Pero nuevamente la cólera de la celosa Hera busca venganza y enloquece a las ninfas. Entonces, el niño salvado por Hermes es conducido junto a Ino, hermana de su madre Sémele. Ella y su criada Mistis —nombre que hace alusión a los Misterios que Mistis transmite a Dioniso— crían a Dioniso, pero Hermes debe nuevamente salvar al niño del enojo de Hera (vv. 55-131). En esta oportunidad es transportado a la morada de Rea, madre de su padre Zeus, con quien transcurrirá su portentosa infancia (vv. 132-205). Entretanto, la furia de Hera, inflamada por el discurso de Sémele en el Olimpo, se abate sobre Ino, a quien enloquece. El resto del canto se ocupa de las desventuras de Ino, sanada por Apolo, y de los adulterios de su esposo Atamante (fin del c. IX), elementos continuados en el c. X con la narración del filicidio de Learco a manos de su padre Atamante (X 1-126).
El poema retoma entonces el relato de la vida de Dioniso hasta el surgimiento del vino (cc. X-XII). A partir de X 275 se comienza a contar la historia de Ámpelo —cuyo nombre significa «vid»—, mancebo amado por el joven Dioniso: los juegos amorosos y las competencias de destreza, hasta XI 223 donde el episodio se cierra con la muerte de Ámpelo asesinado por un toro. Sucede a continuación el profundo lamento de Dioniso, el llanto lanzado por «el que nunca llora» (vv. 229-483) con inclusión de la historia de Cálamo y Carpo, referida a las epifanías vegetales. Llegado aquí, el relato se interrumpe y se produce un cambio de escena: nos encontramos de pronto en el ámbito celeste en el momento en que se va a dar cumplimiento a las promesas de salvación expresadas por Zeus en VII: «Llegó el tiempo marcado por el destino» (XI 520). Las cuatro Estaciones, Hôrai , marchan a la morada de su padre Helio (XII 1-117) para preguntar cuándo será el surgimiento de la vid. Allí se encuentran con las Tablas de Armonía, en donde están inscritos los acontecimientos universales en términos astrológicos 45 . Entonces, al leer los presagios de las Tablas se toma conocimiento de la transformación de Ámpelo en vid, símbolo del júbilo para los hombres y gloria dionisíaca. En consecuencia, el relato vuelve a los lamentos del joven Dioniso por su amado Ámpelo (vv. 117-171), pero las Moiras le anuncian que será transformado en vid como un don para la humanidad. Resulta esencial en la articulación noniana el hecho de que la gloria otorgada por Dioniso no afecta el destino post mortem ni posee en general ninguna connotación mistérica; se trata simplemente del júbilo representado por el vino: «El soberano Baco lloró para liberar a los hombres del llanto» (XII 171), dice el poeta en un hermoso hexámetro al anunciar el advenimiento del vino. Inmediatamente se relata la metamorfosis del joven Ámpelo en vid, el descubrimiento del vino y los festejos de Dioniso y los Sátiros embriagados (fin del c. XII).
2) Guerra contra los Indios
La guerra contra los Indios, una suerte de Ilíada dionisíaca, ocupa ciertamente la mayor parte del épos noniano. El relato, interrumpido en el c. XXV para marcar las divisiones del poema en dos grupos de veinticuatro cantos, se reparte a su vez en dos partes correspondientes al primer y al último año de guerra. En todo este relato predomina por su analogía temática el vocabulario homérico con la generosa adición de adjetivos compuestos. Por otra parte, toda esta saga bélica de Dioniso halla sus resonancias históricas en la invasión de Alejandro Magno 46 , pero, aunque plasmada sobre este molde, la campaña de Dioniso en la India no se agota en esta alusión. Posee, por el contrario, una significación esencial para el conjunto de la obra: encomendada a Dioniso por Zeus (XIII 1 ss.), no es otra cosa que una acción justiciera con el objetivo de preparar al mundo para un nuevo orden. En efecto, los pueblos indios son servidores del sanguinario dios Ares, viven constantemente en sangrienta guerra empuñando armas de hierro 47 . Resulta efectivamente un análogo de la descripción hesiódica de la vida de los hombres de la Edad de Bronce (Trab . 143 ss.) para atestiguar que el sentido de la guerra contra los Indios es el de la exterminación de un cierto tipo de hombres pertenecientes a un estadio anterior del orden del mundo.
a) La expedición a la India . — Los cantos XIII al XXIV conducen a Dioniso desde Frigia, donde se produce la formación de las tropas, hasta el encuentro con Deríades, rey de los Indios.
El c. XIII comienza con la narración de la imposición de Zeus a Dioniso de someter a los impíos Indios para ganar su aceptación como divinidad en el Olimpo (vv. 1-34). Continúa con el catálogo de las tropas del dios: sus integrantes humanos (XIII 35-568; XIV 219-245) y sus aliados sobrenaturales, Sátiros, Centauros y seres semejantes (XIV 1-202) 48 . El catálogo de las tropas de Deríades será dado posteriormente (XVI 38-fin) 49 . La campaña comienza en Maonia (XIV 250) y conduce a Dioniso hacia el Norte, al país Ascanio (v. 285), al Sudeste del Bόsforo, donde se produce el primer encuentro con los Indios Astreo y Celaino (XIV 269-XV 168). Dioniso vence a los Indios al volcar el vino en las aguas del río; los Indios embriagados son tomados prisioneros. Entonces Nono interrumpe la narración de la batalla —retomada en el c. XVII— para pasar a contar el episodio de Nicea (XV 169-XVI, passim) . El deseo del dios se enciende al verla en el río, pero Nicea —hija de la diosa Cíbele y el río Sangario— rehúye amores y sólo ama la caza, como figura del tipo de Ártemis. Pero al beber del río cuyas aguas habían sido mezcladas con vino Nicea cae dormida en estado de embriaguez y así la poseerá el dios. De las peripecias de esta unión, de la cual nacerá Teletḗ , trata el c. XVI 50 . Por último, se nos relata que el dios funda la ciudad de Nicea en honor de su amada 51 .
A continuación de la narración de la campaña dionisíaca se nos muestra al dios en su marcha hacia Álibe, donde es recibido amistosamente por el pastor Brongo (XVII 1-87) pero es resistido por el Indio Orontes (XVII 88-fin). Éste al ser vencido por Dioniso se arroja al río, que tomará desde entonces su nombre. Se pasa, entonces, al relato del episodio del rey Estáfilo y su hijo Botris —cuyos nombres, invenciones nonianas, designan al racimo y al fruto de la vid—: la fiesta y las danzas, los relatos de Estáfilo (XVIII), la repentina muerte del rey y los honores fúnebres, con referencias a los de Patroclo en la Ilíada (XIX-XX 141). Después de este descanso en Asiria, Dioniso prosigue su curso hacia Arabia pasando por Tiro y Biblos, donde se produce su enfrentamiento con Licurgo (XX 142-XXI 199) 52 , que será salvado por la diosa Hera. Nos encontramos en este punto en la última etapa de la campaña a la India (XXI 179-XXIV, passim) , en la que se cuenta, entre otras cosas, la batalla librada contra las tropas del jefe Indio Tureo al borde del río Hidaspe, con continuas resonancias homéricas (XXII 136-XXIII 116). Ante la completa victoria del dios y el espectáculo de sus compañeros muertos, Tureo, al igual que Orontes, se arroja al río (XXIII 52-78). De inmediato, Hera excita al Indio Hidaspe, dios del río, para que se levante contra Dioniso: contra él se enfrentarán las Bacantes (XXIII 117-XXIV142). En la parte final del c. XXIV se relatan los lamentos de los Indios por el triunfo de las Bacantes (vv. 179-217). Dioniso ya se encuentra en la India a la espera del combate definitivo contra el jefe máximo Deríades.
b) Guerra contra los Indios . — Esta segunda parte de la saga presenta los combates realizados en el territorio de la India (XXV-XL 291). Se abre con un proemio y la invocación a la Musa que, como ya anticipamos, divide en dos el epos noniano. Se pasa, entonces, a la sýnkrisis , comparación de un rey o héroe con otras figuras ilustres, de Dioniso con Perseo y Heracles (vv. 22-263). Se anuncia, por otra parte, el combate final contra los Indios y la Penteida , las desventuras de Penteo al intentar luchar contra Dioniso. El relato comienza en el séptimo año de la guerra —narración in medias res — sin alusión alguna a los anteriores seis, en los que los Indios han vivido bloqueados en sus murallas (XXV 6-8), un indicio comparable en todo al de la Ilíada en el décimo año del sitio de Troya.
Ante la larga duración de la guerra, Atis, mensajero de la diosa Cíbele, insta a Dioniso a destruir a los Indios lo más pronto posible (vv. 310-367). Pero antes de dar curso al relato de las acciones bélicas, Nono presenta la descripción del escudo de Dioniso (vv. 384 ss.) 53 . El canto XXVI comienza con el sueño de Deríades. Atenea se le aparece bajo la forma de Orontes y lo incita a armarse para la guerra contra el invansor (XXVI 1-37). Al punto Deríades convoca a su ejército y se pasa al catálogo de sus tropas (fin del c. XXVI). Con el nuevo día llegan los primeros combates, narrados en los tres cantos siguientes (XXVII-XXIX 324). Se intercala, además, en el medio del relato la asamblea de los dioses Olímpicos (XXVII 241-fin), otro notable paralelo de la Ilíada (XXI 383 ss.). En esta escena, como en la homérica, los dioses manifiestan sus preferencias por uno u otro ejército 54 . En el c. XXVIII comienzan, entonces, las acciones bélicas, con las que se entemezclan otras referencias mitológicas, como por ejemplo el episodio de la herida del joven Himeneo amado por Dioniso (XXIX 15-178) y el de Ares engañado por Rea (XXIX 325-fin). Continúan, entonces, las descripciones de los combates, del extraordinario valor del Indio Morreo (XXX 1-127) y la muerte del Indio Tectafo (XXX 127-230) para terminar con la primera sección de esta segunda parte de la guerra de los Indios.
En la última parte de la guerra Nono pasa a la descripción de dos acciones desarrolladas paralelamente: la locura de Dioniso y la historia de amor de Morreo y la Bacante Calcómeda (XXX 231-XXXV 340). Es nuevamente Hera la que con un ardid consigue enloquecer al dios: persuade a Perséfone para que una de las Erinias, Megera, trastorne la mente de Dioniso (XXXI 1-104) mientras hace que el sueño, Hýpnos , invada a Zeus, como una recreación de la apátē Diόs homérica. A su vez Afrodita, favorable a Dioniso, hace que Morreo se enamore de la Bacante Calcómeda (XXXIII-XXXV). Todo este extenso episodio mitológico finaliza con la derrota de Hera: al despertar Zeus del engañoso sueño, hace que su esposa cure a Dioniso con su propia leche (XXXV 262-335).
Una vez reintegrado Dioniso al combate, alienta a sus tropas en un largo discurso antes de emprender la última batalla contra Deríades (XXXV 341-fin). El c. XXXVI comienza con la exhortación del jefe Indio a sus seguidores, en la que se anuncia la próxima batalla como la definitiva. Entretanto se produce asimismo entre los dioses la disensión entre los simpatizantes de Dioniso y los de los Indios 55 . Asistimos finalmente al combate definitivo (XXXVI 291-390): Dioniso confunde a Deríades con sus continuas metamorfosis hasta que logra maniatarlo con los tallos de la hiedra, una de sus epifanías; Deríades cautivo implora por su salvación, concedida por el dios. Pero, una vez libre, el jefe Indio rehúsa doblegarse e injuria nuevamente a su rival. Con la llegada de la noche termina la escena y queda momentáneamente en suspenso la resolución del conflicto. Mientras tanto, los Radamanes, pueblos de Arabia, han preparado un navío (XXXVI 399 ss.) para sumarse a los aliados de Dioniso; pues, como Rea lo había ya anunciado, la victoria final ha de darse en los mares. Paralelamente, en una asamblea del ejército Indio, Morreo convence a Deríades de enviar un heraldo para retar a Dioniso a una batalla naval (fin del c. XXXVI). El c. XXXVII interrumpe la narración bélica para contar los honores fúnebres por Ofeltes, guerrero dionisíaco. Y el c. XXXVIII relata el episodio de las desventuras de Faetonte, el hijo de Helio. De manera que el anunciado combate naval se desarrolla en el c. XXXIX: la victoria dionisíaca es contundente y los Indios junto con su jefe Deríades logran salvarse huyendo a tierra. Finalmente, el encuentro definitivo entre Dioniso y Deríades tiene lugar en el c. XL (vv. 1-100), en donde el jefe Indio halla la muerte. Sucede entonces el relato del fin de la guerra y los lamentos de las princesas, hasta que el dios designa como monarca al Indio Modeo, reparte el botín de guerra y dirige hacia su patria a sus tropas auxiliares, del mismo modo en que lo hizo Alejandro (XL 275 ss.) 56 .
3) Retorno triunfal de Dioniso y apoteosis final
Esta tercera parte del epos se subdivide a su vez en dos grupos 57 : el primero (XL 291-XLIII) cuenta el regreso de Dioniso desde la India hacia Frigia; el segundo (XLIV-XLVIII) el viaje hacia Europa y el segundo regreso a Frigia para finalizar el poema con la apoteosis de Dioniso.
De regreso, entonces, el dios visita en compañía de Sátiros y Bacantes por segunda vez Arabia, donde enseña al pueblo sus Misterios (XL 291 ss.). Se dirige, a continuación, a la ciudad de Tiro, patria de Cadmo, por la que siente gran admiración. Dioniso prueba allí por primera vez el néctar y la ambrosía, presagio de la apoteosis que ha merecido por su victoria (XL 411 ss.). El c. XLI narra la visita del dios a Béroe, en Siria, en uno de los momentos más importantes para la significación general de la obra. Nono dedica a Béroe dos encomios con la intención de realzar la función de esta ciudad en la constitución del derecho. Retoma la profecía de un reino indisoluble de los Romanos —ya anticipado en III, vv. 191 ss 58 —. En el primer encomio es descrita la fundación de Béroe bajo el reinado de Crono, en el comienzo de los tiempos (XLI 68 ss.); es la primera ciudad vista por Eón, más antigua que cualquier otra sobre la tierra (vv. 84 ss.), asiento de Afrodita y lugar de nacimiento de Eros. Con un himno (vv. 143 ss.) alaba el poeta a Béroe como «raíz de la vida, madre nutricia de las ciudades, extensión de Dice (Díkē) y conocedora del derecho». Más intensamente aun son dadas las estrechas relaciones entre Béroe y Dice, personificación de la justicia, en el segundo encomio (vv. 155 ss.): Hermes acude como asistente de parto al nacimiento de Béroe, trayendo las tablas del derecho latino. Entonces Eón, símbolo de la Roma eterna, colocó a la niña por pañales el ropaje de Dice. A su alrededor había paz incluso entre las fieras. Con el tiempo el mismo Zeus sintió deseo por la joven Béroe pero se contuvo y se la cedió a su hermano Posidón. Entonces Afrodita desea fundar una ciudad en honor de su hija Béroe (XLI 271), una ciudad que lleve su nombre como Atenas el de Atenea. De modo que se dirige a consultar a Armonía, poseedora de los oráculos en las siete tablas inscritas por Ofión (XLI 338) 59 . Estas tablas, correspondientes a los siete planetas, indican que a Béroe, como ciudad más antigua, le está asignado el cultivo del derecho. Se nos anticipa entonces que los Romanos cambiarán el nombre de la ciudad en Bérito y recaerá sobre ella el cumplimiento de la profecía (vv. 367 ss.). El mismo presagio de Ofión anuncia que tras el triunfo de Augusto sobre Cleopatra en Actium se completará el reinado de «la dorada Roma» (XLI 390) sobre la tierra por voluntad de Zeus 60 .
El c. XLII retoma, entonces, la visita de Dioniso a Béroe en su regreso de la India: Nono narra el deseo del dios por la joven Béroe y su enfrentamiento con Posidón, igualmente ansioso por poseerla. Se cuentan los intentos de seducción de ambos pretendientes hasta que en el c. XLIII se presenta la victoria de Posidón en un combate marino. De inmediato (XLIII 422-fin) tras un discurso consolador de Eros, Dioniso deja Asia para dirigirse a las ciudades griegas. Llega en primer lugar a Tebas. En este punto la narración noniana recrea los temas dionisíacos tratados por Eurípides (v. Bacantes, passim ): el enfrentamiento de Penteo, el gobernante teómaco, y su tremenda muerte. El destino de Penteo es anunciado desde el comienzo del relato a su madre Ágave, la hija de Cadmo: un sueño le profetiza que ella será la asesina de su propio hijo (XLIV 46-122). El c. XLIV cuenta cómo el pueblo de Tebas se entrega a la embriaguez de Dioniso, mientras su gobernante Penteo injuria al dios insolentemente (vv. 132-187). Dioniso invoca a Selene para manifestar su indignación por la soberbia del rey (vv. 188-277). Con el consentimiento de la diosa lunar, Dioniso enloquece a Ágave y a su hermana Autónoe (XLIV 278-XLV 51) quienes transformadas en Ménades se entregan al delirio báquico danzando entre las montañas. En vano intenta Penteo librar a las mujeres de su delirio; antes bien, encuentra la muerte en manos de su frenética madre (XLV 52-XLVI 264). Se suceden entonces los lamentos de la dolida Ágave, a la que Dioniso consuela con el vino (XLVI 265-fin) 61 .
Después del episodio Tebano, Dioniso se dirige al Ática e irrumpe con su frenética danza en Atenas (XLVII 1 ss.) en donde es recibido en la casa de Ícaro. Éste, como mensajero del dios, es el encargado de presentar el vino a sus conciudadanos. El episodio de Ícaro narra la muerte del mismo a manos de sus propios compañeros, quienes lo asesinan por creer que han sido envenenados por el vino. Erígone, su hija, se entera de su desgracia en un sueño (XLVII 148 ss.) y tras encontrar su cadáver se ahorca (vv. 205 ss.). Zeus, compadecido, produce el catasterismo de ambos (vv. 246 ss.).
Se pasa en lo sucesivo a la narración del encuentro de Dioniso y Ariadna en Naxos. Al contemplar la imagen de la joven dormida en la arena, Dioniso es tocado por Eros (XLVII 265 ss.). Ella se despierta y se lamenta ante el dios de que Teseo la haya abandonado (vv. 295-418). Dioniso, inflamado por el deseo, le declara su amor y le promete una estrellada corona celestial. Ariadna, reconfortada, se entrega al dios en unión amorosa (vv. 420 ss.). Tras ello, Dioniso se dirige a las proximidades de Argos, donde no son bien recibidos sus cultos. En consecuencia, el dios induce a las mujeres del lugar a la locura. De este modo asocia Nono la historia de Ariadna con la de Perseo (XLVII 472-fin): en efecto, el héroe, aguijoneado por Hera, se enfrenta a Dioniso y por medio de sus armas mágicas convierte en piedra a Ariadna; y hubiese hallado su muerte a manos de Dioniso de no mediar Hermes reconciliándolos. Termina así, entonces, el paso de Dioniso por la Hélade.
El c. XLVIII, el último de la obra, comienza con el regreso de Dioniso a Tracia, donde deberá librar, por el inagotable rencor de Hera, una batalla contra los Gigantes, «nacidos de la Tierra» (vv. 1-89). Tras vencer en la Gigantomaquia, el dios se dirige a Frigia. Allí deberá enfrentarse a una nueva prueba: Sitón, rey de los Otomanos, por una morbosa pasión por su propia hija Palene, mataba a los pretendientes de ésta en tramposos certámenes. Dioniso ha de enfrentarse en un certamen de lucha con la misma Palene —cuyo nombre en griego hace alusión a la lucha pugilística—. Si bien el dios derrota a la muchacha (vv. 106 ss.), debe también matar a su padre. Se suceden a continuación los relatos de los lamentos de Palene y de su unión con Dioniso (vv. 183 ss.). Después de abandonar Tracia retorna Dioniso por segunda vez a Frigia, a la morada de Rea, donde tiene lugar su encuentro con la cazadora Aura del séquito de la diosa Ártemis. Se vuelve a tratar, como en el caso de Nicea (XV-XVI), el tema de la virgen que huye de la unión sexual, parthénos phygodémnios: Dioniso, ardiente de deseo, debe recurrir a Afrodita para poder poseer a la huidiza joven, y la posee sumida en un profundo sueño: De esta unión nace Iaco, el tercer Dioniso, mistérico y eleusino. Pero la joven desesperada se arroja al río Sangario y Zeus la convierte en una fuente (XLVIII 238-947). El niño Iaco es acogido por la diosa Palas y honrado como un dios. Finalmente, la ascensión de Dioniso al cielo, en sólo cinco versos, constituye el cierre de la obra.
DE LAS FUENTES DE NONO
A propósito de las fuentes hay que considerar en el caso de las Dionisíacas que se trata en primer lugar de una obra de fines de la Antigüedad —y de enorme extensión—, y que el egipcio Nono se revela como un gran erudito en los más variados temas. Es necesario, por lo tanto, distinguir entre elementos de neta dependencia textual, paralelismo en tratamiento de temas mitológicos y utilizaciones lexicales y métricas 62 . Estos tres niveles se entremezclan ciertamente en los hechos concretos; pero ha de diferenciarse ante todo el problema de las versiones de los mitos y tener en cuenta la libertad demostrada por el autor en la articulación de los mismos para no ver influencias por doquier 63 . De manera que damos a continuación una referencia sucinta de las fuentes más significativas 64 .
Fundamentalmente las Dionisíacas se constituyen en una referencia explícita a Homero (I 11-38): además de la extensión del epos , que en 48 cantos emula cuantitativamente a la Ilíada y a la Odisea , las alusiones homéricas constituyen en el léxico y en la temática de muchos episodios el clima general de la obra. Pero Nono se jacta mediante una invocación al «inmortal heraldo de la tierra Aquea» (XXV 253 ss.) de tratar de un tema más excelso en su canto, dedicado a la gloria de Dioniso. Por lo demás, en extensos pasajes del poema —en especial en los amores de Dioniso— el texto es tan poco homérico en su vocabulario como en su espíritu. Si a esto se suman las continuas referencias astrológicas, las alusiones al Medio Oriente y la recurrente ampliatio de motivos mitológicos, observamos el predominio de una mélange literaria —la ya mencionada poikilía — como sello del estilo noniano. Quedan, por supuesto, numerosas dependencias del texto homérico, en las que resalta el léxico del epos más antiguo. Muy especialmente toda la elaboración de la guerra contra los Indios presenta enormes paralelismos con la Ilíada: la descripción del escudo de Dioniso (XXV 384 ss.) con el canto XVIII; el episodio de Licurgo con Ilíada XXI; el engaño de Zeus (Dion . XXXI-XXXII), los juegos fúnebres, la Teomaquia del c. XXXVI, la batalla junto al mar, y otros loci 65 .
Por otra parte, encuentran eco en las Dionisíacas los principales autores de la tradición helénica: Hesíodo en el episodio de la Tifoneia (I-II) 66 ; muy especialmente las Bacantes de Eurípides por el tratamiento noniano del episodio de Penteo (v. XLIII-XLIV, aunque la versión de Nono difiere en puntos importantes de la de Eurípides); Píndaro es mencionado por su nombre en XXV 21 y retomado en más de un pasaje; Calímaco es sin duda el modelo métrico de Nono; de la épica tardía no faltan las asociaciones con Apolonio y Quinto de Esmirna; y en la bucólica Teócrito y Mosco ejercen su influencia; por último —para terminar con esta larga lista— son importantes las simetrías de muchos pasajes con los Himnos Órficos y el Lapidario Órfico 67 .
Un problema particular se plantea acerca del conocimiento de Nono de los autores latinos. Según ha sostenido R. Keydell, Nono ha conocido con seguridad los cuatro primeros libros de las Metamorfosis de Ovidio, y asimismo las Heroidas 68 . Y es indudable en muchos respectos su dependencia respecto de Claudiano 69 .
Un grupo especial de fuentes es representado por los autores tardíos que tratan de temas dionisíacos, dado que a partir de Alejandro se suceden las referencias literarias al dios 70 . No obstante la falta de testimonios con que contamos en este respecto, es indudable la conexión de Nono con las Basáricas de Dionisio y el Dioniso de Euforión 71 .
HISTORIA DEL TEXTO DE LAS «DIONISÍACAS»
La tradición manuscrita se divide en dos grupos, según se transmita en el título el nombre de Nono, o no se haga alusión al autor.
El grupo que da como autor a Nono está representado por el papiro de Berlín P. 10567 —contiene fragmentos de los cantos XIV, XV y XVI— denominado II, aproximadamente del s. VI , y también 'por un manuscrito del monte Atos (A), hoy perdido 72 .
Los otros manuscritos pertenecen todos a la tradición anónima, surgida del Laurentianus 32 16 (L) 73 . Porta la fecha de septiembre de 1280, y contiene varias obras 74 . Se debe por completo a la misma mano y ha sido objeto de dos revisiones principales, que han agregado escolios acerca de ciertos nombres mitológicos o relaciones con otros autores de la Antigüedad 75 . El modelo de L, al que el escriba designa como «el antiguo», tò palaión , ya estaba escrito en minúscula, con algunas faltas de uncial, según se ha podido notar 76 . En enero de 1423 Francisco Filelfo compra en Constantinopla el Laurentianus y lo lleva a Florencia, donde ha permanecido desde entonces. En el s. XVI un escriba transcribe el Laurentianus en una copia fiel: el Palatinus Heidelbergensis gr. 85 (P), del cual dependen los recentiores , en especial el Vindobonensis phil. gr. 45 y 51 (F), utilizado por G. Falkenburg para la editio princeps , con traducción al latín (Amberes, 1569).
De acuerdo con F. Vian 77 el editor moderno no ha de tomar en consideración la descendencia de L; lamentablemente, en comparación con éste, P comporta las mejores lecturas, pero su contenido es totalmente fragmentario.