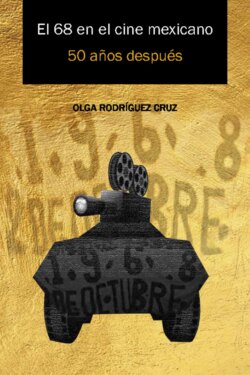Читать книгу El 68 en el cine mexicano - Olga Rodríguez Cruz - Страница 10
ALFREDO JOSKOWICZ
ОглавлениеEn 1968, el CUEC tenía cinco años de haberse fundado, con recursos modestos y con equipo reducido de 16 mm. No había una práctica sistemática de filmación pero, en el momento en que surgió el movimiento, la Asamblea General de la escuela decidió tomar el material de la bodega, y los estudiantes que contaban con una cámara 16 mm se lanzaron a filmar las distintas manifestaciones estudiantiles, hasta el trágico acontecimiento del 2 de octubre.
Alrededor de veinte camarógrafos salimos a rodar. Había mucha película repetitiva y no estaba ordenada. Producir manifestaciones por lo general no tiene mucha gracia cuando son una tras otra, porque se parecen, excepto que existían diferencias en términos de carteles y de avances del movimiento, de manera que se tomaron cerca de ocho horas, de las cuales en El grito hay aproximadamente 1:40.
El movimiento terminó de manera violenta, con la detención de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, entre los cuales estaba, como representante del CUEC, Leobardo López Arretche, compañero de mi generación, quien fue encarcelado, pasado por el Campo Militar número 1, y llegó a dar a la cárcel de Lecumberri. Para su fortuna, al cabo de dos meses fue liberado, por no ser identificado como uno de los principales dirigentes o activistas.
A principios de enero de 1969 Manuel González Casanova llamó a Roberto Sánchez Martínez —quien había sido uno de los camarógrafos más activos en el movimiento—, a Leobardo y a mí, y nos propuso que entre los tres armáramos la película. Esta era ya un documento muy importante, yo no había participado más que en las filmaciones y no había tenido un protagonismo político. Sentí que le correspondía más a Leobardo que a mí tomar la dirección y la edición.
Roberto Sánchez tenía una idea completamente diferente, que a mí no me convencía, y opté por ayudar a Leobardo. Finalmente, Manuel González Casanova decidió que lo armara López Arretche.
Trabajé un año como su asistente. La película fue armándose en las madrugadas, entre las seis y las nueve de la mañana, con la ayuda de un editor de la industria, Ramón Aupart, quien en ese momento no estaba integrado a la escuela, pero sí era un profesional que manejaba muy bien la moviola (era una de las cosas fundamentales que nosotros no sabíamos hacer, y tiene su dificultad manual). Reconstruimos fragmentos y se llegó a un primer corte. Nos faltaban imágenes de Tlatelolco, nada de lo que los alumnos del CUEC habíamos filmado se había salvado y, a cambio de una entrevista que me pidió la CBS estadounidense, nos dieron cien pies de material positivo que un camarógrafo de esa empresa había sacado de México, y con eso pudimos integrar el acontecimiento del 2 de octubre en El grito.
Una noche, no recuerdo bien si fue alrededor del mes de febrero o marzo, hubo un intento de saqueo del material en el CUEC, por parte de la organización «El muro». Afortunadamente no lo encontraron, pues estaba bajo seguridad, y sí pudo concluirse.
Una de las labores más difíciles fue la reconstrucción de la banda sonora. Afortunadamente Rodolfo Sánchez Alvarado, uno de los técnicos de Radio UNAM, al mismo tiempo profesor de la escuela, consiguió limpiar bastante el material original que se había transmitido por Radio Universidad, acerca de los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, y con eso se rehízo la película, que se terminó a finales de 1969.
El grito se exhibió de manera privada una sola vez, en el condominio de productores, y luego la Universidad temió que fuese una herramienta de agitación. El clima de represión estaba muy fuerte y se decidió reservarla y no mostrarla hasta dos años y medio después.
Terminado El grito, Leobardo López Arretche tenía un guion para hacer un largometraje, que había titulado El cambio, en el que habíamos trabajado ambos, pero la idea original era suya.
Como fin de mi trabajo escolar filmé con López Arretche mi primer largometraje en 16 mm, blanco y negro: Crates. Desafortunadamente, Leobardo se suicidó el 19 de julio de 1970, lo que me dejó un poco como en el aire; no pude tocar durante meses la edición de la película. Leobardo era un actor protagónico, pero a principios de 1971 pensé que tenía una deuda moral con él, retomé el guion de El cambio, lo reelaboré con Luis Carrión y entre los dos rehicimos el planteamiento original, respetando el fondo del asunto y el romanticismo de aquellos días de hacer el cine independiente.
El CUEC nació de alguna manera a espaldas de la industria cinematográfica, porque en aquel tiempo estaba totalmente cerrada, impedía la renovación de cuadros; nosotros pensábamos en el cine como arte o como medio de expresión que no requería del aparato industrial.
Una vez terminado el guion, en agosto de 1970, inicié la producción en forma muy romántica y apoyado por el Departamento de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Éramos cinco personas: el camarógrafo, el asistente de cámara, el sonidista, el jefe de producción y yo. La película se realizó en tres semanas: una semana en México y dos en Tecolutla, prácticamente sin recursos y a la aventura. Los actores principales fueron: Héctor Bonilla, Sergio Jiménez, Ofelia Medina y mi hermana Sofía Joskowicz. Ellos trabajaron con nosotros por un salario simbólico, porque la Universidad no tenía grandes recursos. Raúl Kamffer, egresado del CUEC, nos prestó una cámara de 35 mm; conseguimos una grabadora; los actores nos ayudaban a cargar los reflectores en la playa, no había staff. Fue realmente fue una aventura importante, para demostrar que se podía hacer cine sin el aparato industrial.
Se trató de la primera película en 35 mm en color que hizo la Universidad. Demostramos que podía lograrse con medios muy reducidos. Al final del rodaje, como anécdota curiosa de las dos semanas que habíamos trabajado en Tecolutla, no nos alcanzaba para pagar la cuenta del hotel, y ahí nos quedamos Tony Kuhn, Oscar Blancarte y yo, mientras se conseguía el dinero, que obviamente no nos pudo mandar la Universidad y que tuvo que enviarnos la familia. Nos quedamos embargados por una semana, hasta que nos dieron el dinero y pudimos regresar a México.
El cambio representó una metáfora muy modesta de lo que había sucedido en Tlatelolco. Cuando la película estuvo terminada, de antemano sabíamos que la Dirección de Cinematografía seguía al pie de la letra el reglamento de mucho grado de censura sobre el vocabulario en el cine, y para evitar que nos censuraran una «mala palabra», plagamos de groserías todo el celuloide.
El director de Cinematografía, el licenciado García Borja, nos llamó al maestro González Casanova y mí, y nos dijo que no era posible autorizar la película, ya que en la parte final matan a uno de los personajes y uno de los actores le dice al policía «eres un hijo de tu rechingadísima madre»; eso era lo que más alarmaba. Discutimos alrededor de una hora por esto, pero como detrás estaba el escudo universitario, no se pudo parar la película y finalmente se exhibió comercialmente.
En los años posteriores al 68 se politizó el cine estudiantil del CUEC. Después las cosas cambiaron; ahora hay una despolitización muy grande entre la juventud, por lo menos entre los estudiantes de las escuelas de cine y de ciencias de la comunicación. Veo a los muchachos muy decepcionados de todos los movimientos políticos, de toda la ideología política. Creo que hay un derrumbe de valores en términos generales, desapareció la confianza en la familia, en la sociedad.