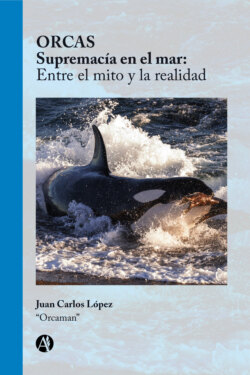Читать книгу ORCAS Supremacía en el mar - Orcaman - Страница 8
Оглавление1
EL CAMINO DE MIS SUEÑOS
Si hay un deseo, hay un camino
Dicho Wasili
Miro a Buenos Aires y veo una ciudad atestada de gente que se desplaza según el ritmo del reloj: sus pasos apresurados marcan el tiempo a utilizar. Cada individuo reserva para sí sus inquietudes, sus miedos y sus preocupaciones. Cada individuo lucha minuto a minuto y segundo a segundo por mantener su territorio dentro de la febril actividad que se desarrolla en ese centro partido por una arteria vigorosa: la Avenida 9 de Julio.
Desde la ventana del departamento que alquilo en un cuarto piso de Carlos Pellegrini al 900, soy un simple observador de esa colonia humana a la cual pertenezco. Me maravillo por la habilidad que demuestran para evitar los enfrentamientos: las reglas de educación y moral, o el mero sentido de la supervivencia, hacen que muchos conflictos se apaguen en miradas fulminantes, insultos entrecortados, gritos o empujones. Esos rituales son intentos, a veces no premeditados, de eludir la pelea y el consiguiente daño físico.
Frente a los seres humanos se desplazan imponentes y veloces predadores mecánicos: un mínimo error significaría ser arrollado. Si eso sucediese, cientos de otros automóviles seguirían circulando sin que sus conductores se preocuparan por lo ocurrido, más allá de una mirada curiosa que serviría como anécdota para mencionar al fin del día.
Los jóvenes machos interrumpen el descanso de los dominantes que cuidan el harén con sus numerosas hembras. Ellas se mueven suavemente para acomodarse sobre el redondeado pedregullo de la playa, hasta que lo adaptan a las formas de sus cuerpos. Así intentan regular la alta temperatura del mes de marzo que apenas apacigua un poco la brisa marina.
Desde mi ventana puedo observar a las madres que cuidan el torpe e inexperto andar de sus pequeños; al mismo tiempo, a ellas las cuidan sus parejas, hombres que, como al pasar, miran el desplazamiento de algunas jóvenes señoritas de encanto inquietante, o señoras que lucen la madura elegancia de la mujer argentina.
En el mar, los predadores naturales avanzan dentro de su territorio de alimentación. No nadan tranquilamente como cuando realizan actividades de juego, patrullaje o descanso: buscan su alimento en una coordinada formación estratégica que les permite aprovechar el descuido de las madres y la inexperiencia de los cachorros. Y atacar.
Los machos miran, indolentes e inmóviles en el territorio que obtuvieron en la playa. Sólo se preocupan por controlar que las hembras de su harén se mantengan en su lugar.
Desde mi punto de observación ubicado en el inicio de una suave pendiente en la ancha playa de Punta Norte, Península Valdés, a unos cincuenta metros de la colonia de reproducción de lobos marinos– puedo ver cómo algunos cachorros miran la poderosa aleta dorsal de la orca que se acerca lentamente. Mientras surge del agua, semejante al periscopio de un submarino, la lobería desarrolla su normal actividad de descanso, peleas territoriales, nacimientos y copulaciones. Sólo algunos ejemplares más cercanos al mar miran por algunos instantes el andar de las orcas que se aproximan a la costa.
El gran macho B3 (Bernardo) nada lentamente: desplaza su cuerpo de aproximadamente siete metros y varias toneladas y deja ver su ancha y alta aleta dorsal que corta la superficie del mar. Con un violento movimiento de su aleta caudal, se lanza hacia un grupo de quince cachorros de lobos que juegan en el agua, a sólo un metro de la costa. Dos hembras que nadan junto a ellos les advierten rápidamente del peligro.
Una madre llama a su pequeño hijo para indicarle que no debe abandonar la seguridad de la vereda o plaza. Le señala el peligro que representan los conductores de automóviles quienes, al recibir la luminosa señal verde del semáforo –muchas veces, antes– se lanzan a gran velocidad. Algunas madres, despreocupadas de las actividades de sus hijos, hablan entre sí o simplemente están ausentes. Sigo observando desde mi ventana y me pregunto cuánta presión contenida acumulan las personas que intentan ganarle al tiempo.
Puedo sentir el infaltable viento patagónico que roza mi cuerpo mientras soy testigo una vez más de un movimiento en el tablero de la selección natural. Bernardo nada vigorosamente y embiste casi de frente a los cachorros. Algunos no advirtieron el aviso de las hembras; otros no pudieron evaluar a tiempo el peligro por su inexperiencia. Los (quizá) más aptos salen rápidamente del mar, en una suerte de galope hacia la colonia. Al mover con fuerza su cuerpo varado, Bernardo hace estallar el agua a su alrededor: confundiendo aún más a los cachorros y con un rápido movimiento lateral de cabeza captura a uno, al que mantiene firmemente entre sus dientes fuertes y cónicos.
Luego de la captura –y mientras el resto de los catorce cachorros se unen a la colonia y ponen distancia con la zona de acción–, Bernardo efectúa bruscos balanceos dorso ventral que le permiten girar hacia el mar. Allí nada hasta encontrarse con su hermano Mel (B5), con quien compartirá el alimento.
Luego del alejamiento de las dos orcas, permanezco algunas horas en mi puesto de observación. Los lobos marinos retornan a sus actividades: algunos ingresan al mar para alimentarse, otros para disfrutar de su temperatura, otros para jugar entre las restingas y las algas.
La brisa marina rodea mi cuerpo con un frío abrazo mientras la luna va dibujando sobre la superficie del mar una vigorosa arteria plateada que palpita aunque no tiene autos, semáforos o gente apurada. En este escenario rigen aún las normas naturales de la vida y la muerte, que me dan un lugar: el del observador que decidió cerrar una ventana de un cuarto piso para adoptar las playas de la Patagonia como forma de vida y a las orcas como compañeras de trabajo.
Hoy puedo decir que soy feliz. Pero la decisión no fue fácil: nací, me crié y viví hasta los veintiséis años en el micro centro de la ciudad de Buenos Aires. El departamento que alquilaba y mi cómodo trabajo como cajero en el Jockey Club distaban unos mil quinientos kilómetros de Puerto Madryn, ciudad patagónica que elegí para radicarme con quien era, en ese entonces, mi esposa Diana y nuestra primera hija Jéssica Valeria, que tenía sólo un año.
Las orcas no fueron el motivo determinante para que dejara Buenos Aires. No era –ni soy– biólogo; además, en aquel año 1972 no tenía idea alguna de lo que podía ser una orca. La historia de mi vida cerca y dentro del agua comenzó en realidad nueve años antes, en 1963, cuando tuve mi primer y decisivo contacto con el mar. Mi amigo José Pepe Dueñas me llamó para comunicarme, muy entusiasmado, que acababa de conocer a un buzo de Puerto Madryn y que quería presentármelo. Me esperaban en una confitería.
Para los argentinos de mi generación, inclusive para aquellos que teníamos algún interés en el tema, el buceo local se limitaba a la clásica serie televisiva Caza submarina, que protagonizó el legendario Lloyd Bridges, y algún equipo Plaf (¿quién no lo tuvo?) recibido como regalo de Navidad, Reyes o cumpleaños. Ver a un buzo de verdad era una propuesta imposible de rechazar.
Máximo Nicoletti resultó ser un buzo deportivo joven y muy ameno, poseedor de una gran sonrisa y un enorme entusiasmo. Como resultado de esta reunión de varias horas, me lancé a mi primer viaje, en el verano de 1964, a Puerto Madryn.
A los tres días de nuestra llegada, Pepe y yo ya nos sentíamos integrados: casi todos nos conocían y conocíamos a casi todos, algo habitual en una ciudad chica. Ubicada a orillas del Golfo Nuevo, Puerto Madryn tenía sólo cinco mil habitantes, pero su atractivo principal no era el urbano sino un mar azul y transparente que permitía observar el fondo a treinta metros de profundidad. Hoy las aguas del golfo se mantienen transparentes, pero la visibilidad no es tan perfecta como entonces, cuando daba vértigo meter la cabeza bajo el agua y observar el distante fondo. Recuerdo que la primera vez que lo hice tuve la sensación de estar suspendido en el aire y no flotando en la superficie del mar.
Acostumbrados al calor húmedo y pegajoso de Buenos Aires, el clima seco nos asombraba: se podía lavar un jean a las diez de la mañana y usarlo dos horas más tarde. También la ausencia casi total de contaminación ambiental era una sorpresa: aspirábamos un aire de pureza única y podíamos utilizar una misma camisa dos días seguidos sin que mostrara marcas de suciedad en el cuello y los puños, como sucede en Buenos Aires a las pocas horas de uso. Hoy, en cambio, es imprescindible renovar a diario la remera o camisa, a las que se adhiere suciedad como pago por el beneficio del crecimiento industrial y poblacional.
Aquella pureza ambiental nos sorprendía, además, con un cielo nocturno donde las estrellas parecían multiplicarse a cada instante alrededor de la Cruz del Sur. Noche a noche nos sometíamos a un trance casi hipnótico ante ese escenario iluminado donde la luna era la única vedette, hasta que en algún momento una estrella fugaz nos sacudía.
Pepe y yo recibimos las primeras clases prácticas de buceo de Máximo y su primo Cristóbal, quienes nos permitieron ingresar al mundo del silencio, como se decía entonces. A la vez, Pino y Bruno Nicoletti –renombrados buzos y propietarios de una fábrica de equipos para la actividad y representantes de Cressi-Sub, de Italia– nos brindaron sus conocimientos sobre fisiología y física del buceo con la ayuda de unos textos en italiano.
Éramos tan felices que ni siquiera nos importaban las incomodidades del antiguo regulador Mistral de dos mangueras que acompañaba al botellón de aire. Si por alguna causa el regulador se salía de la boca, había que hacer malabarismos para quitarle el agua alojada en su interior. Por lo general, si la técnica –inclinación del cuerpo, giro de cabeza, movimiento del brazo y mano con la boquilla en la posición correcta para colocar en la boca– no se llevaba a cabo correctamente, la alternativa era tragar el agua que permanecía en la manguera: algo así como tomar un vaso de agua debajo del agua.