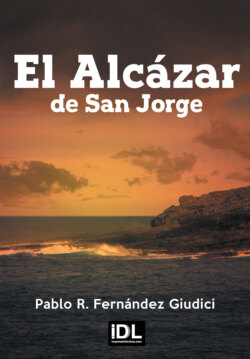Читать книгу El Alcázar de San Jorge - Pablo R. Fernández Giudici - Страница 4
ОглавлениеCapítulo I
Introducción
Buenos Aires, abril de 1681.
Hubiera preferido comenzar mis primeras líneas con alguna frase digna de esta historia pero tras muchos intentos frustrados decidí que no sería así. En cada nuevo ensayo, la tinta se acumulaba en frases sin sentido, altisonantes y, de alguna manera, sentía estar traicionando a la verdad, esa que se revela mejor en las palabras simples. Sólo diré entonces de la manera más clara posible y con rigurosa veracidad, los hechos de igual modo en el que han ocurrido. He dado muchas vueltas al asunto, pues hasta hoy no me sentí capaz de hacerlo de un modo adecuado. Y aunque para mí sólo se trate de transmitir esta historia tal cual reside en mi memoria, lo cierto es que he pasado los últimos años pensando de que manera iba a plasmar en palabras todo aquello que me tocó vivir en suerte; repasando cada vivencia, cada minúsculo detalle. Dilaté durante meses y meses la escritura de este tan solicitado relato, ya no por pereza, sino por un cauteloso temor. Temor, quizás, fundado en mi vanidad, incapaz de soportar la idea de dejar afuera alguna pieza de este complejo y bello rompecabezas con el que El Señor me ha obsequiado. Llegado el momento inaplazable de escribir, tras días de vacilación, y de insistencias también, llegué al fin a la conclusión de que mi prosa, aunque ejercitada a fuerza de cartas y obligaciones, no podría hacer jamás justicia a las memorias, ni podrá ofrecer más que una descolorida semblanza de imágenes que lento se vuelven escasas e inconexas en mi mente. De modo que, cumpliendo con la palabra empeñada y en asistencia de mi fiel y querido Adelmo, me dispongo a transitar esta espiral de evocaciones en la que, espero, en cada nuevo giro vuelva a traer a mis ojos cansados, la luz de sus entrañables recuerdos.
No voy a ocultar mis dudas. Los muros que me protegen y observan han sabido disminuir, con el peso de los años, algún destello de gallardía que pude haber tenido. Soy ahora un hombre viejo, de manos temblorosas y mirada menguada, atemorizado de todo y de todos, guiado, eso sí, por la única esperanza de que el fin sea, en verdad, el genuino principio. Y mis dudas, que no recaen en lo esencial sino en cuestiones nimias, se pierden en las formas del decir. La tinta me traiciona tanto como la memoria, pero no son ellas las culpables de mis vacilaciones, sino mi propia inseguridad. ¿Cómo es posible ser concreto y preciso cuando tras años de admiración la sorpresa no merma? ¿Cómo no sobrecogerse de sólo recordar personas y lugares, que al día de hoy me siguen arrancando lágrimas? No me avergüenza confesar que el miedo de omitir algún pormenor, pueda acaso significar para mí el restar reconocimiento a los prodigios vividos. Deberé aceptar con humildad que sólo soy un viejo siervo y que a pesar de mi torpeza, la tarea debe llevarse a cabo, sin distraerme en las propias limitaciones.
Lucho por ordenar mis pensamientos, que van más a prisa que yo y pretenden saltar de fechas y de escenarios con la avidez de aquella juventud perdida. Diré, como simple introducción, que este relato que pretendo entregarles es la historia de un hombre, sin duda el hombre a quien más he admirado en toda mi vida. Un ser extraordinario que supo vencer a la adversidad lo mismo con la espada que con la razón.
Qué más quisiera yo, a mis años y tras una vida dedicada al sacerdocio, que volver a sentir el aroma salado de la mar embravecida, la fuerza del viento sobre las exiguas copas de los arbustos, para que de a pinceladas coloreen con menguada justicia el telón de fondo de las aventuras de este ser sin par. Hombre, a quien tuve el privilegio de conocer y servir, y que fue todo un ejemplo para mí en aquellos años mozos en los que mi visión del mundo no conseguía traspasar los muros de un convento. Algunos lo llaman destino y otros, quienes cultivamos una fe más profunda, preferimos llamarlo designio pero, sea como fuere, tuve la enorme fortuna de conocerlo y de transitar con él acontecimientos extraordinarios que hasta hoy permanecen sólo en la memoria y en el corazón de muy pocos.
Por entonces, no tenía yo más de diecisiete años, escasos para interpretar la complejidad del mundo, pero suficientes para discernir con acierto sobre la oscuridad de algunas almas. Mi padre, con la esperanza de que abrazara definitivamente la fe que crecía tibia en mí, con su último aliento, me encomendó al prior de un convento, un buen hombre de profundas convicciones y trato paternal, que supo acogerme en la comunidad como un hijo más y a quien debo, no sólo una dedicada ilustración, sino una profunda franqueza para guiarme en un camino de la fe, plagado de interrogantes y de incómodos cuestionamientos. Debo reconocer que al principio no fue fácil para mí, pues como le ocurre a casi todo el mundo, a excepción de los santos, mi natural rebeldía en ocasiones me jugaba malas pasadas. Más de un dolor de cabeza traje al pobre prior que, sin dejar de ejercer un firme control sobre sus acólitos, sabía suavizar sus reprimendas con una franca sonrisa que todo lo compensaba. Creo recordar que alguna vez me confió lo mucho que yo le recordaba a él en su juventud. Quizás por esto o porque en su interior confiaba en que mis torpezas estaban más cerca de la mocedad que de la maldad, fue que casi siempre atenuaba las amonestaciones que me ganaba por mis travesuras.
Era el prior un ser con convicción y profunda fe, de mirada dulce aunque cansada, como si el peso de la vida o de la experiencia lo guardaran de tomar determinaciones apresuradas o sin meditación. No es casualidad –y esto pude verlo con el correr del tiempo– que una entrañable amistad uniera al prior con mi señor Alonso, producto tal vez de viejas épocas de gloria guerrera, de aceros y de fe. El prior era un hombre inteligente y reservado, y por eso su consejo fue siempre una demostración de sabiduría y prudencia. Siempre un paso más lejos, debo confesar, que Alonso.
Nuestras vidas se cruzaron de un modo casual, casi milagroso, y créanme que agradezco al cielo todos los días por haberlo puesto en mi camino. O por situarme en el suyo. Fue no muy lejos de estos muros que hoy custodian celosos mis años de retiro y oración que tuve mi primer contacto con él en las circunstancias más extraordinarias. Pero aún no quiero adelantarme. Quisiera primero contarles sobre él y cómo tras singulares acontecimientos, su camino lo condujo hasta la casa de oración que me daba cobijo.
Es oportuno decir entonces que Alonso era un hombre de armas al servicio de la corona española, que había luchado por muchos años en un tercio de valientes soldados en Flandes, cuando por aquellos años, la sangre regaba las trincheras de aquellos pueblos que vivían entre la tierra y el mar. La historia le daría más tarde sus rótulos elegantes, como si la pompa de las enciclopedias pudiese menguar el horror del conflicto, pero La guerra de los ochenta años, como se la conoció, no hizo más que hacerlo entrar y salir de batalla con singulares consecuencias. Ya habrá tiempo para profundizar en detalles, pero basta con decir que Alonso, algo agobiado por asuntos personales y por los propios de la guerra, había tocado un nivel de sensibilidad que lo pintaba para algunos como un santo y para otros como un loco. A tal punto estaban divididas las opiniones, que la duda también moraba entre los hombres que lo habían conocido personalmente. Durante un tiempo las opiniones estuvieron bastante equilibradas. Hasta que, poco a poco, y debido a ciertas proezas que tenían lo mismo de valentía que de suicidio, comenzó a correr el rumor de que Alonso era un hombre protegido por Dios, a quien la muerte no podía alcanzar.
Lo que para algunos era una extraña bendición, Alonso lo vivía como el mayor peso sobre sus espaldas, pues no le ocasionaba pocos sinsabores. Sin duda, un hombre único, a quien la vida había puesto a duras pruebas en muchas ocasiones. Alguien a quien resulta imprescindible conocer en mayor profundidad para hacerse un justo juicio sobre las vicisitudes por las que debió atravesar. Su historia se remonta mucho tiempo atrás, antes que los clamores de los campos de batalla reclamaran su sangre y su alma casi a diario.