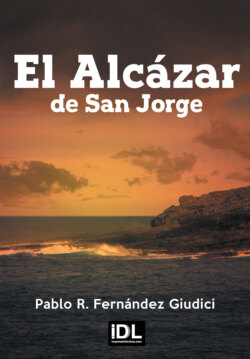Читать книгу El Alcázar de San Jorge - Pablo R. Fernández Giudici - Страница 7
ОглавлениеCapítulo IV
El hallazgo
El descanso, aunque reparador, fue quizá demasiado corto para Alonso que necesitado de un sitio blando, trocó la noche en día en un simple pestañeo. Tan pronto despuntó el sol, recibió el aviso de unirse a las oraciones matinales. Esta vez no rehusó la invitación como lo había hecho al principio en Compostela, ya que creyó justo ofrecer algo a cambio de todo lo que se le estaba concediendo. Su corazón comenzaba a abrirse y algunos viejos rencores del pasado, acababan por aflojarse dentro de su alma cegada por los sinsabores. Sentía una incómoda mezcla de pérdida y melancolía, de fin de ciclo, pero al mismo tiempo algo le provocaba un tibio entusiasmo, un motivo para llenar su mente de presente; una buena excusa, probablemente, para escapar rápido de esos sentimientos grises. Además, el convite del prior le había dado nuevos bríos a su ánimo: le intrigaba profundamente el asunto de los túneles. Con estas cuestiones en mente, se incorporó de un salto y dio comienzo al día con entusiasmo renovado, quizás algo impostado es cierto, pero entusiasmo al fin.
Cumplidas las obligaciones religiosas a las que había accedido con humildad, buscó al monje encargado de guiarlo a las obras y con delicadeza le recordó el encargo del prior. El hermano Luis, al principio dudó, pero recordando las palabras de su superior, no tuvo más remedio que conducir al invitado al máximo secreto de la abadía.
–Seguidme por aquí por favor –indicó con amabilidad.
Luis lo guio hacia una sala, que estaba cerca de la cocina. La verdad es que el sitio poco decía a simple vista, puedo dar fe de ello, porque tengo el recuerdo vívido de la primera sorpresa que recibí cuando me condujeron al lugar para revelarme el secreto. Era tan sólo un recinto más dentro de la construcción, que mantenía la sobriedad y la economía de líneas del resto del monasterio; una arquitectura fuerte y probada, pero modesta y poco pretenciosa. Como si hubiese querido sorprender al invitado, Luis hizo una pequeña pausa y dejó que Alonso revisara el lugar por sí mismo. Al prolongarse demasiado el silencio, el anfitrión comprendió que era hora de cumplir con lo que se le había encomendado. Sin más, abrió entonces unas puertas de madera que simulaban ser de un armario y descubrió una habitación más pequeña, que tendría de dos a tres varas de lado, con una tosca y empinada escalera en el centro que conducía a un hoyo prolijamente practicado en el piso. El borde estaba delimitado con lajas, todo con una gran sobriedad y simpleza. Con no poca curiosidad, Alonso se acercó al borde y dirigió sus ojos a Luis, casi pidiendo permiso con la mirada. Luis concedió el mudo pedido con una media sonrisa y un gesto de cabeza, habilitando al visitante a sumergirse en el túnel.
Descendió entonces por una escalera de peldaños gruesos y altos, que habían sido reforzados con maderos, ya que, a simple vista acusaban el maltrato de las idas y vueltas de quienes en ella habían trabajado. Avanzó sin prisa y después de haber descendido por cerca de veinte tablones, halló al fin el piso del túnel que, como el resto del recinto, era de tierra color ocre, seca y apisonada. Miró hacia la galería y comprobó que se proyectaba con una suave curva hacia la derecha. El túnel mostraba cada cierto trecho los destellos de velas que ardían en pequeñas cavidades que se habían practicado en la pared. El techo era abovedado y había sido excavado en forma directa sobre la tierra, sin soportes ni puntales de madera, vigas o refuerzos de ninguna clase. Los pasillos, aunque cómodos, no eran muy anchos, tal vez unas dos varas en su punto máximo. Una ligera sensación de ahogo lo invadió, quizás, salvando las evidentes distancias, un súbito recuerdo de las viejas trincheras de Flandes.
Tras acostumbrarse a aquel nuevo espacio que olía a tierra húmeda y fresca, advirtió que a medida que daba lentos pasos por ese corredor, experimentaba una ligera pendiente que lo alejaba con delicadeza de la superficie. Comenzó entonces a escuchar un sonido lejano de zapas o palas, que intuyó eran de aquellos que trabajaban para seguir dando forma al túnel. Siguió el rastro de las velas encendidas que, aunque escasas, conservaban considerable distancia entre sí para evitar el derroche y a la vez servir de referencia a quienes procuraban transitar el túnel.
Llegó al fin a un ensanche del corredor, que dejaba ver a dos monjes trabajando con esmero en las paredes del túnel. Uno de esos monjes era yo, que luego de saludar a Alonso, seguí perdido en mi labor sin darle mayor importancia. El otro era Fernando, con quien compartía la faena, alguien mucho más dado que yo a la conversación y que enseguida recibió al forastero con amabilidad. Pronto se pusieron a cambiar opiniones animadamente sobre la constitución del túnel y sus propósitos. Uno cuidadoso de no revelar demasiada información, el otro medido al preguntar para no importunar al trabajador.
Tras algunos instantes de conversación sobre cuestiones relacionadas al modo de trabajar en las galerías, las herramientas y demás detalles, Alonso no pudo con su genio y fiel a su estilo, disparó preguntas que fueron directo al grano.
–¿Cuánto hace que trabajáis en esto?
–Siete meses –contestó Fernando, mientras yo raspaba la tierra sin ninguna clase de apuro.
–Siete meses… –repitió un par de veces, como si haciéndolo pudiese ganar tiempo mientras hacía secretos cálculos mentales– Pues déjeme decirle, hermano, que siete meses es un tiempo considerable para hacer un corredor bajo tierra. Porque, con sinceridad, de momento es lo que veo, un corredor. Desconozco si el prior tiene idea…
–El prior está bien aconsejado, hermano Lorenzo –interrumpió el hermano Rodrigo, que pronto se unió al grupo, al parecer apurando el paso para seguir de cerca la curiosidad del recién llegado. Su tono era de una tensa amabilidad.
Rodrigo, tal como le había adelantado el prior, era el responsable de los túneles. Las obras que se llevaban a cabo tenían su dirección y controlaba personal y minuciosamente todos los detalles. Pese al aspecto rústico, algo tosco quizás, de las galerías, no se trataba sólo de cavar y retirar tierra. Era evidente que había allí algo de planificación a conciencia. El prior confiaba en él, pues era un individuo que se daba maña en todo lo relacionado con los cálculos y las construcciones. Pero, por desgracia, pese a ser Rodrigo un hombre de vastas virtudes, era tal vez la vanidad su más profundo defecto y no tardó en considerar los túneles como su obra, al punto de referirse a ellos como propios, algo que el prior corregía incansable y vanamente.
–No os preocupéis –redobló la apuesta frente al forastero– que pese a que sólo es una bóveda de tierra para vos, la planificación de los túneles es escrupulosa y está consensuada con la congregación. Yo mismo me encargo de que mis esquemas, revisados hasta cincuenta veces, se cumplan en cada palmo de excavación.
–Os agradezco la información, hermano Rodrigo. Espero no importunarlos con mi visita.
–No veo por qué habríais de importunarme –devolvió gentil aunque falso, exhibiendo una agria sonrisa– siempre son bienvenidos los amigos del prior en esta comunidad. Aún en aquellos asuntos que se suponían secretos.
Alonso no tuvo entonces ninguna duda de que habían comenzado con el pie izquierdo. Pero como era un hombre cuyo ánimo no mermaba frente a la adversidad y, con perdón de mi altanería, mucho menos ante un simple monje con ínfulas, respondió divertido ante el exceso de defensa del poco modesto constructor.
–Podéis contar con mi discreción. He trabajado en algún que otro túnel en otra época de mi vida y puedo decir con certeza que se trata de una obra magnífica. Sin duda el prior le ha confiado a alguien de talento su secreto mejor guardado.
–Os agradezco las lisonjas, pero mientras cambiamos insensateces, estos dos no hacen más que mirarnos sin siquiera dar una palada.
–Desde luego, desde luego –consintió Alonso, haciendo un esfuerzo por no contestarle a aquel petulante lo que se merecía– dejadme admirar vuestra técnica en silencio y en poco tiempo más los dejaré en total concentración para que podáis avanzar a vuestro ritmo, que lo estás haciendo maravillosamente.
Rodrigo decidió pasar por alto la ironía y se marchó con una mueca que no dejaba ni un ápice de duda acerca de las molestias que causaba un extraño en aquel sitio. Alonso, más divertido que molesto, respondió a la mueca con una graciosa reverencia y, con Rodrigo ya de espaldas, nos dedicó una graciosa monería para burlarse del altanero.
–Por las barbas de San Benito. Siete meses para hacer treinta brazas de galería y encima hay que soportarle esos aires –rezongó al fin, aliviado por la ausencia de Rodrigo.
–No os fiéis de todo lo que veis –replicó Fernando.
De pronto, interrumpí mi trabajo y posé mis ojos nerviosos sobre Fernando. Es evidente que entonces algún gesto de reprobación salió de mí porque, ante un incómodo silencio, Alonso preguntó qué era lo que estaba sucediendo.
–Fernando, debemos seguir trabajando –le supliqué en un intento de disipar el desastre. Pero ya era demasiado tarde.
A Fernando le fascinaba trabajar en el túnel y he llegado a pensar que, aún en su inocencia, sentía mucho más orgullo que Rodrigo por la obra de la que era parte activa. Supongo que por mi carácter esquivo y mi reticencia a establecer vínculos con los otros, el prior me asignó a las galerías. O, mejor dicho, me asignó a Fernando como compañero. Las muchas horas de compañía, lo entendí con el correr de los años, tenían como propósito que al fin me abriera y viera en él alguien en quien podía confiar. Fernando no tenía problemas para hablar, al extremo que a veces lo hacía por ambos. Yo, aunque más parco y retraído, no tenía problemas con el trabajo físico, siempre y cuando no me molestaran. Con el tiempo, logramos un acuerdo tácito en el que él llenaba el silencio con las palabras en nombre de los dos y yo me limitaba a devolverle alguna opinión sencilla, mientras la emprendíamos contra la pared de tierra. Supongo que un poco por eso y otro poco porque el túnel avanzaba en forma sostenida, es que el prior se mostraba satisfecho con aquella sociedad.
Pero si el hablar bastante era un pequeño defecto de Fernando, el hablar demás era definitivamente su peor pecado. Y así como pude comprobar luego en otras oportunidades, la ligereza de palabras de Fernando y la curiosidad de Alonso eran una pésima combinación. De modo que allí estábamos los dos, frente al extraño que con un gesto enérgico de divertido fastidio nos invitaba a explicar las insinuaciones.
–Usted cree que el túnel va lento, pero no es lo que parece.
–Explícate mejor.
–Fernando, no –lo amonesté, sólo para ganarme una furiosa mirada de Alonso.
–Tranquilo, el prior dijo que podía saber. Venga, sígame, le mostraré.
–¡Fernando! Nos meterás en problemas.
–¡Muchacho! –me interrumpió Alonso con enojo mientras me apuntaba con su índice– ¡Ya basta! Aparta y deja que me muestre lo que me iba a mostrar.
Consciente de que cualquier intento era en vano, moví medio cuerpo con desgano para dejarle pasar y acceder de ese modo al entusiasmo revelador de Fernando. Me sentía sumamente frustrado, pues no deseaba problemas con el prior, pero mucho menos con Rodrigo a quien en verdad temía.
–Sígame hermano Lorenzo. Es por aquí –indicó Fernando mientras lo hacía desandar un trayecto de túnel– Pensará que somos un poco lentos, pero le aseguro que no es así. ¿Notó algo extraño luego de haber ingresado al túnel?
Alonso dudó por algunos instantes. Pero no había razón para contestar lo contrario.
–No. Nada excepto un túnel.
–Bien –dijo Fernando complacido mientras exhibía una amplia sonrisa– pues déjeme decirle que debería estar más atento. Aquí es.
Ambos hombres detuvieron su paso lento camino al ingreso del túnel y a no mucha distancia donde la galería llegaba a su fin, Fernando puso a prueba al extranjero. No había mucho espacio para ambos, de modo que Alonso se adelantó y comenzó a observar con detenimiento aquel tramo del túnel. La luz no abundaba, pues se trataba de un trecho dónde las tenues luces estaban distantes. Algo perplejo, comenzó a recorrer los ásperos muros con sus manos en busca de algún indicio. No había casi nada fuera de lo normal excepto unas hendiduras en la pared. Fernando, tras haber generado el suficiente suspenso, le puso una mano sobre el hombro y le dijo –Observe.
Se agachó y comenzó a tantear la parte baja de la pared, en busca de algo que Alonso desconocía. Estuvo algunos segundos leyendo con sus dedos las rugosidades del muro terroso, hasta que al fin se detuvo, y tras hacerlo, un sonido seco y potente retumbó con timidez en la galería oscura. Aún en cuclillas, Fernando alzó la cabeza y buscando casi a tientas la mirada de Alonso, sonrió. Luego de hacer eso, empujó con suavidad uno de los muros y descubrió una entrada secreta a un pequeño recinto escondido del túnel principal.
–Válgame… –sólo eso llegó a decir Alonso antes de que el resto de la frase se perdiera en un murmullo. Fernando no cabía en sí del orgullo de aquella obra. Pronto me llamó para que me uniera.
–Pedro… ¡Pronto, lumbre!
No me apuré por cumplir con el pedido de mi compañero. Sabía que nos estábamos metiendo en graves aprietos. Pero al cabo de unos pocos instantes, llegué al fin con un candil y la cara de Alonso trocó de sorpresa a admiración.
No esperaba encontrarse con un recinto de seis varas de lado, ya no practicado en la tierra solamente, sino con pedestales, vigas y sostenes.
–Qué locura. Qué locura… –repetía Alonso, sin salir de su asombro por la compleja ejecución de aquel recinto subterráneo. Había muchas cosas allí que no se explicaba cómo habían llegado. Desde las piedras, que le provocaban una especial fascinación, hasta algunos maderos de proporciones. Todo allí remitía a las bodegas como las había en Europa, pero que nunca imaginó encontraría debajo de aquella modesta casa de retiro.
–Ahora entiendo por qué el prior me recomendó hablar con vosotros. Debo decir que habéis hecho un trabajo magnífico. Y debo reconocer también que vuestro amigo, ese que derrocha felicidad, tiene su mérito si es que esto es obra de él. Me habéis dado una sorpresa como hacía años que no me llevaba. Esto es estupendo, estupendo.
Era evidente que el entusiasmo se había apoderado de Alonso. No hacía más que, candil en mano, recorrer los rincones para analizar con detalle todos los aspectos de la construcción de aquel recinto. Hasta le dedicó una buena porción de tiempo al mecanismo de la puerta que, aunque bastante sencillo, despertó en él nuevas notas de admiración y sorpresa. Fernando, encantado por la reacción del visitante, no hacía más que compartir detalles de esto o aquello, fascinado como él por las pequeñas cosas que componían aquella soberbia cámara. Yo, en cambio, estaba preocupado porque alguien llegara y descubriera nuestra imprudencia. Le pedí a Fernando primero y luego a ambos que nos largásemos de allí. Primero apelando al sentido común, luego a su clemencia y por último al Altísimo. Me figuro que debía tener una buena cara de susto porque en cierto momento, Alonso se me quedó mirando y como si pudiese leer en mis ojos la incomodidad, accedió a dar por terminada la visita.
Para mi alivio, pronto salimos los tres de aquel sitio prohibido. Alonso no dejaba de dedicar palabras de admiración y expresiones elogiosas a los detalles. Fernando cerró la puerta trampa cubierta de tierra y, tras hacer repicar el mecanismo con aquel particular sonido, cegó la cámara enmascarando el acceso en el muro para que ningún curioso más la visitara. Volvimos a nuestro trabajo bastante inquietos, cada cual por sus razones, pero en especial Fernando y Alonso, que no podían dejar de repasar con pasión los detalles de la cámara, uno por orgullo, el otro por genuina fascinación. Era la primera vez que en esos túneles hubo alguien que superó en charla y entusiasmo a Fernando. Ambos cambiaban animadamente los detalles sobre el acarreo de materiales y las técnicas de construcción, tema en el que Alonso se interesaba particularmente. Como era usual en mí, pese a que el visitante se esforzaba por incluirme en la conversación, rehuía de las palabras y sólo me concentraba en la herramienta, alterado aún por el riesgo innecesario que habíamos corrido. Sólo abandoné las frases cortas y monosílabos para hacer un pedido muy preciso, casi desesperado, antes de volver al trabajo silencioso.
–Le ruego que no mencione lo que le hemos mostrado.
–Lo que me pides es absurdo –contestó Alonso– es evidente que el prior deseaba que me mostrarais vuestra obra. Y sin duda lo habéis hecho. Hace años que lo conozco y empiezo a comprender algunas cosas, pero podéis estar seguros que si hubiese estado en su deseo que yo no me enterara de tales logros, ni siquiera me hubiese permitido bajar los primeros peldaños para asomar mis narices al túnel. Podéis estar tranquilos que el prior es hombre prudente y sabe lo que hace. No veo motivos para la duda, joven amigo, sólo puedo encontrar razones para que sintáis orgullo.
–No hablaba del prior, hermano Lorenzo –atiné a decir algo avergonzado y ya no dije más por ese día.
Creo que hubiera sido demasiado complejo explicarle a Alonso algunas cosas que sólo son comprensibles cuando se tiene el mapa completo de la situación. No era mi intención en aquel momento ahondar en detalles, pues, como he dicho, no era por entonces muy afecto a las palabras ni a los vínculos, aún en aquellos que se entablan por educación o pura cortesía. Y si bien tampoco es mi intención dar ahora muchos detalles acerca de mí, pues lo considero un acto innecesario de vanidad, sí creo oportuno mencionar que eran muchas las cosas que Alonso necesitaba saber para comprender por qué me encontraba tan asustado. El prior era sin lugar a dudas un ser bondadoso e inteligente, abnegado hombre de Dios con un pragmatismo inusual para su época, algo atrevido quizás, que lo puso a la vanguardia de muchas cosas. Pero, debo decir, pese a que se trataba de un hombre con una enorme claridad mental, su talón de Aquiles era confianza con la que obsequiaba a ciertos hombres. En el afán de ver con ojos piadosos los desaciertos, podría decirse que en ocasiones ponía la fe en los hombres apenas por debajo de la fe en Dios. Creo que confiaba demasiado en la naturaleza bondadosa de los individuos y no fueron pocas las veces en las que se llevó una agria sorpresa al comprobar que ponía su confianza en las personas equivocadas. Quizás yo mismo, viéndolo hoy desde la claridad de la experiencia, fui en un principio parte de esa lista de errores del pobre prior.
Conviene aclarar que mi llegada al monasterio no estuvo estrictamente ligada a una cuestión de vocación para la fe. Es indudable que el prior se llevó una enorme sorpresa conmigo y no fue precisamente de las agradables. Le conocía desde niño por ser el confesor de mi padre y a quien, en su lecho de muerte, prometió hacer de mi un hombre de bien. Tarea que sin duda llevaría más esfuerzo de lo que pudo imaginar en un principio. Muchos años tardé en comprender los disgustos que le había provocado a mi padre por las torpezas de mocedad, por ese tonto empeño de mostrarme desafiante a su palabra comprensiva y blanda. Con el correr del tiempo, al recapacitar sobre mi comportamiento, créanme que lo lloré dos veces pues no hay peor remordimiento que el que nace del daño inferido a los padres. Para decirlo de una vez, no crecía yo tan recto como me enseñaron mis mayores y fui la causa de grandes disgustos para mi familia, al menos mientras tenía las libertades para hacer lo que quisiera. Cuando mi padre murió, al no tener madre, pues la había perdido en mi alumbramiento, quedé prácticamente sólo en este mundo. Y digo prácticamente pues tuve una extensa familia paterna, algunos tíos y primos pero, dada mi dudosa reputación no había un vínculo muy fuerte. Así fue como, con catorce años, llegué al monasterio y no nos llevó mucho comprender que, tanto el prior como yo, estábamos en serios problemas. Si algo soy, mi deuda es en parte con ese hombre quien supo demostrar que el amor y la firmeza no van reñidos si de una buena causa se trata. Sólo diré por tanto que no la pasé muy bien en mis primeros años dentro del monasterio, pues acostumbrado a vagar de aquí para allá, fue bastante duro para mí acostumbrarme a la rigidez de la vida monástica. Es cierto que mi espíritu rebelde e indómito no colaboraba, con lo cual, no tardé demasiado en conocer que aún en los piadosos corazones de los hombres de fe, también habitan la férrea disciplina y la severidad. Y sin duda fueron escasas las veces en las que fui acariciado por el sol desde que ingresé al monasterio hasta que cumplí los dieciséis años. Para entonces, mi sed de desafío y de transgresión habían encontrado un nuevo techo y, a fuerza de encierro y de alguno que otro justo correctivo, torné mi carácter indisciplinado en uno que se mostraba más taciturno y silencioso. Recibía del mismo modo el escarmiento y la doctrina y, aunque el primero sirvió para domar mi ardor adolescente, pobre prior, nunca pudo ni a fuerza de repeticiones, encender mi fe con la palabra. Como una bestia indómita que tarde o temprano se acostumbra a las llagas que le provocan las cadenas y solitaria se acurruca para lamerse las heridas, así fui encerrándome en mi mismo. Con paso lento, pero firme, me había convertido en alguien que obedecía, ya sin discutir, pero tampoco razonar, sin cuestionarse y, peor aún, sin relacionarse con las cosas o con el prójimo. Fue quizás por esta nueva condición, por algún tibio remordimiento o sencillamente porque sentía un especial afecto por mí, que pronto el prior empezó a buscar el modo de relacionarme con lo que me rodeaba. Pasé entonces por varias tareas, cuyo verdadero objetivo era mi integración en la comunidad de religiosos y una a una me entregué a ellas con igual responsabilidad e indiferencia. Había algo muerto en mí y simplemente hacía lo que tenía que hacer, como si en esa suerte de desprecio por lo que me rodeaba, pudiese gritar sin voz lo que aún quedaba de mi rebeldía.
Pese a todo esto, y consciente de que se trataba de alguien bienintencionado que trataba de hacer de mí un hombre, tomé un enorme afecto y respeto por el prior pues, a su modo, se había convertido en mi padre adoptivo. Pero, así como comparto estos detalles tan íntimos y sentidos para que comprendáis cómo eran las cosas, también es ineludible decir que mis referencias a la demasiada bondad del prior se basan en un desengaño común entre nosotros. Para la desgracia de ambos, Rodrigo era ese desengaño.
Aunque nunca lo pude comprobar a ciencia cierta, pues todos morimos con algún secreto a cuestas, algo me dice que no todos los que habitábamos ese monasterio teníamos las mismas convicciones en la fe. Algunos, como yo, y os lo he confesado con mucha vergüenza, no sentíamos arder en su interior el llamado del Señor. Otros, por el contrario, eran tan devotos que hasta daban cierta duda si en esas demostraciones no había una pizca de exageración estudiada. Pero Rodrigo era sin lugar a dudas de aquellos por los que uno se pregunta qué clase de vocación lo había empujado a tomar los hábitos. Inteligente y de amplio conocimiento técnico, algo que el prior no solo apreciaba mucho sino también admiraba, tenía la astucia de un gato y el oportunismo de un buitre y, con el correr del tiempo, pocas fueron las veces en las que me equivoqué al anticipar el desastre tras sus muchos halagos al prior. Por algún extraño motivo, pues no me voy a cansar de repetir que el prior no era un hombre lerdo, este rufián con hábitos lo tenía en un puño y sabía llevarlo para su conveniencia. Todo el asunto de los túneles había sido una cuestión inducida con habilidad por él, para la cual cultivó pacientemente el favor del prior a fuerza de razones de método y estrategia. Pero no diré más al respecto por ahora, excepto que Rodrigo no era hombre de fiar y que a mí también me tenía en un puño, pero no por sus melindres y lindezas técnicas, sino por una serie de amenazas que habían comenzado como una simple tontería. Pero tontería que me había enredado en una telaraña de la que no me era posible salir ni por la fuerza ni por la razón.
Sucedió que, teniendo yo pocos meses en el monasterio, una noche, harto de las privaciones y el ayuno, decidí atacar la despensa y hacerme de cuanto hubiera en ella para demostrar mi desacuerdo con las reglas del lugar. Y habiéndome colado en silencio, como un ratón que a por su queso va, me dirigí a la alacena para arrasar con ella. Pero, tan atareado estaba yo con el delito que, en el silencio y oscuridad de la noche, no advertí que mis fechorías estaban siendo observadas por Rodrigo. Tan pronto estuve lo suficientemente harto como para dormir durante toda la noche, en la casi total oscuridad y sorprendiéndome de muerte, Rodrigo se presentó y me hizo una sucia oferta.
–No deberías estar merodeando la alacena. Eso es robar, ¿lo sabes? Debería darte cien latigazos por ladrón.
–Me da igual lo que pienses –respondí con altanería, ignorante de con quien hablaba.
–Mira, niño, te voy a poner las cosas fáciles –desapareció por unos momentos y volvió con un crucifijo en la mano– ¿Sabes qué es esto? –preguntó sin esperar una respuesta inteligente a cambio– El prior ama este crucifijo. Se lo obsequió alguien muy cercano. Mira, si observas en este costado está astillado, alguien muy torpe lo dejó caer una vez y por eso obtuvo un castigo ejemplar. Creo que sabes que el prior puede ser duro cuando se lo propone. Pues a ver qué te parece, vamos a hacer lo siguiente…
De pronto, Rodrigo tomó con fuerza el crucifijo de madera con ambas manos y ayudándose con la pierna, lo partió de un golpe, sin que ninguna de las partes se desprendieran por completo. Un suspiro de horror me invadió, pues no se necesitaba ser demasiado despierto para comprender no sólo el terrible sacrilegio, sino las consecuencias terrenas de ello.
–¿Supones que el prior va a estar muy feliz, sabiendo que no sólo te contentas con robarle su comida sino que además ofendes a Dios destruyendo una imagen sagrada y, peor aún, un objeto de su más alta estima? –yo estaba inmóvil, mudo, paralizado– ¿Te das cuenta que cualquier cosa que puedas explicarle te hunde sin remedio, verdad? Bien, razonemos juntos entonces. Tú vas a hacer algunas cosas para mí y a cambio nadie, ni siquiera el prior, se enterará de esto. Pero si me traicionas o si cuentas algo de esta conversación, pagarás el precio. Y créeme que desearás mil veces que sea Dios quien te castigue.
Lo que yo tenía de rebelde y desinhibido, también lo tenía de muchacho, de modo que no fue difícil para él chantajearme con crudeza y naturalidad. Lo cierto es que esa fue la primera de muchas situaciones en las que, de algún modo u otro, se las arregló para tenerme atenazado a cambio de favores. Cosas tontas, según se las mire, pero que lento lograron envenenar mi corazón y hacer que lo odiara en silencio hasta lo inconfesable. Algún pequeño robo, quizás una escapada al puerto para conseguirle alguna pieza de contrabando, licor, correspondencia, en fin, cosas que pueden resultar menores según se compare a la oscuridad que puede desarrollar el alma humana, pero que a mí me hacían hervir la sangre. En varias ocasiones estuve a punto de soltarle todo entre lágrimas al prior, pero jamás tuve el coraje, pues la ansiedad de no poder enfrentar el desastre con alguna de las partes involucradas me paralizaba y llenaba de angustia. De modo que, así como acepté el resto de las cosas con desánimo, como si la vida fuese una sucesión de derrotas, también incluí a Rodrigo en mi lista de martirios. Tal vez lo hice, reflexiono mientras escribo estas líneas, como una forma de redimirme del daño que le había causado a mi padre, a quien extrañaba profundamente.
Pero no quiero irme por las ramas y perder el hilo de lo que les estaba narrando y es que, explicadas las razones por las cuales era necesaria la discreción de Alonso, sólo restaba que se fuera de allí y nos dejara completar la faena que por cierto era virtualmente infinita. En la cabeza de Rodrigo, además de vilezas y pensamientos oscuros, había una intrincada red de túneles que sin duda nos mantendrían ocupados por años, de modo que no tenía la menor intención de ilustrar a un forastero con más inclinación a las preguntas que al uso de la herramienta y mucho menos correr riesgos por su culpa. Recuerdo que no la pasé bien esa noche pensando en que Rodrigo tarde o temprano se enteraría de lo ocurrido, nos recriminaría a Fernando y a mí la imprudencia y esto desataría tal vez más trabajos. Y me refiero a cualquiera de las dos clases de trabajo, es decir el formal y las pequeñas tareas que nos encomendaba Rodrigo para su propio beneficio. Lo cierto es que Alonso, atento a mi temor, fue extremadamente prudente en sus charlas con el prior, manifestándole su admiración, pero extendiendo el pedido de discreción que le había suplicado. No sólo se preocupó por no incomodarme sino que me lo hizo saber más adelante para tranquilizarme. Confieso que en aquel momento, ese gesto modificó mi forma de ver a Alonso y lo elevó a una categoría de molesto pero atento.
No tengo muy claro cuánto tiempo pasó desde nuestra incursión a la sala subterránea hasta que un singular suceso tuvo lugar en los túneles. Sólo sé que durante ese corto tiempo, el carácter de Alonso fue modificándose lentamente y podría decirse que, pese a la férrea oposición de Rodrigo, pudo entablar un fuerte lazo con Fernando y tuvo gestos muy amables conmigo. Yo seguía algo preocupado y enfrascado en el trabajo, pero participaba animadamente de las conversaciones como escucha, en las que Fernando compartía cientos de pequeños detalles de construcción, pues no sólo se trataba de alguien afecto a la conversación, sino que era un excelente discípulo, a Dios gracias sólo en lo que a técnica se refiere, del ideólogo de los túneles. Y fue el propio Rodrigo, quien comenzó a bajar a diario a las galerías subterráneas ya no para verificar la marcha de las tareas, sino para entorpecer la relación que despacio construíamos con el recién llegado. Al punto que, una noche, el prior lo obligó a quedarse en la mesa tras discutir frente a todos sobre el rol de Alonso como parte activa de la construcción. Era cada vez más evidente que su presencia ponía muy nervioso a Rodrigo, que debía hacer malabares para balancear la lucha entre su desprecio por el forastero y los estudiados melindres hacia el prior que velaban por su conveniencia.
Lo cierto es que, pese a la férrea oposición y alegando mil razones por las cuales Alonso no debía intervenir en los túneles, fue el prior quien dejó muy en claro que un hombre de su confianza con habilidades y brazos fuertes no merecían discusión alguna en tanto de ayudar a la congregación se tratara. Así fue como Alonso comenzó a trabajar con muchísimo entusiasmo con Fernando y conmigo, bajo la celosa supervisión de Rodrigo. Como era de esperarse los roces entre ambos no tardaron en llegar, pues Rodrigo no ahorraba críticas y desplantes, en tanto que Alonso mostraba con él su faceta más desafiante y menos compasiva. Sin saber yo aún que se trataba de un hombre de armas, hubiese jurado por la virulencia de algunos roces que ya comenzaban a manifestarse, que ambos estaban a segundos de batirse a duelo, allí mismo, en la penumbra de las galerías.
–¿Quién fue el asno que hizo esto? –preguntaba Rodrigo buscando riña por cualquier pequeñez, sabiendo que ni Fernando ni yo podíamos haber intervenido.
–Pues, fui yo, hermano Rodrigo –devolvía Alonso con furia disfrazada de sumisión– le pido humildemente disculpas si estropeé la forma de la galería con mi entusiasmo.
–Este trabajo no es para entusiastas. Se requiere precisión y disciplina. Y me figuro que usted carece de ambas. Que le quede muy en claro que no voy a tolerar imprecisiones en mis túneles.
–¿Sus túneles? –preguntó entre sorprendido y molesto– pensé que pertenecían al convento.
–Pues se equivoca dos veces. El primer error es que en efecto son míos, pues yo los diseñé y superviso su construcción. En especial para que ningún aficionado arruine la ejecución de las obras.
–Entiendo. ¿Y la segunda equivocación?
–Pensó. No está aquí para eso. Para pensar estoy yo.
–Quizás le preocupa que alguien pueda pensar mejor que usted.
Una carcajada sarcástica inundó el recinto y comunicó con gran efectividad el desprecio al comentario de Alonso.
–No me haga reír. ¿Usted cree que puede pensar mejor que yo?
–No sé si el Señor me habrá dotado con una fracción de su intelecto, hermano Rodrigo, pero mi corto entendimiento alcanza para leer el simple esquema de sus túneles. Tras su estudiada geometría, algo me dice que todo es una excusa para llegar al puerto.
En aquel momento no dimensioné la gravedad de las palabras entre esos dos, pero algo perturbó notablemente a Rodrigo, pues además de un tremendo silencio, su mirada se llenó de odio y no hizo el mínimo esfuerzo por moderarlo. Avanzó amenazante hacia Alonso y acercando su rostro al de él, le habló entre dientes.
–Ignoro cuál es la relación que lo une con el prior, pero debe entender que poco me importa. En el cielo Dios, sobre la tierra el prior y bajo ella, yo. Cuanto antes lo entienda será mejor para todos. No me resultará difícil sacarlo a patadas como a un perro de estas galerías. Tarde o temprano cometerá un error y ahí estaré yo para pisarle la cabeza como a una serpiente. No se pase de listo, que sólo está aquí como bestia de carga y como tal continuará.
Supongo que alguien menos acostumbrado a las palabras duras hubiese elegido el sabio camino de la reflexión antes de responder a los insultos. Pero, por desgracia para Alonso, la diplomacia no estaba entre sus virtudes por lo que su reacción fue un tanto más impulsiva.
–Escucha, gusano –dijo saltando sobre Rodrigo y sujetándolo del cuello en tanto lo apretaba sobre el muro terroso– me importa un bledo si diseñaste esta cloaca o el templo de Salomón. No eres más que escoria para mí. El prior nada tiene que ver en esto. Pero si tienes algún problema conmigo, me lo escupes a la cara y lo resolvemos como hombres. ¿Qué me dices, listo? No tengo más que apretar. No vas a ser ni el primer necio ni el último al que deba hacer entrar en razones.
Quizás Alonso no se daba cuenta, pero en el fragor de la situación, apretaba al monje con tanta fuerza que le estaba limitando la respiración y, pese a la tenue luz con la que contábamos allí abajo, se los veía a ambos visiblemente enrojecidos, uno por la asfixia y el otro por la ira.
Vuelto a su juicio tras algunos instantes, al fin soltó al infeliz que, notablemente turbado, no atinó más que a componerse como pudo y marcharse de allí, presa de la vergüenza y la sorpresa. Alonso ya calculaba mentalmente el tiempo que Rodrigo tardaría en ir con el chisme al prior. Fernando y yo permanecíamos en silencio, azorados y dudosos de qué decir o hacer frente a ambas demostraciones de desprecio y barbarie.
Por primera vez en mucho tiempo ocurrieron dos cosas maravillosas para mí. La primera de ellas fue que por alguna extraña razón, bueno… mejor dicho por una evidente razón, no podía dejar de sonreír. Alonso, pese a su brutalidad para un supuesto hombre de hábitos, había hecho algo reprobable pero extraordinario a la vez. Este forastero me caía bien, su desenfado me caía bien, su frontalidad me caía bien. De modo que se lo hice saber con esa sonrisa, algo que no le dedicaba a alguien desde hacía demasiado tiempo. Y esa fue la segunda cosa maravillosa que ocurrió aquel día. Pero, como les adelanté, no sería el único suceso extraordinario en el monasterio. Pues un prodigio estaba por ocurrir y fue uno que cambió nuestras vidas para siempre.
Superado el mal momento y tras un intento de disculpa por parte de Alonso a Fernando y a mí por el arrebato, seguimos trabajando, ya en silencio, hasta que llegó el momento de asearnos, decir nuestras oraciones y prepararnos para la cena. Una cena que fue distinta para mí porque, y siento un poco de culpa al decirlo, disfruté muchísimo viendo cómo Rodrigo se enfrascaba en su furioso silencio, evitando el contacto con el resto. Aún repicaban en su memoria las palabras de Alonso y casi podía verse como su cabeza humeaba presa de las fiebres del agravio y el rencor. De más está decir que no tardó mucho en acudir al prior para presentar sus quejas por los modos del recién llegado y usar, con sus habituales ardides y embustes, los argumentos necesarios para alejarlo de los túneles al menos por unos días. Algo que consiguió casi de inmediato, pues nada deseaba más el prior que conservar la armonía y evitar el roce entre sus hombres. Esto era un riesgo calculado para Alonso, que, tras un grave intercambio con el prior, se contentaba con ayudarnos desde la superficie con tareas menores como acarrear piedras, distribuir la tierra, limpiar las herramientas, alistar los utensilios y demás cuestiones relacionadas con el trabajo. También se las ingeniaba para encontrar los momentos para conversar con nosotros, en especial con Fernando con quien tenía más confianza, pero sin dejar de dedicarme algunas palabras pues sabía que mi preferencia era la de escuchar antes que decir. Quizás por estos pequeños detalles de cortesía o por haber puesto a Rodrigo lisa y llanamente en su lugar, es que comenzó a caerme bien y no lo noté entonces, pero lentamente se fue haciendo evidente que mi ánimo y mi carácter se habían beneficiado con su llegada. Al punto que ponía mayor interés en el trabajo, cubriendo a veces a Fernando, mientras iba por más lumbre o por agua. Fernando era una persona muy trabajadora, pero su dispersión natural propiciaba que en muchas ocasiones quedara yo solo en las galerías, haciendo el trabajo por ambos, pero no por su afán de desligarse de las obligaciones, sino por su espíritu desordenado y conversador que siempre hallaba destino para su inagotable sed de comunicación.
Fue en una de esas ocasiones, en las que estando sólo en el túnel concentrado sólo en mi trabajo, algo extraordinario sucedió y significó un antes y un después para todos en el monasterio. Me hallaba muy ensimismado, retirando algunas piedras de las que ocasionalmente aparecían entre la tierra compacta que extraíamos, cuando de pronto una extraña forma llamó mi atención. Se trataba de una piedra diferente a las que hasta entonces había conocido, con una forma y un color tan singulares que captó mi atención de inmediato. Desconozco si fue por curiosidad o porque estaba algo fatigado por la pesada labor, pero decidí sentarme para descubrir con más paciencia aquella roca singular, intrigado por su inusual geometría. A medida que retiraba tierra, y lo hacía cada vez más cuidadosamente, mi curiosidad y mi temor crecían, hasta que, luego de un buen rato, incrédulo por lo que mis ojos veían, me incorporé para tener una dimensión más completa del hallazgo. Tardé un tiempo en agotar mis explicaciones sobre el extraño descubrimiento que no podía atribuir más que a un excepcional milagro. En aquel momento, el pánico me invadió y estuve a punto de caer sobre el piso de tierra, por la mezcla de cansancio y estupor. Llevé mis manos a la cara y sólo atiné a correr túnel arriba para contarle al prior. No era un muchacho muy ilustrado, aunque mi educación había sido muy buena, pero no necesitaba ser un licenciado para comprender que estaba ante algo único. Lo que había hallado allí abajo no era de este mundo.
Y no me equivocaba.