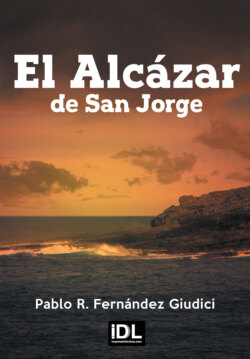Читать книгу El Alcázar de San Jorge - Pablo R. Fernández Giudici - Страница 9
ОглавлениеCapítulo VI
El viaje
Durante el trayecto que nos separaba del puerto, Alonso, que era un hombre poco afecto a las palabras, aunque de conversación amena, se hallaba particularmente silencioso y apesadumbrado. No pensé que despedirse del prior pudiese afectarlo tanto, pues se lo veía un hombre resuelto; pero era evidente que existían razones que amargaban a su corazón y que yo aún no comprendía. No me tomaría demasiado tiempo descubrir al verdadero hombre detrás del personaje que a menudo construía de sí mismo.
Llegamos al puerto y al fin dimos a la distancia con nuestro transporte: una nave mercante portuguesa de tres palos, fondeada no muy lejos del muelle principal. Luego de hacer algunas averiguaciones, dimos con el primer oficial. Cambiamos pocas palabras evitando perdernos en formalidades, nos pidió que lo aguardásemos antes de conducirnos al buque. Alonso se mostraba impaciente y algo importunado por la espera, deseaba abordar cuanto antes el navío y emprender el viaje. Era evidente que toda esta situación lo perturbaba aunque, en vano, hacía el esfuerzo por transmitir tranquilidad y control.
Aún en tierra, el parco primer oficial nos hizo una seña y nos invitó a unirnos a tres hombres que conversaban animadamente. Sin demasiado protocolo y con modos bastante hoscos, nos presentó al capitán. Inmerso en alguna clase de secreto negocio, el comandante de la nave pronto se incomodó por nuestra presencia y terminó el diálogo con los hombres locales, a quienes despidió con prisa. Sin siquiera estrechar nuestra mano, con un seco movimiento de cabeza a modo de presentación, mencionó su nombre y nos anotició que en breve subiríamos al esquife para abordar el Trinidad.
Alonso miraba en derredor con gesto serio y desconfianza; no parecía sentirse muy cómodo en puerto y, a decir verdad, su primera impresión sobre nuestro encuentro con los marinos no me había sido precisamente inspiradora.
–Muchacho, este tipo no me gusta nada.
Algo atemorizado por su apreciación, pero más aún por compartirla, asentí con cara de nada y apreté más fuerte mi hatillo resignado a una suerte que ya estaba echada.
–No te preocupes; no es nada que no pueda manejar –dijo guiñándome un ojo y ofreciendo una media sonrisa que pretendía sosegarme.
No debimos esperar demasiado hasta que un par de hombres cargaron tres o cuatro barricas y algunas bolsas y nos ayudaron a abordar. Ya sobre el agua, el lento mecer de la barca invitaba a la reflexión en medio del comienzo de la aventura. Ignoro los derroteros por los que se perdían las reflexiones de Alonso, pero yo no podía evitar pensar en el prior, en Rodrigo, en los túneles y en el bueno de Fernando a quien quizás ahora desde la soledad, empezaba a apreciar como amigo. Alonso estaba alerta y el silencio de aquel bote de 6 almas, sólo era interrumpido por el chapoteo de los remos sobre el agua.
Tras unos minutos de paciente recorrido, estuvimos por fin a los pies del navío. Desde el agua que nos sacudía vagamente, observamos la estructura de madera y vimos de cerca nuestro hogar durante las próximas semanas. Subimos a él con alguna dificultad, en especial yo, pues no era hombre del oficio y mi falta de pericia quedó expuesta de inmediato para mofa de los marineros. Alonso, en cambio, mucho más diestro, se adelantó ofreciendo ayuda a los hombres para cargar las provisiones, en un primer gesto de buena convivencia.
Como los vientos eran favorables, el capitán no tardó en dar la orden de aprestar al navío para zarpar, por lo que pudimos ponernos en movimiento casi de inmediato. La tripulación no era numerosa, unos seis hombres, además del primer oficial y el capitán. Todos se movían con seguridad y sin perder tiempo, bajo la mirada vigilante del primer oficial, que atendía a los detalles, exhibiendo una sólida experiencia. Con algo de frialdad, nos ordenó que nos apartáramos para que sus hombres pudieran trabajar, indicándonos el sitio donde podíamos esperar hasta haber completado la salida del puerto.
Alonso me indicó con la cabeza que lo siguiera y, algo apartados de los marineros, pudimos cambiar algunas palabras.
–¿Te has dado cuenta de que los hombres no reparan en nuestra presencia, verdad? Eso es porque es normal para ellos llevar todo tipo de carga, incluso personas. Están habituados a no hacer preguntas. Cuando te lo indique, quiero que guardes en tus partes íntimas algo que te voy a dar.
–¿Cómo dice? –atiné a preguntar.
–Lo que oíste. No te van a registrar, pero a mí sí –hizo una breve pausa y alcanzándome un hato de trapo dio la voz de alerta– ¡Ahora!
Oculté con el mayor disimulo posible aquel objeto de relativo peso entre mis ropas internas, como me lo había pedido Alonso. No entendía a qué se refería pero confiaba en él. Intentaba vivir la experiencia como algo nuevo y educativo para mí, aunque era evidente que me hallaba aterrado. Ese viaje era un desafío al que no quería renunciar y menos aún a minutos de estar embarcados. De modo que traté de hacer como que nada pasaba y contemplé la costa bañada por aquel mar dulce.
Una vez alejados de Buenos Aires, lo suficiente como para que la distancia no pudiera cubrirse a nado, al fin se presentó el capitán y nos dirigió la palabra como si hasta entonces no hubiésemos existido.
–Caballeros, bienvenidos al Trinidad. Considérense mis huéspedes, aunque no esperen demasiados lujos. No somos una tripulación numerosa, de modo que nos verán trabajando la mayor parte del tiempo. Nos espera un trayecto largo y algunos tramos del viaje serán complicados, espero que eso no les ocasione mayores contrariedades. Para la seguridad de todos, esperamos que estén más cómodos en la bodega. Mi primer oficial les indicará. Les ruego me dejen sus pertenencias.
–¿Por qué habríamos de hacerlo? –increpó Alonso poco amistosamente.
–Por vuestra seguridad –replicó el capitán.
–No veo cual es el riesgo –devolvió Alonso, invitando al desafío.
No bien hubo terminado de pronunciar la frase, el primer oficial desenvainó un largo cuchillo y nos lo mostró a modo de respuesta silenciosa.
–¿Comprendéis ahora, caballeros? ¡Registradlos!
Pronto, un par de marinos fuertes hurgaron entre nuestras ropas y nos despojaron de cuanto objeto traíamos. Era evidente que el capitán tenía claro qué buscar y a quién registrar, pues los hombres no perdieron demasiado tiempo conmigo, tal vez por respeto a la cruz o porque sabían de antemano quién era quién entre sus pasajeros. Sólo después de un unos minutos comprobé que el objeto que me había dado Alonso estaba a resguardo. Volví a advertir su astucia y olfato, anticipando el movimiento de aquellos rufianes. Lo que para mi mocedad era algo cercano a la magia, con los años fue trocando de nombre hasta alcanzar la sensatez: era cuestión de tiempo para comprender que en realidad se trataba de experiencia. Empezaba a conocer mejor a mi compañero y no dejaba de sorprenderme.
Un marinero tomó mi cruz de madera y la sujetó, a punto de arrancarla, mirando al capitán como solicitando el permiso. El capitán se lo negó con un movimiento de cabeza. Alonso siguió la secuencia con los ojos sin decir palabra.
–Usted debe ser Lorenzo –preguntó el comandante–. Entrégueme la carta.
–Veo que el hermano Rodrigo le ha dado buenas referencias nuestras. ¿Debemos considerarnos vuestros prisioneros?
–Deme la carta.
El primer oficial acercó más el acero y Alonso procuró que la situación no empeorara. Aún con la costa a la vista, tenía la impresión de que si no usaba bien sus opciones, ese sería el fin de las señales. Sin duda un excelente momento para entender que la prudencia, es la mejor de ellas.
–No queremos problemas –se sinceró Alonso con el capitán introduciendo lentamente su mano en su cintura para extraer la carta. Le miré con desesperación, queriendo decir que no pero el terror me tenía mudo, paralizado. No encontraba razones para que el objeto más preciado de nuestro periplo le fuera entregado a ese desconocido por la mera presión de sus intimidaciones.
Al fin enseñó la carta a los hombres que aguardaban en silencio. Con una sonrisa, la acercó al capitán.
–Estoy aquí para negociar con vos, señor –dijo ante la perplejidad de todos que no pudieron contener las risas.
–¿En serio? –preguntó el capitán divertido por el insolente ofrecimiento– por un momento pensé que estabais bajo amenaza, prisioneros y en medio de la nada. Perdonad, no advertí que debía negociar con vos.
Las risas atrajeron a más hombres, en tanto el primer oficial, atento, dirigía su mirada a los movimientos en derredor.
–Bueno, finalmente aceptáis que somos prisioneros. Es un buen comienzo, la sinceridad es necesaria para que nuestros negocios prosperen.
Creo que el único en aquel buque que no reía era yo, pues no lograba despertar de aquella pesadilla que escapaba a mi comprensión. Alonso hablaba con soltura y en forma amistosa, radicalmente diferente a como se había comportado minutos atrás, cuando la amenaza no era siquiera una posibilidad. Era como si el peligro sacara lo mejor de él y pudiera enfrentarse al desafío con alegría y despreocupación. Empecé a recordar las palabras del prior y temí que su broma fuera cierta. Quizás Alonso sí estaba completamente loco.
–Bien, capitán. Entre mis pertenencias podéis encontrar una buena suma en monedas. Consideradlo un adelanto para nuestro trato.
–¿Trato? –dijo el capitán cambiando la expresión– ¿De verdad piensas que puedes hacer un trato conmigo? ¡Encerradles en la bodega!
Las órdenes se cumplieron de inmediato y ambos fuimos conducidos a la cubierta inferior, dónde entre toneles y bolsones, había algunos compartimientos destinados a alojar “huéspedes”, como lo definió graciosamente el primer oficial. Alonso no dejaba de sonreír y agradecía los poco sutiles estímulos de los marineros para que obedeciéramos. En verdad me encontraba desconcertado, no salía de mi asombro. Ya no sólo por aquella inesperada recepción lejana a la proverbial hospitalidad de los hombres de mar, sino por la actuación de Alonso que no lograba descifrar de modo ninguno.
Finalmente nos dejaron en una especie de jaula con fuertes barrotes de hierro, que tenía un cerrojo al que de inmediato echaron llave. Era una zona apartada de la bodega. Teníamos allí algunos harapos y un par de escudillas mugrientas que invitaban a suponer serían todos nuestros lujos de abordo. Pronto la poca luz que ingresaba por la escotilla se cegó casi por completo, abandonándonos a la penumbra. Aún desconcertado y algo ofuscado por la situación, increpé a Alonso.
–¿Me va a explicar lo que ocurre aquí?
–Ya lo verás, muchacho. Ya lo verás –dijo sin perder la sonrisa– Procura dormir. Este bárbaro entrará en razones antes o después, pero lo cierto es que tenemos un largo viaje por delante.
–¿No va a decirme nada?
Alonso se acercó y me dijo al oído que no estábamos solos, hecho que yo no había advertido hasta entonces. Miré con disimulo intentando no ponerme en evidencia, pero sólo pude perder la mirada entre las formas oscuras y difusas de la bodega. Decidí confiar en él una vez más y me acomodé entre los harapos como pude, para procurar un poco de descanso. El movimiento del navío no me sentaba bien y el hecho de descansar, no parecía una mala idea. Aunque confieso que lo único que hice fue darle vueltas al asunto sin comprender en qué empresa me había metido. Era en verdad irónico que tras tantos años de sentirme encerrado en el convento, mi recién estrenada libertad consistía en una prisión flotante donde me hallaba recluido por algo que no comprendía. Para ser honestos, las razones no eran tan difíciles de imaginar. Era evidente que Rodrigo tenía algo que ver en todo aquel asunto, aunque confieso que no le creí capaz de lastimarnos, sino simplemente de jugarnos sucio para lograr sus objetivos. O, en todo caso, sencillamente para perjudicar a Alonso. A fin de cuentas, Rodrigo era, con todo, un hombre de fe y por más que hacía realmente muy poco por demostrarlo, me gustaba pensar que conocía ciertos límites.
No tardamos demasiado en perder la noción del tiempo en aquel madero flotante, que con el correr de las horas se mecía con más y más ímpetu. Lo único que podía darnos una idea de lo que pasaba eran los sonidos de las suelas sobre el entablado de cubierta, que aprendimos a descifrar con el correr de los días. A veces se escuchaban pasos aquí y allá, sin mayores prisas que la de ir de un lado al otro; pero en ocasiones la combinación de algunos pasos rápidos con ciertos movimientos de la nave, presagiaban un mar adverso y la garantía de una considerable labor por parte de la tripulación.
Pasamos muchas horas casi en silencio antes de que alguien se acercara a traernos un poco de agua y algo de galleta. Alonso me preguntó un par de veces cómo me encontraba, pues seguramente mi rostro evidenciaba un malestar que, por primerizo en un barco de ese calado, me jugaba malas pasadas. Lo cierto es que nuestro carcelero, resultó ser un hombre que parecía menos rudo que los demás y que se dirigió a mí como “padre”, confundiéndome con un sacerdote ordenado, evidenciando cierto respeto o devoción por los hábitos.
Quizás porque se lo veía más dócil que al resto o porque el modo en el que se dirigió a mí le puso en desventaja para el oído entrenado, fue que Alonso no dejó escapar aquella oportunidad y con un gesto de complicidad en sus ojos, me invitó a que le siga el juego.
–Padre por favor, acepte la amabilidad de este buen hombre. Le ruego le disculpe –dijo dirigiéndose al marinero– no se encuentra bien.
–Cuanto lo siento. Pero debo…
–Sí, sí. Claro, lo entiendo –se apuró en aclarar Alonso– con este gesto no sólo habéis servido a estos pecadores, sino también a Dios. Os doy las gracias.
El marinero hizo un torpe gesto de cortesía y se perdió en la sombras de la bodega. Al subir la escalera, dos pares de pisadas sonaron en las tablas y de ese modo corroboramos las sospechas de Alonso.
–¿Por qué hizo eso? –pregunté aún mareado.
–Confía en mí si quieres permanecer con vida. Mira, ni una palabra de lo que tienes oculto, no te preocupes que en cuanto consiga hablar con el capitán todo se resolverá.
–¿Por qué está tan seguro?
–Porque sé cómo piensa.
Durante los días siguientes, nuestra rutina consistió en hablar lo menos posible y fingir cuanto pudiésemos frente a nuestro carcelero. Con precaución, intentamos establecer lazos con él mediante guiños y palabras prudentes de Alonso, que como una astuta araña, envolvió al incauto en sus gestos de amabilidad para procurar que le resultase imposible negarse a un pequeño favor.
–Decidme, amigo –soltó al fin después de una semana de idéntica rutina– debo hablar con el capitán por un negocio que nos compete al padre y a mí, os ruego intercedáis para que nos escuche, a vuestro capitán le será de mucho provecho, os lo aseguro.
–No prometo nada, pero trataré de hablar con él.
–Os lo agradezco infinitamente –exageró Alonso, con tal de lograr su objetivo.
Era un poco desconcertante que los días pasaran y no tuviésemos siquiera la posibilidad de ver el mar o de comprender a qué se debían los movimientos del buque. Nos eran ajenas del mismo modo tanto las calmas como las tempestades, las brisas húmedas y las ráfagas gélidas que ya azotaban las velas. Podíamos intuir, por el más o menos abrigo que traían algunos hombres, que nuestro rumbo al sur se hacía realidad, aunque desconocíamos por completo la ubicación de la nave. No fueron pocas las veces en las que Alonso insistió al marinero con el pedido, pues pese a que el hombre se mostraba amable con nosotros, parecía no terminar de transmitir el mensaje. Nunca le vi perder la calma, pero sé que en su interior la duda apretaba su corazón. Más adelante supe que estaba haciendo un esfuerzo por no preocuparme, pues tenía en mente algo peligroso de incierto desenlace para ambos. Aun así, persistió en sus intentos hasta que una tarde, en la que el frío se hacía sentir, el capitán bajó hacia nuestra estrecha prisión.
–Tenéis cinco minutos para hablar –le dijo a Alonso– aunque no me figuro qué negocios podéis proponerme en vuestra situación.
–Señor capitán, ante todo os agradezco la gentileza. Seré breve. Creo que tiene una carta en vuestro poder que llevábamos.
–Sí. ¿Qué hay con eso?
–Ábrala. Es para usted.
–Sé muy bien que esa carta no es para mí, no trate de engañarme. Conozco el sello.
–Señor, es natural que piense de ese modo, pues Rodrigo le pidió otra cosa. Lo hizo para protegernos.
–Le advierto que si intenta tomarme el pelo, lo pagará caro.
–Le ruego señor capitán que no se precipite. ¿Acaso le mentiría en presencia de un hombre de Dios?
–Haría cualquier cosa con tal de salvarse, ya me hablaron sobre usted. No puedo abrir esa carta.
–Lo sé, lo sé. El hermano Rodrigo lo tenía bien planeado. Seguramente le pidió que esa carta regrese a él sin que su sello se altere. Era parte del plan.
–¿Qué sabe usted de todo esto?
–Capitán, créame que se verá recompensado cuando comprenda de lo que estoy hablando. Le ruego lea la carta y verá usted que no miento ni intento engañarlo.
El capitán nos dedicó un gesto de fastidio, pues detestaba que le alterasen los planes. Pero su ambición no soportó la idea de que un prisionero le desafiara en su punto débil. Luego de unos segundos de mirarnos con desprecio, resopló y dio un giro para marcharse.
–Por su bien espero que todo esto no sea un ardid.
Miré a Alonso con desconcierto, aunque bien me guardé de pronunciar palabra alguna, pues junto a nuestra celda habían quedado un par de marineros que de seguro no habían llegado hasta allí por azar. Deseaba entender qué era lo que tramaba, pero por temor a arruinar sus planes, una vez más decidí confiar en silencio. Evitaba mirarlo, pues no deseaba que mi intranquilidad pusiera en alerta a los hombres. Pocos minutos después, apareció el capitán con la carta. Directo al grano, se dirigió a Alonso.
–¿Es una broma?
–No señor, ya se lo advertí. Para nosotros es algo que requiere discreción y delicadeza, pero no mentiría si dijese que para usted es simplemente un buen negocio. Lamento que haya tardado en creerme.
–No me fío de usted, pero aun así, si lo que dice esta carta es verdad, no dudéis en que voy a averiguarlo. ¡Libérenlos!
Alonso me miró y levantó sus cejas por un instante, celebrando su victoria. Mi gesto de desconcierto fue frenado a tiempo, pues intuyendo mis dudas, juntó sus labios para requerir mi silencio una vez más. Ya habría tiempo de explicaciones.
Si bien a partir de ese momento nuestra situación en aquel navío mejoró, el recelo del capitán y de sus hombres hacia Alonso no había menguado lo suficiente como para que nos quitaran los ojos de encima. Por extraño que pueda parecer, tenía varios días de viaje junto a mi compañero y apenas sabíamos algo uno del otro, pues nuestras conversaciones se limitaban a gestos y a silencios cómplices, por temor a hacer algún movimiento en falso que nos pusiera en riesgo. Rezábamos, de tanto en tanto, por costumbre y necesidad, algo que no sólo le sentó bien a nuestro espíritu sino hizo más convincente los roles que Alonso tenía planeados para ambos. Debo confesar que mi ánimo se dividía entre la incertidumbre y la excitación. Incertidumbre, pues ignoraba qué estratagemas concebía Alonso para librarnos de la hostilidad de aquella mazmorra flotante; sin embargo, excitante a la vez, porque desarrollaba hacia él una confianza atípica, gracias a su estilo desenfadado y aventurero que invitaba al riesgo.
Una vez en cubierta, pude al fin ver el océano en su inmensidad y percibir la magnificencia de la creación. Necesitaba vaciar mis pulmones del aire rancio y viciado de las bodegas y reemplazarlo por la fría brisa oceánica. Puse finalmente mi vista en el horizonte inalcanzable y me dediqué a meditar sobre la misteriosa empresa en la que estábamos envueltos. Tenía más dudas en mi corazón que en mi cabeza, pero igualmente me entregué agradecido al convite de una aventura que al fin había sacudido mi indiferencia. Fue notable el cambio de nuestra situación, pues pronto el capitán nos hizo llamar a su cámara, para ofrecernos algo que intentaba imitar a una fría hospitalidad. Deseaba hablar de negocios y yo enterarme de ellos, pues parecía ser parte, de modo que acudimos presto a su convite y dejé que Alonso hablara por ambos.
–Caballeros, tomad asiento por favor. Comprenderán que esta situación de la carta es por demás extraña para mí. Desconozco las razones por las que Rodrigo me instruyó sobre algunas cuestiones para luego contradecirse.
–Me figuro que leyó la carta y estará de acuerdo conmigo en que tanto el sello como las señas que allí se indican sólo pueden ser auténticas.
–A decir verdad, no estoy seguro.
–Pues déjeme razonar con usted: tanto el sello como la escritura pertenecen a alguien ilustrado. En la carta consta la cantidad exacta de dinero que traía en mis pertenencias y que habrá tenido oportunidad de cotejar. Ese dinero tiene por objeto cubrir las molestias del, digámoslo así, cambio de planes. Comprenderá que el padre corre peligro por asuntos que son de suma complejidad y el plan fue ideado para confundir al enemigo.
–Pues déjeme decirle que a mí también me confunde. En especial porque Rodrigo me habló bastante sobre usted y me remarcó que no era de fiar. Me advirtió sobre su lengua filosa y su propensión a la pendencia.
–Coincidirá conmigo que en lo que llevamos de viaje no he dicho más que lo que es evidente y creo yo que no he causado más problemas que el de requerir vuestra audiencia. Supongo que a eso no puede calificarlo como propensión a la pendencia. Por otro lado, sepa usted, capitán, que acepto gustoso sus dudas sobre mi persona, en tanto se cuide al padre, a quien he jurado servir y proteger.
–Nada me han dicho del joven padre, excepto que era un mozo blando a quien con dos o tres voces podía controlar. En cambio de usted…
–Supongo que también acordará que eran necesarias ciertas exageraciones para asegurarnos que no llegaran a los oídos equivocados.
–No lo sé. Como sea, soy un hombre respetuoso de Dios y no quiero problemas ni aquí ni en el más allá. Su cura puede estar tranquilo; respetaré mi palabra. En cuanto a usted, no sé cuáles son sus planes, pero sepa que mis hombres le estarán vigilando. Por cierto, no me explico para qué trae consigo tantos artefactos entre sus pertenencias.
–Parte del plan, capitán, todo es parte del plan. Pero no se alarme, no seremos un estorbo en absoluto ni para usted ni para sus hombres.
–Así lo espero. Por cierto, casi lo olvido. En la carta se menciona un ligero cambio de rumbo. Quisiera saber más al respecto.
–Nada que merezca su preocupación. No creo que sea algo significativo.
–Eso déjeme decidirlo a mí. ¿Tiene claro qué es lo que quiere o también es parte del plan oculto? Empiezo a molestarme con vuestros secretos.
–Lo sé. Si usted me lo permite, quisiera revisar sus cartas de navegación, seguramente sobre ellas podré mostrarle que el desvío no es tal, sino un pequeño cambio de curso que no afectará su viaje.
El amable pero tenso intercambio duró algunos minutos. Para ese entonces mi desconcierto era absoluto. En vano intentaba adivinar el contenido de la carta sin entender una palabra de lo que allí se hablaba. Más tarde, sobre cubierta, Alonso me confió que el prior, por su sugerencia, había escrito una carta haciéndose pasar por Rodrigo. En ella le ofrecía al capitán una suma de dinero que traía con él, siendo el número bastante caprichoso para que pudiera constatarse con facilidad. Desde luego y a modo de seguro, la carta hablaba de otra suma al regreso a Buenos Aires. Por otro lado, apelaba a la importancia de mi protección, pues según decía el escrito, pese a mi juventud era una persona de suma importancia para la Iglesia. Resultaba evidente que Alonso, con mejor ojo que tino, había anticipado los movimientos de Rodrigo acaso salvándonos la vida a ambos. Eso nunca lo sabré, pues prefiero pensar que la idea del astuto monje era apartarnos un poco para no estorbar; aunque no podría afirmarlo. Es cierto que no dejó de sorprenderme que siendo el prior una persona de intachable rectitud, se hubiese prestado a semejante ardid. Pero teniendo en cuenta que había cuestiones mucho más delicadas en juego, en aquel momento tuvo sentido para mí. Se trataba de una nueva prueba de que el prior no nos aventuraba a un destino adverso sin antes protegernos. La carta mencionaba también el asunto del desvío, algo que me inquietó y que Alonso prefirió no detallar demasiado. Al menos no lo hizo conmigo, pero sí se mostró entusiasmado y docto en asuntos del mar, pues poniendo en evidencia una vez más que era una caja de sorpresas, mantuvo una animada conversación con el capitán, enseñándole nuestro aparente sitio de destino.
–Dejadme hacer algunos cálculos y ya os diré. El sitio a donde nos dirigimos es por aquí –dijo señalando un torpe mapa.
El capitán, perplejo, lo miró por unos instantes intentando comprenderlo.
–Si lo que queréis es ir al medio del océano, podéis saltar al agua ya mismo, pero supongo que eso me hará perder el resto de mi compensación. Explicaros mejor.
–Aquí, capitán, existe una pequeña isla. No dista demasiado de la costa, por lo que podremos seguir nuestro derrotero casi sin desvíos.
–¿Y una vez allí?
–Una vez allí, seguís vuestra ruta en paz y nosotros la nuestra.
–No comprendo. ¿Y cómo demuestro que he cumplido con mi parte?
–Llegado el momento, os diremos qué escribir para que nuestros hermanos sepan que habéis cumplido.
–Pues, no me gusta. No entiendo por qué habéis dado tantas vueltas sobre algo que era muy sencillo. Espero que esto no sea una mentira para confundirme, porque en verdad lo pagaréis.
–¿Cómo podría engañarlo?, usted mismo rompió el sello de la carta que traía. Os lo pido por la fe de este santo hombre, confiad en nuestra palabra.
–Ya veremos. No os fieis, pues ya os lo he advertido: tendré un ojo puesto en vos. Ahora podéis iros a vuestro sitio. Os avisaré cuando estemos en curso y veremos si esa isla existe.
Haciendo una seca reverencia, Alonso agradeció la atención y se despidió. Nos perdimos en dirección al castillo, para tomar asiento cerca del bauprés, donde mejor podían verse las olas romper contra la proa. Nos perdimos en una conversación confusa y casi monosilábica, urgidos por la necesidad de síntesis y de cautela. Tras explicarme el contenido de la carta y evitar hablar sobre la enigmática isla que había mencionado, Alonso me rogó paciencia. No era prudente que me mostrara curioso sobre un plan del que debía estar al tanto, pues podría despertar sospechas.
La charla había dejado mal a gusto al capitán, a quien no le atraían las cosas poco claras; tenía una mala espina sobre nuestra misteriosa ruta. No estaba acostumbrado a las intrigas y a los mensajes secretos, sino a transportar mercancías y cobrar por ello, de modo que no nos quitó los ojos de encima y tampoco los oídos. Teníamos siempre algún miembro de la tripulación cerca de nosotros, husmeando en nuestras conversaciones que se volvían totalmente nimias y carentes de contenido. Esto me provocaba un aburrimiento de muerte, pues no podía siquiera gozar del intercambio de opiniones con otro.
Pasaron varios días luego de nuestra conversación con el capitán, algunos de ellos, con bastantes vicisitudes para quienes no estábamos acostumbrados al mar. Las bruscas zambullidas del casco sobre la espuma, los estertores de las velas azotadas por el agua, el viento y los movimientos sin fin, que como una permanente amenaza, sólo hablaban de zozobra, eran como presagios malditos que sólo incitaban a la muerte en aquel infinito desierto de agua. Tenía un nudo en el estómago y la mezcla de miedo y mareo hacían que mi corazón se acelerara al ritmo de las húmedas ráfagas. Una vez más, pude comprobar en aquellas circunstancias que Alonso se mostraba imperturbable en los momentos de tensión. Algo me decía que no eran pocos los viajes que tenía sobre sus espaldas y que, paciente frente al embiste de las olas, podía soportar las tormentas como uno más de la tripulación sin que por esto su ánimo se alterara o asomara un ápice de temor.
Quizás por contar con demasiado tiempo para el dañino ocio, mi cabeza se perdía en conjeturas sobre el verdadero destino al que nos dirigíamos; un completo misterio para mí, que no conseguía más que hacerme sentir perturbado e incómodo.
Habiendo transcurrido muchos días desde nuestra partida y con un panorama muy distinto al que tenía en mente cuando salimos del convento, mi curiosidad al fin no pudo más y estallé. Sabiendo que mi proposición era incorrecta, pero aguijoneado por el derecho de tomar cartas en mi propio destino, le propuse a Alonso que me siguiera la corriente. Bajamos a nuestro sitio en la bodega y le pedí que me contara todo. Desde luego enseguida nos siguió nuestro amable marinero, que pese a su cordialidad, no dejaba de cumplir órdenes para informar al capitán.
–Estimado hermano –dije al marinero– deseo tomarle confesión a este pecador. Espero no os importune que ejerza el santo oficio.
–En absoluto, padre.
–Gracias, Dios te bendiga.
Me sentí un poco mal por fingir atribuciones que en verdad no me correspondían, pero debo ser honesto, peor me sentí por no haberme dado cuenta antes de que un ardid tan simple hubiese significado mayor libertad. Por otro lado, por fin advertí algo que Alonso había mencionado dos o tres veces y que yo no había tenido en cuenta hasta entonces: aquellos hombres de mar eran o muy creyentes o muy supersticiosos. En especial lo segundo, pues era común en las gentes de aquel oficio perderse en historias de lo sobrenatural. De modo que lo tuve en cuenta, pues pronto usaríamos esa ventaja a nuestro favor.
Alonso al fin me contó que nuestro destino era una pequeña isla en el pacífico, que solía estar deshabitada y que había conocido mucho tiempo atrás. La isla era significativa para él, por razones que oportunamente compartiría conmigo pero que, en esencia, teníamos una importante misión que cumplir allí. También me aclaró que era libre de volver con aquellos rufianes, pero que la voluntad del prior era que me acompañase.
No necesitó decir más para convencerme, aunque tampoco a mí me gustaban las sorpresas. Cada vez comprendía menos y las cosas se habían vuelto un tanto confusas, pues no encontraba sentido a aquella expedición, si es que en verdad todo esto se había originado en el hallazgo de los túneles.
Con todas estas cuestiones en mente, mi ánimo se sentía menguado pues a lo incierto de nuestra empresa, al menos para mí en aquel entonces, debía sumarle las dificultades propias de los oficios del mar, que parecía divertirse con nuestra embarcación, sacudiéndola a su antojo como si de un juguete se tratara. Surcamos las aguas de los confines del mundo conocido y nos abrimos paso hacia nuestro destino final casi sin contacto con el resto de la tripulación, que nos evitaba desconfiada, instigados sin duda por el capitán. Resultaba evidente que todo aquel asunto de la carta lo había dejado intrigado y de mal talante, pues no le caían en gracia los cambios de planes.
Nos tomó varios días más de silencio y espera avanzar lo suficiente como para que Alonso comenzara a asomarse por la borda con más frecuencia para otear el horizonte. Los vientos nos eran favorables, según escuchaba de los hombres, y parecía que nuestro destino no estaba a muchas jornadas, si es que la fortuna y las buenas artes de aquellos navegantes así lo permitían. No dudé ni por un instante que era Dios quien nos guiaba en nuestro camino, aunque confieso que pasé muchas angustias en aquella nave, perdida en la inmensidad de un océano que me figuraba siempre dispuesto a engullirnos. Pude, al mismo tiempo, admirar y temer la magnitud de la obra del creador.
Advertido de la inquietud de Alonso, finalmente el capitán se acercó a él y luego de varios días de ostracismo le dirigió la palabra.
–Su isla debería estar cerca, si es que existe. Estén preparados.
–Gracias, capitán. En breve podéis proseguir vuestro camino.
–No tan a prisa. Primero quiero escuchar de nuevo todo el asunto de la carta. Desde el principio. Os prevengo que no toleraré mentiras. Vuestro amigo está a salvo, pero vos valéis lo mismo vivo que muerto, así que tened presta vuestra lengua filosa.
–Malum pascit cor stultorum –fue la respuesta de Alonso. Lo dijo con una voz tan extraña y con un gesto tan particular, que pronto comprendí hasta dónde quería explorar el temor de aquellos simples. Arriesgándose a que alguno comprendiera el desafío, pronunció aquellos malogrados latines con solemnidad, los ojos cerrados y alzando la cabeza con lentitud en tanto desgranaba la frase.
El capitán, perplejo, me miró de inmediato no sé si rogando o exigiendo una explicación a aquel extraño comportamiento.
–Os ruego le perdone, señor capitán –dije con una calma que ni yo me podía creer– es que ante vuestro desafío, no hizo más que citar a los elementos para que nos protejan.
–¿Puede hacer eso? –dijo uno de los laderos del capitán.
–Claro que no, tonto. No puede. Ningún hombre tiene poder sobre los elementos.
–El capitán está en lo cierto –redoblé la apuesta– sólo Dios puede hacerlo. Y aunque escucha a todos sus hijos, algunos, como Lorenzo, pueden invocarle de un modo directo y misterioso.
–Os prevengo a vos también, padre, si es que vuestra juventud permite que lo seáis. No juguéis con mi paciencia porque está próxima a agotarse. ¡Separadles! –bramó a sus hombres– hasta que lo decida, no tendréis contacto.
Las cosas pronto se precipitaron y Alonso decidió profundizar su actuación. Con voz lenta y grave, aunque sin alzarla, repetía incongruencias en una mezcla de idiomas que nada decían pero que sin duda sonaban atemorizantes. Al principio temí que mi osadía nos hubiera puesto en un aprieto, pero pronto comprobé que había hecho lo correcto, pues antes de que le prendieran y llevaran al otro extremo de la bodega, Alonso me guiñó el ojo mientras lanzaba sus inverosímiles imprecaciones. Es cierto, ahora que lo recuerdo, que estaba bastante asustado, pero algo de todo aquello había al fin soplado las brasas de aquel espíritu rebelde que durmió en mí durante tanto tiempo. Una extraña fuerza me hacía seguir a este hombre y a sus locuras que desafiaban la lógica y se burlaban de la prudencia.
Devueltos a la oscuridad de la bodega, pasamos varias horas en silencio, uno aislado del otro, adivinando lo que sucedía en cubierta. No tanto por las intrigas del capitán, sino por los movimientos de la nave, que se percibían más pronunciados y que, de nuevo, hacían estragos sobre mi razón y mis tripas.
Al fin un sonido de pasos sobre los tablones quebró la monotonía. Venían a por mí, pues el capitán requería mi presencia en su cámara. Ahora era yo quien debía dar explicaciones. Al salir de aquella bodega, pude oler el aire salado y fresco que renovó mis sentidos. El cielo se vestía de un gris plomizo y las aguas mostraban algunas crestas blancas, producto de un viento leve que amenazaba con tomar fuerza. El hombre que vino por mí, aunque de formas rústicas, con una amabilidad torpe me indicó el camino al sitio donde el capitán me esperaba. Sentado a una tosca mesa de madera y ladeado por dos de sus hombres, aguardaba con impaciencia mi llegada.
–Entrad padre, entrad. ¿Debo llamaros así, cierto? –pregunto de nuevo, poniendo en duda mi incierta investidura–. ¿Os apetece un poco de agua?
–Sí, gracias.
–Iré directo al grano. Lo poco que sé de vos es que el prior os tiene en gran estima, como a vuestro amigo el lunático. Pero a diferencia de él, vos sois un hombre de fe y eso es algo que respeto. Pero no os fieis de mi devoción, pues no dudaré en arrojar a vuestro amigo a las aguas si no me decís de inmediato que es lo que pasa aquí.
–Es que ya lo sabéis todo.
–Decídmelo otra vez.
–Por el bien de vuestros hombres y del propio, no os puedo revelar más que lo que se os dijo. Lorenzo es sólo un instrumento en esto. Ambos cumplimos órdenes pues servimos a un poder superior.
–En ese caso… ¿A qué otro poder podríais servir que no sean a los mismos cielos? Decidme en verdad que os traéis y no tendréis que preocuparos por nada.
La conversación no iba tan bien como yo quería y me quedaba sin respuestas rápidamente. Entonces, recordé los tiempos en los que Rodrigo me amenazaba por pequeñeces y yo tenía que hacer malabares para ocultar sus ruindades del prior. Hice, pues, lo que mejor había aprendido a hacer en mis años de convento: decir la verdad, pero parcialmente.
–Capitán, os ruego que no indaguéis más. Lo digo por vuestro bienestar y seguridad. Os puedo asegurar que no se os está engañando. Es cierto que mi compañero es un tanto particular, pero podéis fiaros tanto de él como de mí. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación y no nos está permitido comprender, hasta que alguna revelación nos sea hecha.
–¿De qué diantres estáis hablando?
–La naturaleza de nuestro viaje está ligada a secretos asuntos que ni yo puedo aún comprender y que de sólo mencionarlos, pueden desatar la ira de Dios.
Era evidente que en un intento desesperado por librarme de aquel interrogatorio jugaría todas las cartas que pudiera. La nave seguía hamacándose sobre las aguas indóciles en movimientos por momentos bruscos. Por fortuna el comentario tuvo efecto en uno de los hombres que se mostraba más permeable a mis palabras. Pude ver en su rostro una sombra de duda y avancé hasta las últimas consecuencias.
–Capitán os ruego que dejéis las cosas como están. Ya habéis despertado a los elementos con la ofensa de vuestra duda.
–Bah, pamplinas. A mí no me amedrentáis con cuentos. Llevo más años en el mar que vos sobre el mundo y no voy a tragarme lo de los elementos. Un poco de viento, padre. Quizás algo de lluvia. Ahí tenéis vuestros elementos.
–¿Dudáis de la ira de Dios?
–Dudo de los embustes de algunas de sus ovejas –clavó entonces su mirada en mis ojos y respiró profundamente, como si estuviese a punto de ejecutar una decisión muy compleja y meditada–. De acuerdo, padre. Si así están las cosas, veo que no me deja opción.
Mi corazón estaba por salirse del pecho. Pese a que había encarado el tema con mucha más decisión de la que me creí capaz, en mi interior era un mar de dudas. Tenía más incertidumbre que aquel hombre, pues en mi caso, la verdad de los hechos no concluía en una paga mayor o menor, sino que se trataba de mi propia vida.
A punto estuvo el capitán de decir algo de lo que seguramente se hubiera arrepentido, y sin duda mucho más nosotros. Pero quizás como una nueva señal de la providencia que de nuevo nos asistía, un grito invadió el barco y su rugido, reiterado varias veces, fue llevado por el viento al infinito: ¡Tierra!