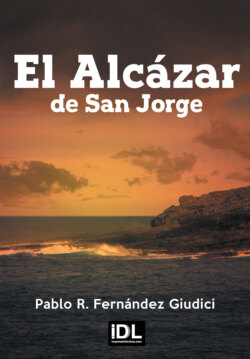Читать книгу El Alcázar de San Jorge - Pablo R. Fernández Giudici - Страница 5
ОглавлениеCapítulo II
Flandes
Era el otoño de 1638 y la guerra parecía predestinada a no terminar jamás. Entre las charcas sucias y el frío, las tropas de su majestad se reagrupaban para intentar asestar un nuevo golpe en los territorios sublevados. Hacía tiempo que lo que pisaban no era suelo español, pero la obstinación de sus superiores necesitaría de otra década antes de reconocer la derrota. El frío comenzaba a arreciar y la moral estaba baja en las trincheras. La mala alimentación, los pocos pertrechos y las permanentes bajas no hacían más que sumir a todos en un triste silencio. Pero para Alonso todo aquello parecía no tener mayor importancia. Aquella mañana se había levantado con ese brillo en los ojos y esa sonrisa malsana que descubría sus dientes. Quienes lo conocían sabían que ese gesto no anunciaba nada bueno.
Miró a su alrededor y con movimientos parcos animó a los hombres a reunirse. Había recibido órdenes precisas de avanzar sobre una posición flamenca donde se creía que había abastecimientos. La pura verdad es que, según pudieron confiarle, la real naturaleza de la misión tenía por objetivo conseguir algún botín adicional para repartir entre los hombres que además de fatigas ya daban muestras de una alimentación deficiente.
Alonso los reunió con parsimonia pero sin perder el tiempo. Las molestias parecían serle tan esquivas como la muerte, pese a que de algún modo se las ingeniaba para mostrarse tan mortal como el resto. Y no me refiero sólo a sus heridas, que eran numerosas aunque de poca severidad; sino a su aspecto. Era uno más, sin nada especial excepto ese fuego en la mirada. Aunque, para ser honesto, si se lo observaba con profundidad, si se buscaba realmente lo que ocultaba detrás de aquellos ojos encendidos, no tardaba demasiado en hallar la desolación. No quiero decir con esto que no se tratase de un militar de valía, ni mucho menos que su bravura fuese producto de los desvaríos; nada más lejano. Pero sí existía, y esto era más claro a los ojos de quienes le seguían de cerca, una combinación compleja en su modo de ver y hacer las cosas. No me detendré ahora en estos pormenores, pues ya tendremos ocasión de ahondar en la nobleza y el sufrimiento de este hombre.
Una vez reunido el puñado de infantes, que de mala gana abandonaron su descanso para ofrecer atención, Alonso se hincó sobre la tierra húmeda y ensayó algunas líneas con su daga para ilustrar las intenciones. Usó trazos sencillos para delinear el plan de acción y lo comunicó con entusiasmo apagado aunque, eso sí, con un envidiable poder de síntesis. Sabía ser hombre de pocas palabras cuando las circunstancias lo requerían, aunque era también capaz de fascinar con sus historias y crónicas. Pero aquella mañana helada, habiendo terminado su breve exposición y aunque los conceptos estaban claros y bien definidos, sólo el vapor escapaba por las bocas de aquellos bravos. El silencio era más elocuente que cualquier broma que intentara colar para distender a la tropa cansada de faenas y promesas incumplidas. Sólo el silencio y varios ojos apuntando ciegamente a los garabatos en la tierra húmeda de la trinchera, era lo que obtenía por respuesta a sus parcas definiciones. Nadie era capaz de pronunciar ni una palabra. Pasaron los segundo y aumentó así la tensión, hasta que al fin, uno de los de mayor confianza, rompió el incómodo silencio.
–Señor, con el debido respeto, lo que usted propone es un suicidio.
–Caballeros, no os pido vuestras vidas, sino que me sigáis en la aventura.
–Pero señor –se quejó otro– os seguiría hasta el mismo infierno de ser preciso, pero concuerdo con Álvaro, lo que propone es muy osado y no veo ninguna gracia en la aventura si sólo nos conduce al fuego enemigo.
–¿Cuándo fue que perdisteis la fe en vosotros mismos? Vamos, señores, que esto no es más que lo que os digo, una aventura. ¿Quién sino Dios para decidir el que vive o muere en esta porqueriza alejada de su mano? Yo iré a vanguardia, para que no temáis. Sólo os pido que seáis bravos y cubráis mis espaldas.
–Es fácil para vos decirlo, sabiendo que Dios os cuida de cada proyectil– arrojó otro con resignación. En aquella voz podía adivinarse la peligrosa mezcla de impotencia y fastidio.
Un nuevo y mortal silencio se produjo entonces. La imprudencia había sido lanzada y no había vuelta atrás. Aquel pobre incauto había dicho lo que muchos pensaban pero no eran capaces de arrojarle a la cara. Alonso lanzó una mirada furiosa y con lentitud abandonó la posición de cuclillas; se incorporó sin despegarle la mirada furibunda y cruzó su mano para asir la espada.
Crecía el rumor, desde hacía meses, que Alonso era un hombre santo, protegido por los cielos, que lo cubrían con misterioso poder del embiste enemigo. Y mientras unos decían esto, otros afirmaban que no se trataba más que de un lunático con fortuna, que no estaba lejos el día de su muerte y que la suerte no iba a durarle por siempre. Y como ya dije, las opiniones estuvieron equilibradas hasta que el tiempo y las batallas aumentaron la fama y la gloria de este hombre entre los soldados, que comenzaban a verlo como alguien o algo especial. Sin embargo, estas afirmaciones provocaban un profundo rechazo en Alonso que no sólo desestimaba tales cosas, sino que en algunas ocasiones fue capaz de exponerse a peligros innecesarios o provocarse heridas, algunas de ellas de mediana seriedad, con tal de derramar sangre y refutar a los más creyentes. Claro está, dándole de algún modo la razón a quienes afirmaban que en verdad era un perturbado. El caso es que Alonso, por encima de cualquier otra cosa, era un valiente al que los honores no le hacían tata mella como el desdén de sus compañeros de armas. Es quizás por esto, o porque en el fondo se sentía desenmascarado cuando se hacía referencia a su fortuna en el campo de batalla, que tales afirmaciones lo ponían de pésimo talante. Casi podría garantizar, y con esto no pretendo hacerlo menos valiente sino más humano, que lo que en verdad sentía Alonso era un profundo desapego por su propia vida.
Miró con una renovada y aterradora intensidad al incauto y dando dos pasos cortos, avanzó hacia él desenfundando su acero. Colocó el filo de su espada en el pecho del pobre hombre y permaneció inmóvil durante unos segundos. Los que allí estaban observaban perplejos la escena, sabiendo que Alonso era un hombre incapaz de lastimar a uno de los suyos, pero cuyo temperamento le había jugado malas pasadas en otros tiempos.
Deslizó el metal pecho arriba del insolente que, petrificado, lo miraba suplicante con ambas manos separadas del cuerpo. Hurgó con la punta del acero entre los harapos y desanudó algunos jirones de tela hasta hallar lo que buscaba. Alzó al fin, a punta de espada, una cadena de la que pendía una cruz y lanzando una mirada pícara al resto soltó con gracia:
–Parece que el buen Señor no sólo a mí me acompaña y protege en mis locuras.
Apartó su arma del pobre diablo y no terminó de hacer una graciosa reverencia que ya todos los allí reunidos estallaron en una risotada grosera y distendida. La propia víctima, sin tener claro si reír o echarse a correr, soltó una risotada nerviosa que puso al descubierto su sonrisa maltrecha. Una vez más lo había conseguido. Era Alonso un caballero enigmático con una particular gracia para ganarse a los hombres, a tal punto que ante una tibia vacilación, era cuestión de minutos para convencerlos de que las viejas dudas eran una afrenta a su persona.
Pero no todos caían en las redes de su natural simpatía y desparpajo. Había quienes pensaban que era un simple bufón, valiente eso sí, pero no más que un individuo triste a quien no se debía tomar con demasiada seriedad. Otros en cambio, escépticos, hastiados de la guerra y sus decesos, lo consideraban un futuro cadáver, con la enorme fortuna de contar con otro día más a su favor. Sin embargo habían, los menos, quienes lo consideraban un individuo indisciplinado y peligroso. Entre ellos, Diego, oficial a cargo del tercio quien en el pasado supo tener un fuerte entredicho con Alonso. Se trataba de un hombre recio y de modos confusos, algo exagerado en sus afectaciones palaciegas cuando de superiores se trataba, pero de pésimo trato con subordinados y gentes a las que consideraba inferiores. Era el tipo de persona, si es que el término le cabe, para quien la guerra le representaba lo que al alquimista su laboratorio, en el cual desgrana paciente y sistemáticamente su oscura ciencia con el sólo fin de llegar a su propósito. Como muchos, estaba convencido de que el terror era el mejor pergamino y no dudaba en desplegar una inmisericorde crueldad cuando lo consideraba propicio. Era, en resumen, un individuo ruin y de pocos escrúpulos, cuya ambición lo había llevado a cometer infinidad de injusticias, con una profunda contradicción en su espíritu: el mismo hombre que trataba a sus tropas como bestias, pretendía que le vieran como su redentor y admiraran su valía en combate. Claro está, era un personaje bastante odiado y sus hombres, además del debido temor y respeto que le proferían por rango y linaje, no dudaban en despreciarlo en silencio por su condición de rufián vestido de honores.
La creciente fama de Alonso no tardó en llegar a los oídos de Diego, que inflamado por viejos rencores, veía cómo su enemigo interno crecía en nombre y aprecio entre los hombres. Una profunda y penosa envidia se apoderó de este personaje triste y fueron muchas las ocasiones en las que por rango y situación, tuvo la oportunidad de encomendar, siempre por terceros, misiones de altísimo riesgo para los hombres que capitaneaba Alonso.
Decía antes que algún episodio de indisciplina había perjudicado en el pasado a Alonso y justamente esa era una de las cuestiones de las que más se valía Diego para denostarlo. Si fuese por servicio y méritos, Alonso habría pasado holgadamente el rango y los honores de Diego, pero el destino y su personalidad indómita quisieron que cometiera errores y esos errores lo fueron relegando a una posición desventajosa a pesar de su valor y coraje. Poco se sabía de él en verdad, pues en lo que a asuntos personales se refiere era un hombre más afecto a hablar del presente que del pasado y, como en la guerra no existe más momento que el instante en el que se vive, rehuía a toda pregunta que lo obligara a mirar hacia atrás. Lo poco que de él se conocía es que había servido muchos años a la corona con lealtad, que de tanto en tanto volvía a España y que sus convicciones eran firmes aunque algo confusas para quien intentara descifrarlo. Para decirlo de un modo simple, poco le importaban las gestas imperiales o las órdenes que provenían de la península. Su pasión en batalla era movida por secretos intereses que nada tenían que ver con las causas patrióticas, pero que se encargaba de disimular con habilidad. Es decir, quitando todo tinte amable, sencillamente hacía lo que tenía que hacer. Pero para quienes pudimos conocerle de cerca, era evidente que ese brillo en la mirada escondía razones más profundas y complejas que la absurda sed de sangre enemiga.
Ocurrió entonces que, distendida la tropa por el pequeño espectáculo montado, se valió Alonso del ánimo nuevo y repasó el plan. Las trincheras no eran un lugar cómodo ni acogedor, pero por estas incomprensibles miserias de la guerra, los hombres ya se sentían en su segundo hogar, a resguardo de las mortales garras enemigas. Agrupadas unas doce o quince almas a su alrededor, y con renovado compromiso, le vieron trazar de nuevo con torpes garabatos el plan que había urdido en silencio.
Los hombres le miraban con una mezcla de admiración, respeto e incipiente desconfianza, su osadía no les caía en gracia y, aunque no podían dejar de valorar la audacia, sabían que les iba el pellejo en cada nueva misión.
Acordadas las ubicaciones, con objetivos y órdenes claras, fijaron su meta en las trincheras enemigas, que no distaban mucho de ellos. Una tenue bruma envolvía aquella posición, de zonas bajas y cuantiosos riachos y cauces de agua. No era un territorio fácil, algo que ya tenía bien prevenidos a los españoles.
No muy lejos de allí, alguien que se hacía llamar patriota, ansiaba un funesto desenlace para los de su misma sangre y bandera, sólo propicio a los mezquinos intereses de un odio personal y antiguo.
–¡Cabo! –bramó Diego desde una posición más amparada.
–Ordene mi capitán.
–¿Novedades?
–Los hombres se aprestan para la misión, tal como usted lo ordenó.
–Bien. Retírese –fingió desinterés pero pronto, ante la ausencia del subordinado pensó en voz alta– A ver si al fin me libro de este necio de una buena vez.
Rumiando su inquina, permaneció con los ojos puestos en los mapas, pero sin siquiera advertir sus líneas; tan sólo estaba perdido en sus cavilaciones a la espera de la buena nueva que le hablara de muerte. Más precisamente de la muerte de Alonso.
La bruma proveniente del mar cercano tardaba en disiparse, aunque no tardó demasiado en ofrecer muestras de debilidad, por lo que Alonso, atento a la efímera ventaja, dio la orden de que los hombres comenzaran a ocupar sus posiciones. Las bajas temperaturas y la humedad eran habituales en aquellos parajes. Pronto habían aprendido a convivir con ellas al punto de casi hacerlas costumbre, aunque no tardaban en volver a la memoria y al cuerpo a la hora de movilizar pertrechos y toscas escaleras. El aroma nauseabundo de las aguas estancadas y los resabios de humo se entremezclaban y lo ocupaban todo. La densa niebla aguaba los colores y los hacía tenues, difusos; como si ya el mundo no fuese lo suficientemente gris, aquel fantasmagórico humor lo envolvía todo con su hálito de muerte. Susurros, el canto lejano de un ave, algunas voces tenues aquí y otras remotas allá, todo era un mismo sonido, crisol de todos los otros y verdugo de un silencio que comenzaba a percibirse como perturbador. Los gestos nerviosos, los roces de la madera con el metal, las miradas atentas con gesto de enajenación y odio estudiado, todo era parte del harto conocido ritual que antecedía al espanto. El latir de los corazones ajenos era casi perceptible, en ese juego de sentidos que provoca la angustia. Las ropas holgadas, preparadas para movimientos rápidos, las hojas desenvainadas sedientas de sangre, las palabras para el apóstol infaltables antes de la batalla, la soga ardiendo, los pendones, las suelas embarradas, las banderas y la boca reseca por la espera y el miedo. Todo era empujado a un abismo cuya sima no era más que la del ansiado estruendo de la batalla. Nadie la deseaba, pero era el único modo de que la angustiosa vigilia tocara su fin. De pronto, el sonido seco y potente de un arcabuz, dio inicio a la barbarie.
Un vigía del bando enemigo había sido la primera víctima de la mañana, dando de ese modo, aviso a sus compatriotas. La respuesta no tardó en llegar y lentamente, el fuego de artillería liviana comenzó a hacerse más frecuente. El humo de la pólvora se fundía con la niebla y hacía que los estruendos y el griterío fueran definitivamente más confusos, más dramáticos. Acostumbrados a hacer blanco en siluetas indefinidas con forma humana, los españoles fueron precisos y contundentes a la hora de cargar contra un enemigo desprevenido, pero ni la bravura de los ibéricos, ni el factor sorpresa con el que contaban fueron suficientes para hacer frente a la superioridad numérica del adversario.
Dispersos entre charcas y montículos de piedra, los flamencos ganaron confianza y poco a poco estuvieron listos para defender su plaza. No sólo con arcabuces, o pequeñas troneras sino empuñando espadas y dagas.
Uno a uno fueron cayendo los hombres del viejo tercio que, desesperados, la emprendían a empellones y culatazos contra un enemigo que comenzaba a desbordarle. Recibió Alonso un par de cortes en el rostro y otro en la pierna, y combatió ferozmente, como si estuviese batiéndose en duelo con el mismísimo Marte. Pero el valor y la entrega, iban muy por delante de su conciencia en aquellos escenarios, y pronto se vio casi sólo frente al adversario, pues sus hombres caían aquí y allá por el fuego o el acero enemigo.
Lo que pretendía ser un nuevo baño de gloria, fue una sangrienta escaramuza sin mayor importancia para la guerra, pero sí, carísima para Alonso y sus hombres, saliendo muy pocos con vida de ella, y heridos más en su orgullo militar que en sus carnes fatigadas.
–No lo entiendo –se repetía Alonso, en tanto blandía su acero toledano frente al enemigo– ¿Dónde están las provisiones, los almacenes, los pertrechos? ¿Cuáles son los objetivos militares de esta matanza insensata para ambos bandos?
Alonso no era un hombre lerdo, pero sí impulsivo, y esta condición, al igual que su temperamento indisciplinado y cambiante, le habían perjudicado en el pasado lo mismo que en aquel fatídico día. Necesitó unos cuantos minutos de humo, gritos y sangre para entender lo vano de su esfuerzo y, lo que era aún peor, lo estéril del sacrificio de sus hombres. Había logrado reunir una treintena de ellos, partiendo de los pocos que antes mencioné, para entablar combate directo y con propósitos difusos. No era un hombre que discutiese las órdenes, ni tampoco era de los que emprenden la retirada con algo de cobarde esperanza en sus puños. Pero debió imaginarse que se trataba de una trampa. De modo que, al ver que todo aquello no era más que un imposible, una puesta en escena que los condujo directamente al matadero, cubrió su salida del campo de batalla del modo más honroso posible, con la vista desesperada puesta en los suyos que, dispersos, caían como moscas frente a la avasallante superioridad numérica del enemigo.
El sol comenzaba a desplazar a la niebla, y aunque los humos de las armas no le hacían fácil la tarea, la claridad puso un poco más de orden en aquella locura. Sin darle importancia al ardor de su herida en la pierna, que sangraba profusamente, Alonso casi tropezó con un hombre que le asió de su pierna. A punto estuvo de descargar su furia sobre él, pero a tiempo advirtió que se trataba de uno de los suyos.
–¡Hernando! Vamos, de pie, te sacaré de aquí.
El hombre estaba mal herido y, a juzgar por su semblante, pocos minutos le quedaban en esta tierra. Aún así, con el rostro pálido y sus fuerzas casi agotadas, puso su mano firme sobre el brazo de Alonso e intentó susurrarle algo.
–¿Qué has hecho? –le dijo con la voz entrecortada.
–Vamos Hernando, hay que salir de aquí.
–¿Es que no lo entiendes, Alonso? Mi guerra terminó –dijo mientras descubría con su mano ensangrentada una herida de proyectil que le había perforado el vientre–. Ve a por tu maldita guerra, listo. Nos mataste a todos, Alonso… ¡Nos mataste a todos!
No dejó que Hernando terminara la frase. Sin dar mayor importancia a sus palabras, lo cargó sobre los hombros y se dispuso a sacarlo de allí. El soldado gritó de dolor, pues la brusquedad de los movimientos y la incomodidad de las circunstancias le provocaron aún más sufrimiento. Pero su grito pronto fue sofocado. Un afortunado tiro de mosquete le había penetrado por la espalda y perforado un pulmón. No tardó en morir desangrado sobre Alonso.
Como antes decía, Alonso no era un hombre lerdo, de modo que no tardó demasiado en reconstruir los rostros y nombres de la cadena de mando para dar con el artífice de aquella masacre: Diego. Estaba profundamente dolido por las palabras de aquel moribundo, ya que hubiese preferido la muerte mil veces antes que el daño o el deshonor para sus hombres. Una creciente ira, producto de su lenta reacción frente a la celada, le inflamaba el pecho y lo cegaba aún más. Fue quizás ese odio lo que le dio las fuerzas necesarias para llegar hasta la trinchera con el cuerpo inerte de Hernando.
En tanto tales cosas acaecían, en una posición segura a no mucha distancia de allí, Diego esperaba con ansiedad novedades de la contienda. Su barraca era austera pero había sabido aderezarla para marcar la diferencia, en especial con sus subordinados. El espacio austero se mostraba impecable, como siempre, ajeno al lodo y a la mala higiene que sufrían las tropas regulares. Diego lucía sobre el cuello, como era su costumbre, una cadena con un disco de bronce, un llamativo adorno que con el tiempo había convertido ya no sólo en su sello personal, sino en su verdadero talismán.
–Permiso señor, traigo noticias del frente.
–Hable cabo, ¿Cómo ha sido?
–Me temo que no tengo buenas nuevas, señor.
–¡Maldita sea! –exageró con vehemencia por la obvia novedad– no me diga nada, el imbécil de Alonso lo ha estropeado de nuevo, ¿Cierto?
–El enemigo era numeroso, señor. Las posiciones del norte estaban bien guarnecidas y nos tomaron por sorpresa.
–¿Cómo que las posiciones del norte? –dijo fingiendo sorpresa– ¿Acaso no he dicho con absoluta claridad que en tanto se atacaban las posiciones del sur, donde sabemos que los rebeldes tienen sus almacenes, debíamos prepararnos para tomar el norte?
–Pues… no estoy seguro, señor.
–¿Se atreve a contradecirme?
–¡No señor!
–No se alarme cabo –dijo moderando su tono de voz, con complicidad sobreactuada– ambos sabemos que Alonso es un hombre que no merece ya nuestra confianza. No sólo está cometiendo errores estratégicos, sino que ahora se da el lujo de sacrificar tropas y recursos para su gloria personal. No es de extrañar que sus hombres le desprecien.
–Señor, Alonso cuenta con una muy buena…
–¡Tonterías! Yo conozco a los de su clase. Es un traidor. Un traidor al Rey, a España, a sus principios, a sus hombres… No me extrañaría si en algún momento se uniera a esos herejes, si hasta a Dios debe despreciar el muy cobarde.
–Bueno, no es lo que se dice…
–¿Y qué se dice? –bramó alzando el tono, para luego menguarlo y volver a fingir deferencia– Si es que quisiera compartirlo conmigo, cabo…
–Por supuesto, señor. Se dice que es un hombre santo.
–Un santo…¿Un santo? ¿Alonso un santo? Pero, por favor... por favor –apagó su voz y le dio la espalda, sobreactuando una prolongada reflexión–. Amo tanto a este ejército, que soy capaz de perdonar la simpleza de sus hombres. Un santo. Sí, sí… sé lo que por ahí se dice de él. No es que no lo sabía. ¿Y qué me diría usted si yo le demostrara que ese “santo” es un simple y cobarde mentiroso?
–Pues, no lo sé, señor…
–Vea, cabo, usted me parece una persona racional. Lo considero un hombre inteligente, leal. Me da pena que se deje engañar por lo que la chusma dice por ahí. Quiero compartir con usted algo que sé desde hace mucho tiempo pero, por cuestiones de proceder no he querido traer a la luz. Coincidirá conmigo en que la delación es una afrenta imperdonable entre hombres. Pero cuando se trata de la vida de mis soldados, siento un dolor tan grande en el pecho que soy capaz de reventar de rabia. Es cierto que entre este insignificante personaje y yo han habido, podríamos decir, malos entendidos en el pasado. Pero ya ve a dónde nos ha llevado la vida a uno y a otro. Alonso siempre ha sido un cobarde que supo ganarse la confianza de los que lo rodeaban para cubrir sus miserias. Siempre sólo, atendiendo a sus propios intereses por sobre los de la causa. También se dice por ahí, y créame que no todo es mentira, que a este hombre sólo le importa pelear. Lo mismo da si es en Flandes o en América. Su misión en la vida pareciera ser la de derramar sangre por el sólo placer de la pelea. ¿No le resulta curioso verle salir siempre airoso del combate?
–Bueno… no le conozco tanto como para…
–En efecto. Lo mismo pensé. Pues bien, sepa que no es casualidad. ¿Qué más quisiera yo que la gracia de nuestro Señor descendiera sobre nuestras huestes y nos hiciera invencibles al empuñar las picas y espadas para batir al hereje? Pero el Señor obra de otras formas misteriosas, cabo. Por desgracia para Alonso y para los que deciden ver milagros donde no los hay, el Señor no completa sus empresas a través de los cobardes. Muchos piensan que este hombre está tocado por la mano del creador y no los culpo, hasta los mas simples guardan algo de lógica en sus cabezas. Pero es todo un engaño.
–¿Un engaño? Pero señor, dicen que en combate…
–Cabo, cabo... Usted es joven y apenas conoce las mañas de los viejos tercios. Esta guerra, por desgracia, lleva aquí más tiempo que nosotros en la tierra. Sé como funcionan las cosas y Alonso es muy hábil. Siempre hay algún flanco, alguna manera de usar a otro de señuelo, de cubrirse, en fin, de escudarse en los demás…
–Pero señor…
–Lo sé, lo sé. La verdad es dura. Pero yo también podría valerme de esas destrezas y argucias si quisiera. Fuimos entrenados por los mismos guerreros, conozco sus secretos y créame que lo que hace este cobarde no merece el perdón. No lo merecía antes y menos un día como hoy, donde ha vestido de luto el honor de España. Lamento si he arruinado su ilusión, cabo. Pero este farsante no merece que yo sea cómplice involuntario de sus mentiras. No le pido que me crea, véalo, analícelo por usted mismo y se dará cuenta de lo que digo. Algún rasguño aquí, una cortada allá, un poco de actuación, algo de sudor y a otra cosa. El teatro está montado. Hágame caso, estudie la situación y verá lo que le digo. Vea, no suelo tener esta clase de diálogos con mis hombres. Por esas cuestiones tontas y sin explicación, intento mostrarme inflexible y duro, pues sé muy bien que la disciplina lo es todo en un ejército. Pero sepa que antes que cualquier otra cosa, también soy un hombre, como usted, que sufre ante la injusticia y la falta de dignidad y entenderá que no soy capaz de tolerar que se mancille el honor de los que hoy han caído por los caprichos de un insensato. Puede retirarse.
–¿Quiere que le prenda y traiga?
Diego dudó unos instantes. Al menos fingió que lo hacía. Quería mostrarse perturbado por la pérdida de aquellos hombres que él mismo había provocado. El cabo preguntó conociendo de memoria la respuesta, sin embargo en aquella ocasión se equivocó.
–No, déjelo. Que Dios se apiade de su alma, pues yo no puedo. No respondo de mi si lo tengo frente a frente. Los hombres sabrán ahora con quien tratan.
–Con su permiso, señor.
Diego tenía una mezcla de sensaciones. En parte, saboreaba doblemente la caída de Alonso y su magnífica actuación frente al cabo. Pero, por otro lado, su incertidumbre crecía pues sabía que la suerte de su oponente escapaba ya a toda lógica. Por fortuna para él, Diego había tomado la precaución de rodearse de hombres hechos de su misma madera, de modo que, sabiendo que el cabo no tardaría en esparcir los comentarios sobre Alonso, se sintió menos inquieto al comprobar que el veneno ya corría por las venas de los allí apostados.
Llegó pues Alonso a la trinchera y dos de los que allí estaban le ayudaron con el cuerpo de Hernando. En silencio le miraron con desolación, luego de cerrar los párpados aún abiertos del caído. No es que Alonso fuera a pedir excusas, ni a dar su versión de los hechos, pero sintió, por culpa o por responsabilidad, que en esas miradas había un algo de reproche. Y si bien no era así, tampoco estaba del todo equivocado. Tratando de recuperar aún el aliento, colocó su mano sobre el pecho de Hernando, como si con ese gesto pudiese obtener de él su perdón. Nada lo desmoronaba más que saber que una vez más le había sido concedida la gracia de permanecer con vida, mientras los de su alrededor caían como moscas. Alonso se sintió agobiado, confundido, en síntesis: cansado, muy cansado. Y no fue la faena del día, o el esfuerzo de cargar a Hernando. Sentía sobre sus espaldas el peso de demasiadas cosas que no podía ocultar tras los aceros y los humos de la batalla. Se sintió más sólo que nunca y emprendió un breve recorrido en las angostas trincheras hacia dónde solían reunirse. En su discurrir errático y cansino, como si las piernas no tuviesen ganas de llegar a destino, cosechó miradas de reprobación que iban definiendo su tendencia. Entre el silencio, el chapoteo torpe por el suelo embarrado y alguna queja de los heridos, Alonso distinguía murmullos que aumentaban su vergüenza.
–“Miradle volver, ni un rasguño” –en apagado tono pero molesto sentenciaba uno– “todos muertos y el maldito como si nada” –ensayó otro con voz casi inaudible. Uno a uno, escuchaba los comentarios que no hacían sino maldecir su propia fortuna e inflamar el odio por Diego. Tenía tanta vergüenza de caminar entre los suyos, tanta vergüenza de estar vivo, que se hubiese clavado la daga ahí mismo, para enrostrar el desprecio que tenía por aquel extraño don que le había sido entregado sin siquiera pedirlo.
Tuvo otras muchas veces aquella sensación, pero lo de ese día había llegado demasiado lejos. No se trataba del número de caídos. Los había visto caer de a cientos a su lado. Su malestar estaba relacionado a otras cuestiones más profundas, atadas a su pasado y su forma de ver las cosas. Se repitió para sí como había hecho tantas otras veces “Señor, si este es mi momento, te ruego me des una señal”.
Es cierto que el Señor obra de modos misteriosos. Hasta un rufián como Diego lo sabía. Y lo singular que sucedió esa tarde es que, al contrario de muchas otras, en las que el silencio compartido proporcionaba el abrigo para el alma, la tibia hostilidad que Alonso percibió entre los hombres, comenzó a crecer hasta convertirse en desprecio declarado, sin necesidad de disimulo. Desde pequeños gestos hasta grandes demostraciones de rechazo sufrió tras la fallida misión, a la que todos ahora tildaban, usando sus propias palabras, de trágica aventura.
–¿Es esto lo que quieres, señor? ¿Es así como lo quieres? –preguntaba errático y casi sin voz, mirando al cielo, que también mezquino, no ofrecía más que un sol entrecortado por la niebla y el humo. Así estuvo durante algunas horas. Sumido en sus pensamientos, alejado del resto que le era esquivo, como si las nuevas teorías sobre su condición de santo o demonio alcanzaran a más y más hombres a cada minuto.
–Ahí estás, Alonso –lo interrumpió un alférez– ¿Cómo es posible que dos docenas hayan caído hoy y tu no tienes ni un rasguño? ¿Es cierto lo que se dice sobre ti? ¿Por qué Dios te prefiere aquí y se lleva a sus mejores hijos?
Alonso se detuvo y soportó las humillaciones frente a todos, pues no era momento de que su genio efervescente le jugara otra mala pasada. Como buen soldado, reconocía a un superior aunque la brutalidad de las palabras lo desangraran peor que el fuego enemigo.
–¿Qué te hace diferente, Alonso? ¡Contesta gusano! Así desprecias la camaradería. Yo creo que no eres más que un cobarde. Bien te valdría estar muerto que paseando tu milagro entre los que te desprecian. Empiezo a pensar que eres una desgracia y sólo traes la ruina a los que te rodean.
Alonso tenía un nudo en la garganta. Sabía que estaba siendo provocado, conocía el método e intuía el origen. Apretó los dientes y bajó la mirada, como si ver el piso pudiera ahorrarle las miradas condenatorias de los que le rodeaban. Por el silencio que allí reinaba, era evidente que muchos, por no decir todos, compartían las ideas del provocador.
–¿Es esto lo que quieres Señor? ¿Este es el modo en que lo deseas? –preguntaba en silencio con la respiración entrecortada y con su mente hecha un torbellino de terribles ideas.
–No eres más que escoria –concluyó al fin su bravata aquel esbirro vestido de oficial y escupió sobre él antes de marcharse frustrado. El pequeño corro que se había formado a su alrededor, dentro de las lógicas limitaciones de la trinchera, se dispersaba lentamente y una vez más quedó sólo en compañía de sus cavilaciones. Hacía tiempo que la fortuna le era esquiva y las noches se hacían demasiado largas para un alma cansada como la de él. Nadie desafía a la muerte con tanto fervor, como aquel que ya nada tiene para perder. Alonso interpretó que sus días, estarían definitivamente signados por aquella derrota sangrienta e innecesaria. Una imprudencia que, a los ojos de sus hombres, era un error de principiantes que había costado demasiadas vidas. Casi todas, excepto la única que deseaba apagarse.
–De modo que así es como lo quieres, Señor –pensó para sí al borde del llanto por la rabia y la impotencia–. Pues que así sea.
Durante el resto del día, procuró hacer movimientos tranquilos, que no provocasen más alboroto que el que naturalmente ya tenían. Temía alguna acción de Diego y lo que al principio fue intuición rápido se convirtió en certeza tras ser increpado por aquel oficial. Debía largarse de ahí lo antes posible, aunque hubiese sido más fácil escapar del mismo infierno antes que desertar de las filas. Sus años batallando habían dejado en él mucho más que cicatrices; conocía los movimientos y podía convertirse en sombra antes de que nadie pudiese advertirlo. Pronto ideó la estrategia que lo sacaría de aquel lodazal. Pero antes tenía que resolver una pequeña cuestión pendiente. Un asunto, digamos, personal.
Sin que nadie lo notara demasiado, se procuró algunas raciones y un odre con agua. Un hombre sin demasiados pertrechos llamaba menos la atención, por lo que escogió un momento de tranquilidad para dejar su arcabuz a la vista de todos. El sol caía y la noche era un buen momento para arreglar cuentas con el pasado. Emprendió una rápida huida, con una noción de rumbo, pero sin la certeza de recorrer el camino correcto. Con el mismo espíritu valiente, y con idéntica cuota de irresponsabilidad, se adentró en el fango, sin saber a ciencia cierta si sus pasos lo llevarían al enemigo. Sin duda lo hicieron.
La noche era oscura pero el cielo, piadoso, entregaba de a ratos algunos destellos de luna para que el fugitivo fuese haciendo camino. Tras una fatigosa caminata que duró un buen espacio de tiempo, en medio de la penumbra y más silencioso que la misma muerte, llegó al emplazamiento donde Diego tenía su barraca. No os sorprenderá saber que Alonso fue en busca de su venganza, aunque quizás no como la están imaginando. Para hacerles más sencillas las molestias y conjeturas, tan solo diré que halló el modo de acercarse a la barraca, tomando a su paso todo lo que pudiera serle útil para la empresa. Escamoteó el morrión de un piquero, que pronto se puso sobre los cabellos desprolijos para disimular su aspecto; se cubrió con una manta oscura que robó de una tienda que por allí se erigía y algunas cosas más a las que buen uso iba a darle. En todo momento se preocupó por andar con la mirada baja y lejos del fulgor de los braseros, pues siempre había por allí alguien que pudiera reconocerle. La humedad se respiraba en el aire frío de la noche. De su boca, escapaba un hálito vaporoso, acelerado por la cercanía de su presa. Aguardó con impaciencia a que los movimientos de aquel campamento menguaran y se acercó con sigilo a la barraca de Diego. Había, cerca de la entrada, un par de centinelas que en verdad eran milicianos rasos, pero que tenían ordenes de dar la voz de alarma si eran atacados por sorpresa. La noche se volvía cerrada y las fatigas ya habían puesto a los oficiales en sus literas, de modo que debía obrar rápido si quería salir de allí a tiempo y con vida. Para su fortuna, los centinelas estaban más pendientes del fuego enemigo y de su propia conversación que de un posible ataque interno, por lo que no daban demasiada importancia a los soldados que de tanto en tanto por allí andaban.
Alonso aguardó el momento oportuno y, sin ser visto, se introdujo en silencio en la barraca. Allí dentro reinaba la oscuridad, aunque no era absoluta. Esperó sin hacer ruido a que sus ojos se acostumbraran a las sombras. Lentamente, delineo en su mente los difusos contornos de aquella modesta estancia. Permaneció durante minutos, como una fiera al acecho, en el más absoluto silencio, deseoso de abalanzase sobre su víctima. Cuando el momento fue el indicado, de un solo movimiento desenvainó y saltó sobre el incauto que, entre sueños no logró deducir lo que sucedía.
–Quédate quieto o eres hombre muerto –ordenó Alonso, mientras ponía su daga sobre el cuello de Diego–. Grita y será el último sonido que escuches.
–¿Quién es… qué quiere? No permitiré esta insolencia.
–No finjas que no me conoces, bellaco. Estoy seguro que entre sueños me estabas esperando. Las manos atrás y sin decir una palabra.
–Alonso… debí imaginarlo. Eres hombre muerto, maldito. ¡Eres hombre muerto!
Diego no pudo disimular la ira, pero para cuando pudo reaccionar, ya había sido maniatado con rudeza. Alonso no se fiaba, sabía que Diego, además de hombre de armas, era fuerte y no debía correr riesgos. Había tomado algunas cuerdas de aquí y allá, en su vagabundeo y no dudó en usar todas las que traía para completar su tarea. Pese a que casi no se veía nada, se las arregló para inmovilizar al prisionero de modo que no le resultara fácil escapar.
–¿Piensas que puedes matarme y salir de aquí sin que te den muerte? ¿Acaso tan confiado estás de tu poder celestial para suponer que escaparás del castigo de los hombres?
–Nadie dijo que voy a matarte. No vine a eso, no soy como tú.
–Pues no esperaba menos de un cobarde. No creo que sepas cómo hacerlo. Y si yo hubiese querido matarte ya lo hubiera hecho, no lo dudes.
–¿Pero en lugar de eso preferiste ensuciarme, verdad? ¿Decidiste sacarme lo único que le daba sentido a toda esta tontería? Rápido, tu espada y tu ropa, ¿dónde están?
–Búscalas tu mismo. No pienso hacerte sencillas las cosas.
–Tienes razón, no es tu estilo… déjame ver, aquí… No, aquí no están. Quizás más… Aquí. ¡Sí! Aquí está lo que estaba buscando.
Alonso estaba extraño, casi podría decirse que de buen humor. El roce con la muerte lo devolvía a su estado salvaje, ese que era movido por una irresponsabilidad que escapaba a toda noción conocida de prudencia. De pronto el tintineo de metales puso sobre alerta a Diego.
–¿Sabes que si te llevas la medalla te iré a buscar al mismo infierno para recuperarla, verdad? –increpó con violencia, pues Alonso se estaba metiendo con uno de los objetos más preciados del oficial.
–Cuanto lo siento. Pues ya es mío. Ven a por él al infierno, si es que te atreves.
–Me las pagarás, maldito. Piensas que saldrás de aquí vivo, pero tarde o temprano te prenderán. Una sola palabra mía y cien soldados estarán buscándote.
–Sabes que tengo eso resuelto.
–Ah.. ¿sí, listo? ¿Y cómo lo harás?
Diego obtuvo por respuesta un feroz puñetazo, que le dejó atontado. Al que le siguieron otros tres o cuatro, que le dejaron inconsciente y bastante malherido.
–Eso fue por los hombres que mataste inútilmente.
La matanza había sido tan inútil como la aclaración, pues Diego ya estaba inconsciente, y lo estaría por varias horas antes de despertarse dolorido, amordazado y maniatado con extrema firmeza.
Alonso no era un ladrón, pero sabía que tomando algunas cosas de Diego lo provocaría en forma mortal. En especial aquel tonto medallón con el que se pavoneaba entre sus hombres, mostrándose afectado y distinguido, como si de una condecoración se tratara. De sólo pensar la tirria que tendría el asaltado a la mañana siguiente, una sonrisa se dibujó en su rostro y por poco olvida las penas por las que todavía tendría que pasar para salir con vida de aquel infierno. Sin tiempo que perder, ajó algunas ropas e improvisó una mordaza. Puso algunos trapos en la boca de Diego y los sujetó con fuerza. Temía ahogarlo, pero la situación era realmente de vida o muerte. Ciertamente no era como Diego; deseaba golpearlo hasta verle sangrar, pues su ira se lo demandaba, pero sabía que aquello sería tan inútil como peligroso. Algo en su interior le impedía copiar la ruindad. Aunque, de inmediato, recordó los cuerpos inertes en el campo de batalla, tontamente sacrificados, y de ese modo intentó conformar a su malherida conciencia.
Procuró el momento oportuno y, sin ser visto, salió con su botín de la barraca y se escurrió entre las sombras con destino a lo incierto una vez más. Para cuando Diego fue encontrado, habían pasado muchas horas y Alonso, que conocía los caminos obvios y los no tanto, llevaba una ventaja que no podrían salvar ni hombres ni bestias. El camino más evidente, era el corredor seguro que había hasta España, y fue exactamente el que no eligió. Prefirió adentrarse en territorio enemigo y pasar como un vagabundo, antes que toparse con alguna patrulla que tuviera sus señas. La guerra no estaba como para desperdiciar recursos en él, pero esto no impidió que Diego dedicara hombres y energías a su caza. Una vez más, Alonso estaba bajo el cobijo de Dios y, a los que nos gusta pensar en que lo protegía, sabemos que fue Él quien lo condujo hacia el mar.
Podría extenderme más sobre los percances que tuvo en su huida, pues es en sí misma una aventura increíble, no privada de riesgos y peligros. Pero para ir más a prisa a nuestra historia lo resumiré de este modo: su fortuna también significó fatigas, renuncias, hambre y un enorme esfuerzo que sólo entiende y justifica aquel que pelea por su libertad. En un par de ocasiones casi le dan muerte y tuvo que quedarse con lo mínimo, en esencia su daga, deshaciéndose de toda evidencia que lo ligara a Diego por seguridad. Eso sí, conservando la mentada medalla, pues su venganza valía más que cualquier riesgo que pudiera correr por poseer aquel objeto.
Al cabo de algunas semanas de padecimientos, escuálido y con aspecto de mendigo, dio al fin con unos pescadores franceses que, entre muchas fatigas, le ayudaron a huir a España. Una vez en su tierra, tentado estuvo de pasar por nuevos percances, pero conteniendo sus instintos y dejando el pasado en su lugar, siguió adelante con lo que había interpretado como su nuevo destino. Modificó su aspecto y su vestimenta, hizo lo posible para procurarse sustento y, de paso, dejar que el tiempo y el agua salada cicatrizase algunas heridas. Se encomendó al apóstol y a sus pies llegó, no sólo para venerarle y agradecer las mercedes, sino también para recalar en Finisterre, sitio de escala hacia su próximo destino: América.