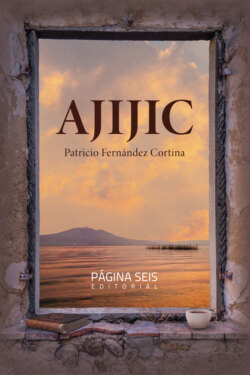Читать книгу Ajijic - Patricio Fernández Cortina - Страница 10
ОглавлениеCapítulo V
La velada
Cierto día, después de aquel suceso de la compra del valioso libro, Sugar recibió una llamada de su amigo Niágara, en la que lo invitaba a participar en una reunión de expats que tendría lugar en su casa. Niágara era un jubilado de Ontario, Canadá, que llevaba viviendo varios años en Ajijic con su esposa Ava. Era un hombre de la edad de Sugar, de baja estatura, delgado y de cabellos negros, con la piel tan blanca como la nieve. Usaba lentes redondos, era asertivo y regularmente vestía con chaqueta de colores claros. Era un ávido lector, con grandes conocimientos de literatura y tenía una biblioteca respetable. Era sorprendente su capacidad para recitar de memoria pasajes de novelas y extensos poemas, y le gustaba hacerlo a menudo en las conversaciones con sus amigos. En sus diálogos con Sugar hablaba como si estuviera leyendo un libro, un poema, y Sugar lo hacía como si estuviera catando una canción. Los dos dejaban que sus conversaciones fueran conducidas por la trama de una novela o por la letra de una canción. Así eran ellos.
La casa de Niágara y Ava estaba situada en la parte alta de La Floresta, sobre el Paseo del Mirador. La Floresta era un fraccionamiento de Ajijic, partido en dos por el Boulevard de Jin Xi. En ese lugar, habitado por un gran número de expats y de familias de Guadalajara, Sugar y Niágara solían pasear durante tardes interminables conversando y admirando los tabachines, flamboyanes y jacarandas que florecían en primavera y tapizaban de colores las calles empedradas con las primeras lluvias. Sugar le indicaba a Niágara los nombres de las especies conforme iban avanzando: olivos, mangos, aguacates, araucarias, cipreses, magnolias, limones, guayabos, naranjos y mandarinos. Gran placer producía en ese mundillo de lares, la música que surgía cuando el viento atravesaba los altos pinos y los laureles, que eran también el hogar de golondrinas, calandrias, petirrojos y colibríes (llamados también chuparrosas). Niágara se divertía mientras Sugar recitaba el inventario: granadas, guamúchiles, obeliscos, almendros, galeanas, rosas moradas, lluvias de oro, buganvilias, sábilas, hules, ficus y rosales. Y en cada glorieta, un laurel, pletórico y vasto, colmado en su interior por el canto de los pájaros.
Era común ver a las personas sentarse sobre las bancas de las glorietas a admirar esa flora exuberante de La Floresta, mientras transcurría el tiempo inexorablemente y las palabras se las llevaba el viento hacia la laguna. Así era Ajijic, un lugar en el que el tiempo transcurría dentro de otro tiempo, que lo contenía, ordenado tan solo por los preceptos de la naturaleza, donde el compás era marcado por el silencio entre los árboles y la mirada hacia la laguna rodeada de cerros, ya de cerca, ya de lejos. La gente se miraba y se bebía la tarde con el olor de la tierra mojada por las lluvias, o gozaba con el manso calor del estiaje bajo la frescura de la sombra de los árboles, orientando los pensamientos hacia la esperanza, hacia el infinito que comenzaba justo detrás del cerro de García.
La casa era de una sola planta, y estaba rodeada por un jardín de gran tamaño, flanqueado por hileras de hortensias sembradas a lo largo del muro perimetral, conteniendo la belleza. La velada de los expats tendría lugar en dicho jardín, aprovechando el extraordinario clima de Ajijic. Se ingresaba al jardín desde la calle por una puerta lateral en forma de arco, cubierta de flores, de modo que no era necesario que los invitados pasaran por el interior de la casa. El jardín se había trabajado notablemente con paciencia y sapiencia durante años, por un artesano jardinero que había cuidado con el esmero de un artista las plantas delicadas, y había conducido las guías de las enredaderas que colgaban de los muros. Su obra maestra había sido lograr que el jazmín adquiriera la bella forma de la comba, y que extendiera su olor por el jardín como una ola. Muchas veces Ava y Niágara participaban en la faena, sobre todo cuando se trataba de dar lustre a las grandes hojas de los helechos, de los cuernos de alce y las cunas de moisés. Mientras trabajaban, a Niágara le gustaba que se escuchara la música mexicana en el gran espacio abierto: composiciones de Blas Galindo y de Moncayo, la canción de Chapala interpretada por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, todo José Alfredo, Chabela Vargas y Jorge Negrete. El agua que brotaba de una fuente que estaba al fondo del jardín, en la que había peces japoneses y bellos nenúfares que cubrían la superficie, corría por unos pequeños canales junto a los senderos de cantera por los que era posible caminar. Era su jardin des plantes, como muchos los había en Ajijic.
La biblioteca de Niágara estaba dentro de la casa. Era una estancia ventilada gracias a los ventanales corredizos que daban al jardín. Aunque era de modesto tamaño, los libros eran una selección delicada hecha por un conocedor de la literatura. Niágara solo leía novelas, poesía y cuento. Las paredes de la biblioteca estaban repletas de libros y en el centro había un escritorio muy fino, de madera de cedro, y una silla ergonómica que contrastaba lo clásico con lo moderno. Frente a su escritorio, encima del marco de la puerta, había hecho grabar estas palabras de Amparo Dávila: «Que no muera un día nublado ni frío de invierno, y me vaya tiritando de frío y de miedo ante lo desconocido»; y debajo de ellas, dos inscripciones más: Ars longa, vita brevis, de Hipócrates, según había investigado; y otra, anónima pero muy elocuente: Life is short, then you die.
Niágara era un hombre consciente de la brevedad de la vida y de la inminencia de la muerte, insondables misterios. Su conciencia era clara y le gustaba decir, siguiendo a Séneca, que los hombres vivían como si nunca fueran a morirse. «¡Vaya desperdicio!», decía. Niágara escribía, aunque no había publicado nada. Conocía la batalla que libraban la mente y la mano en el arduo ejercicio de escribir, y aquel día había preparado un texto que leería a los expats durante la velada.
Ava, la mujer de Niágara, era bella de pasmo, exuberante, de ojos verdes que te quiero verdes, enormes y claros como el agua esmeralda del lago. Era un año menor que Niágara, y un poco más alta que él, lo que daba a la pareja un aire de curiosidad. Apenas hablaba español, pero se esforzaba en aprenderlo con las lecciones que Niágara le dictaba. No había en Ajijic mejor anfitriona que ella. Recibía como una reina. Era de andar despacio, parecía que flotaba sobre el suelo, tenía una voz muy cálida y su trato era delicado. Había aprendido a hacer cajeta de membrillo y a freír el pescado blanco con la técnica de la región. Cuando tenía invitados en su casa, cubría las mesas de hermosos manteles de lino y las llenaba de flores; los jabones y los perfumes del baño eran finos; servía en vajillas y cristalería de primera calidad. Su casa estaba siempre impecable, limpia y decorada con buen gusto. En las paredes había cuadros de pintores reconocidos. Los pisos eran de mosaico con incrustaciones de madera y de los techos colgaban bellísimos candiles. En la terraza había dos hermosos candelabros de siete velas cada uno. Niágara le ayudaba con ideas magníficas que sacaba de las novelas, sobre preciosos enseres y elegantes ajuares para vestir la casa.
Para aquella ocasión, Ava había colocado en el jardín unos tablones de madera cubiertos con manteles de lino de Portugal, y las sillas eran de bejuco aparente a la usanza francesa. La sombra del tabachín daba a la velada una temperatura agradable, y el viento de la laguna que subía por la ladera se encontraba con el que descendía del cerro del Tepalo, refrescando el ambiente. De las ramas de las jacarandas colgaban enredaderas y macetas con diversas plantas. Una chuparrosa libaba del jazmín, mientras Ava se paseaba verificando los últimos detalles.
En los tablones había charolas con canapés, botellas de vino tinto y blanco, copas, vasos, hieleras y botellas de agua mineral, así como unas canastas de mimbre con gran variedad de los dulces típicos de Chapala que se vendían debajo de los laureles del Boulevard de Jin Xi. Los había de leche, conocidos como «chapalitas», de consistencia chiclosa; de jamaica ácida, llamados «gallitos»; y otros más de tamarindo, arrayán, jamoncillo, leche quemada y rompope.
A las seis de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Los primeros en aparecer fueron Sugar y Patti su esposa. Ella era una mujer menuda, que se peinaba con dos trenzas un poco desaliñadas. Sus cabellos entrecanos, que no alcanzaba a sujetar entre las trenzas, le caían desde las sienes a las mejillas. Su rostro tenía un notable parecido con el de Marguerite Yourcenar, y por esa razón Niágara continuamente le recordaba que «las primeras patrias habían sido los libros». Tenía los ojos azules, vestía siempre de manta y huaraches, y usaba aretes y collares de piedras de gran colorido. Tenía la misma edad que Sugar, y por donde anduviera dejaba tras de sí el delicioso olor de sus perfumes. Era buena amiga de Ava, y al igual que ella, hablaba pobremente el español. Se querían y se entendían, probablemente por ser tan diferentes: Patti era franca y extrovertida, Ava prudente y calculadora. Las dos tenían un gran sentido del humor, cada una a su modo. Patti reía carcajadas, como Sugar su marido; Ava lo hacía discretamente, al igual que Niágara.
La recepción tuvo lugar debajo del enorme tabachín que extendía sus ramas protegiendo a los invitados del sol de la tarde. Se trataron asuntos sobre las actividades culturales del mes, las ofertas de bienes raíces y servicios comunitarios, como el dispensario y la asistencia legal a inmigrantes; se discutió calurosamente sobre la desorganización de algunos servicios, sobre todo el de la recolección de basura, y se anunció que en los próximos días se presentaría la obra de teatro Hamlet, en el Lakeside Little Theater, con la adaptación del libreto a cargo de Niágara y la participación de Sugar en la musicalización, «cosa nunca antes vista», y los personajes serían representados por expats que habían ensayado con ilusión y a conciencia.
Los expats fundaron en Ajijic una comunidad de solidaridad: «Gente que ayuda a su gente: Birds of a feather flock together». Tenían una asociación legalmente constituida para organizarse y hacer más llevadera y agradable la vida en una tierra que no era la suya, o que ya lo era. Eran felices en Ajijic, y así lo sentían en el corazón. Y eso estaba bien. Se habían adaptado a un nuevo modo de ser y se organizaban de manera bastante eficiente para ayudarse unos a otros. Tenían actividades religiosas, clubes de libro, organizaban clases de cocina y de historia del arte, se reunían a pintar, a tejer y aprender el oficio de los telares; organizaban dinámicas de escritura de cuentos, clases de canto y hasta formaron un coro; hacían excursiones por la ribera del lago y los cerros que lo rodeaban. Buscaban mimetizarse sin fundirse con el entorno al que habían llegado y al que todos los días mostraban su respeto. Participaban, cuando era posible, en las fiestas y carnavales del pueblo, que eran las festividades en las que se proclamaban las creencias y los ritos religiosos: sus santos y sus demonios.
En una ocasión, Sugar, Patti, Niágara y Ava fueron a presenciar las fiestas de san Esteban del mes de enero. Lo hicieron por mera curiosidad y luego siguieron haciéndolo por gusto en los siguientes años. Iban entre la gente, caminando y danzando, comiendo los tachiguales que eran unos panes deliciosos horneados a la leña, transportados en andas o tablones durante la procesión para que todos los asistentes echaran mano a placer, y rieron sabrosamente al ver que unos sayacas, esos hombres que se disfrazaban de mujeres, llenaron de harina las caras de Sugar y de Niágara al doblar la procesión por la calle Emiliano Zapata, abrazándose y bailando con ellos como dos hombres ebrios con dos gordas que habían hinchado sus pechos con globos. La música y la algarabía religiosa quedaban separadas del desenfreno por una línea tenue tolerada por el cura del pueblo, y eso les divertía porque representaba la honestidad de las manifestaciones más precarias y simples, el desahogo espiritual por donde se soltaban los verdaderos demonios que todo hombre y mujer lleva dentro, justo ahí donde descansa el alma humana.
En otra ocasión, como se habían contagiado de la necesidad de vivir y gozar de esas tradiciones mexicanas, los cuatro fueron una noche de febrero al carnaval en Chapala, asistieron al desfile del entierro del mal humor y presenciaron la coronación del rey feo: the ugly king, decía Patti entre risas, y se deleitaron con las serenatas en la plaza principal que eran cantadas en honor de la reina de los festejos. En septiembre Patti y Ava no se perdían los desfiles de los rebozos en Ajijic. Podía decirse que los expats se sentían extasiados al mezclarse en esos ambientes de colores, el folklore representado con la música, cánticos, disfraces y ruido, mucho ruido, sabedores de que en la noche volverían a la paz de sus casas a dormir plácidamente, respirando el bromuro que exhalaba la laguna bajo el cobijo de las estrellas y la luna. Su vida era feliz en Ajijic.
Así pues, una vez que habían concluido los asuntos de la reunión y el sol comenzaba a ponerse, los asistentes fueron invitados a pasar a la parte más alta del jardín para degustar las viandas y el vino que Niágara y Ava les tenían preparados. Cuando el sol se ocultaba, vista a lo lejos la laguna adquiría las tonalidades del ámbar, y en el crepúsculo el cerro de García se pintaba de un azul frío. En los árboles del jardín fueron encendiéndose unas lámparas, y de fondo se escuchaba la canción de Leonard Cohen, Take this Waltz. Niágara pidió a los invitados que se sentaran en las filas de sillas que se habían colocado para la ocasión, y solicitó un momento de su atención. Solo la música y el trinar de los pájaros rompían el silencio. Las golondrinas, como aún quedaban resquicios de luz, volaban presurosas en sus últimos afanes para esconderse entre las ramas de los laureles. Niágara pidió a Ava que apagara la música y todos callaron. Sacó de la bolsa interior de su chaqueta unas hojas blancas, escritas por ambos lados, se acomodó los lentes redondos sobre la nariz, y comenzó a leer el texto que había escrito para la ocasión:
—Queridas amigas y queridos amigos. Quisiera leer en español, el idioma que nos ha dado esta tierra que amamos. Pero lo haré en inglés, ya que la mayoría de ustedes no habla bien el español. Deberían esforzarse en aprenderlo, porque además de que es una lengua rica y bellísima, el gesto de hablarlo sería como un tributo a Ajijic. Quienes vinimos aquí dejando atrás nuestras casas y nuestras ciudades, nuestros países y costumbres, hemos encontrado la bondad de la gente y de su clima. Cumplimos allá con nuestros trabajos y cuando el sistema nos jubiló para que los más jóvenes tomaran nuestros puestos, nos trasladamos a Ajijic. Esta noche quiero referirles algunas ideas sobre la importancia de la conciencia de la brevedad de la vida.
Niágara hizo una pausa para beber agua y seguiría leyendo en inglés. Cuando había dicho que le hubiera gustado leer en español, un murmullo de voces se escuchó, pero luego se perdió entre el trinar de los últimos pájaros. Antes de que continuara leyendo, miró por encima de sus lentes hacia la puerta del jardín y vio a un hombre que había entrado sin que los demás lo hubieran advertido. De modo sigiloso, el hombre se sentó en una silla de la última fila. Como Niágara vio que iba decidido y parecía una persona de buenas maneras, no le causó mayor problema y pensó que posiblemente se trataría de alguien que había sido invitado por alguno de los lakesiders. Además, creía haberlo visto antes en La Renga y en La Colmena, aunque no sabía realmente quién era. Entonces prosiguió:
—Nuestra edad no debe ser objeto de pesadumbre, sino todo lo contrario; es ahora cuando debemos amar la vida más que nunca y apreciarla con la sabiduría que nos ha dado la experiencia. Es ahora cuando debemos dar vuelo a nuestras aficiones y pasatiempos, a nuestras capacidades intelectuales, al arte y a todo aquello con lo que siempre soñamos y que no podíamos hacer antes por nuestras vidas tan llenas de ocupaciones. Nos quedan pocos años, queridos amigos, es ahora o nunca.
»En una ocasión, el director de orquesta italiano Riccardo Muti contó a un público que lo escuchaba en la ceremonia de entrega de un premio, que otro director italiano de nombre Vittorio Gui, le había dicho que era una lástima que a sus noventa años estuviera tan cerca de la muerte, justamente cuando estaba aprendiendo a dirigir. Se imaginarán ustedes lo que Muti sintió cuando escuchó aquellas palabras, tan llenas de humildad y pronunciadas por un hombre que había sido uno de los grandes directores de orquesta de su época.
»Sí, dirán ustedes que estas palabras son verdades conocidas, pero el problema es que las olvidamos. Vamos por la vida como si nunca nos fuéramos a morir, ¡oh, Séneca!, papando moscas como se dice en México. Hoy más que nunca, miremos el camino, dejemos nuestros vicios, abramos nuestra mente, pongamos nuestra atención y nuestras fuerzas en la búsqueda de un sueño, aunque pueda parecer imposible, porque de ello dependerá que nuestros logros, por pequeños que parezcan, sean una satisfacción y no una derrota.
»Recuerdo que siendo niño mi abuelo me regaló un puño de billetes nuevos. Me fascinaba su olor y la suavidad al tacto, la tersura del papel y la firmeza de los sellos aún no desgastados por las manos del comercio. Dinero que daba pena gastarlo de tan bonito. ¿A manos de quién pasarían esos billetes, y a qué lugares irían a parar cuando fueran intercambiados en las transacciones?, pensaba. Sería maravilloso poder acaparar todos los billetes nuevos, pero era absurdo porque con el tiempo se devaluarían hasta valer menos que el papel que los contenía. Y así es como funciona la vida: si no se gasta, se pierde. Se devalúa, se añeja y carece de sentido.
»La vida de cada uno es como un billete nuevo, ya sabrá cada quien si lo gasta o lo guarda. La vida es breve como el silencio entre cada suspiro. Debemos gastar cada momento en la búsqueda, no sea que nos ocurra como aquel de quien hablaba Eliseo Diego en su poema Se están yendo: “Da pena estar así, como no estando”.
»Crucemos los ríos y los mares que nos esperan allá afuera, en nuestra propia odisea, hacia adelante, siempre adelante. Cada tarde es la vida, o la muerte. Ahí donde se unen dos eternidades: el pasado olvidado y el futuro anhelado, como pensaba Carlyle».
En ese momento, el hombre de la última silla se llevó las manos a la cabeza, se cubrió la cara y se frotó la frente y las mejillas. Luego deslizó sus manos sobre el cuello, restregándolo varias veces. Cerró los ojos y comenzó a balbucear: «debo hacerlo, debo hacerlo».
Niágara guardó las hojas del discurso en la bolsa interior de su chaqueta, mientras todos se levantaban de sus sillas aplaudiendo y brindando con sus copas.
—¡Lo que nos queda por vivir! —dijo uno.
—¡Salud! ¡La vida es breve! —exclamó otro, chocando su copa de vino con los que estaban alrededor.
Ava, que ya estaba en ese momento al lado de Niágara, había traído desde la terraza una bonita guitarra de Paracho y se la entregó a Sugar, que estaba sentado junto a Patti en la primera fila. Refiriéndose a todos, dijo:
—Tenemos para ustedes una sorpresa esta noche.
Luego, mirando a Sugar, le dijo:
—Canta, Sugar, canta.
Los invitados se volvieron hacia donde estaba Sugar y dieron fuertes aplausos.
—¡Sí, que cante! —dijeron a coro.
Patti, que se había puesto de pie junto a su marido, lo besó y en voz alta y visiblemente alegre le habló de esta manera:
—Lovely, lovely, lovely… Sugar!
Sugar rio y le devolvió un beso en la frente, acariciándole las trenzas y sus cabellos sueltos.
Entonces Patti, aún más emocionada, casi cantando y emulando una súplica, le dijo:
—Sing, sing a song… Sing out loud!
Sugar asintió con la cabeza. Volteó su silla hacia la concurrencia y se sentó, colocando la guitarra sobre su pierna derecha. Tomó su pipa con la mano izquierda, se jaló las barbas blancas con la mano derecha, y con esa misma mano sacó de la bolsa de su pantalón un encendedor con el logotipo de los Yankees. Hizo arder con el fuego el tabaco en el hornillo de la cazoleta. Fumó, sin dejar de sonreír. Luego tomó la guitarra, la acercó hasta su cara y olió el perfume del cedro, recordando la casa de la infancia, las calles de su ciudad, la primera sensación del amor atrapada en las ramas oliscas de los árboles de la juventud. El viento le mecía las barbas y los cabellos blancos. Dejó su pipa en una pequeña mesa que estaba a su lado, y dijo:
—¿Saben?, todavía no he podido cantar y fumar al mismo tiempo.
Se escucharon las risas, así como el tintineo de las copas mientras los invitados iban tomando de nuevo sus lugares para escucharlo cantar. Posó de nuevo la guitarra sobre su pierna y comenzó a tocar ante el silencio respetuoso de los invitados. Cantó un par de canciones y cuando la luna se mostraba plena en lo alto, comenzó a rasgar con el pulgar las cuerdas de la guitarra, diciendo estas palabras:
—Esta noche Niágara nos ha hablado sobre una de las grandes verdades de la vida, de nuestras vidas, y hay canciones que las han proclamado también, como esta que he escuchado desde que yo tenía un poco más de treinta años, y que dice así:
I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
only to be with you
only to be with you… I have run I have crawled
I have scaled these city walls
only to be with you.
But I still haven’t found
what I’m looking for…
Los convidados comenzaron a cantar a coro con Sugar, llevando el ritmo de la canción con apacibles aplausos, meciendo las estrofas, sin opacar la música que provenía de la guitarra, engrandeciéndola como si las voces fueran elevándose como plegarias al cielo. Las lámparas de los árboles del jardín se mecían también con el viento, y Sugar cantaba utilizando el recurso del falsete:
—I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
it was warm in the night
I was cold as a stone… I believe in the Kingdom come
Then all the colors will bleed into one…
But yes, I’m still running.
But I still haven’t found what I’m looking for…
El hombre misterioso se puso de pie y se recargó contra el tronco del tabachín que se levantaba sobre sus enormes raíces. Miraba atónito a Niágara. Escuchaba a Sugar cantar. Miraba las raíces del árbol y luego levantaba la vista hacia la fronda que se extendía en lo alto del cielo infinito. Volvía a mirar las raíces. ¡Qué importantes eran las raíces! Seguía el ritmo de la melodía con movimientos cadenciosos de su pie derecho, pronunciando como un susurro cada una de las estrofas de la canción. Iba invadiéndole la emoción desde el estómago hasta el rostro, y cuando fueron cantados los versos …you broke the bonds, and you loosened chains, carried the cross of my shame, of my shame… But I still haven’t found what I’m looking for, el hombre se estremeció, entornó los ojos y le brotaron las lágrimas. Se tomaba con el índice y el pulgar las mejillas y lloraba sentidamente, sostenido por el árbol, y una y otra vez golpeaba el suelo con su zapato repitiendo los versos que le provocaban tan hondas tristezas. Sugar, que ya había advertido la presencia del hombre, al ver que lloraba dejó de cantar, y todo quedó de nuevo en silencio. Los invitados se volvieron y lo miraron con curiosidad. Ava se acercó hasta él, y tomándolo del brazo, le preguntó en su precario español:
—¿Está usted bien?
—No es nada —contestó—. Esa música me ha fascinado toda mi vida. Me emociona. Le pido que me disculpe. Me ha invadido un súbito recuerdo y no he podido evitarlo.
Los invitados se preguntaban unos a otros quién sería aquel extraño hombre. Sugar dejó con cuidado la guitarra recargada en la silla, tomó su pipa y se puso de pie. Mientras caminaba iba jalándose las barbas blancas, preguntándose también quién sería ese curioso personaje. Al llegar a su lado vio que ya lo acompañaban Niágara y Ava. Entonces Sugar se posó frente a él, se acomodó la boina de marinero y, sin esperar más, le dijo:
—Creo haberle visto a usted antes, ¿no es así? —le preguntó Sugar.
El hombre asintió.
Toda vez que la música había terminado abruptamente, los invitados comprendieron que la velada había llegado a su fin y comenzaron a dirigirse hacia la puerta del jardín. Niágara y Ava fueron a despedirlos, dejando a Sugar y al extraño visitante solos debajo del tabachín. El hombre miraba al suelo, como si estuviera meditando.
De pronto, dijo:
—Debo irme.
Sugar le buscaba la mirada, mientras fumaba su pipa, pero el hombre seguía concentrado en el suelo sin levantar la cabeza.
—Quédese usted un momento —dijo Sugar—, a mí me gusta permanecer un rato en esta casa maravillosa después de las veladas. Niágara y yo somos buenos amigos. Nos gusta sentarnos en la terraza a conversar, acompañados de un caballito de tequila. Hoy es un día en el que no me siento especialmente impaciente. Vamos a la terraza y ya se tranquilizará usted.
El hombre no opuso resistencia y juntos fueron caminando hacia la terraza, desviándose Sugar un poco para tomar la guitarra que había dejado recargada en la silla. En cuanto estuvieron en la terraza, Sugar se volvió hacia el hombre y le preguntó:
—Y dígame, ¿cómo se llama usted?
—Mi nombre es Bob.
En ese momento aparecieron Ava, Niágara y Patti.
—Miren, él es Bob —dijo Sugar a los demás.
—Sea usted bienvenido —le dijo Ava con su modo amable de hablar.
—Sí, bienvenido, Bob —completó Niágara el recibimiento.
Patti lo saludó con un gesto, y Ava, dirigiéndose a ella, le dijo:
—Darling, dejemos a los señores que conversen en paz. Ven, vamos a la sala y tomaremos un poco de té y petits fours. Tengo muchas cosas que contarte.
Las señoras siempre hablaban en inglés entre ellas y cuando estaban con sus maridos o con los lakesiders. Por su parte, Sugar y Niágara si bien hablaban en inglés cuando estaban solos, es verdad que cuando se encontraban con alguien del pueblo lo hacían siempre en español. Era asombroso que, a pesar de que no era su lengua, la hablaban con gusto, mostrando con ello el cariño que sentían por Ajijic y por la gente que los había recibido tan amistosamente.
Al quedarse solos los tres en la terraza, Sugar rio, como siempre que se sentía a sus anchas, se jaló las barbas, se ciñó la boina y mirando a Bob, le dijo:
—Y bien, ¿usted de qué va? ¿Qué le acongoja?
Bob miró a Sugar, luego a Niágara, carraspeó la garganta y de modo respetuoso, aunque un poco afectado, les dijo a los dos:
—Les pido que me hablen de tú, soy menor que ustedes y les debo respeto.
Sugar soltó otra carcajada y mirando a Niágara le suplicó:
—¡Sírveme un tequila, que me han hecho sentir viejo!
—No es eso, señor —aclaró Bob.
—Oh, no es nada —contestó Sugar, riendo de nuevo y dando una palmada en la espalda a Bob—. Yo era mucho más viejo entonces y soy más joven que eso ahora, ya lo dijo Bob Dylan en My Back Pages, así que no te preocupes.
Bob se quedó pensativo con lo que acababa de escuchar, y Sugar rio de nuevo a carcajadas. Niágara fue a la cocina por el tequila. Luego Sugar exclamó:
—Está bien, está bien, nosotros te hablaremos de tú. ¿De acuerdo?
—Sí, señor.
—Son muy formales los jóvenes adultos de Ajijic, Niágara —gritó Sugar para que Niágara pudiera escucharlo.
Abrió la noche estrellada y cantaban los grillos. Desde la terraza podía contemplarse el hermoso jardín gracias a que Niágara había encendido las luces que iluminaban los árboles desde las raíces, y las plantas eran bañadas por la luz de unos faroles que sobresalían detrás de los helechos. Niágara volvió de la cocina con una charola en la que llevaba tres caballitos, una botella de tequila, una hielera, tres servilletas, tres vasos medianos y un plato hondo con cacahuates enchilados y charales fritos, además de una botella de agua mineral. La dejó sobre la mesa, y antes de que les ofreciera un trago, Sugar le dijo:
—Oye, Niágara, cada día es más bello este jardín. No creo que seas tú quien lo cuida. Hace tiempo que no pasan Ava y tú por el vivero, tengo unas azaleas preciosas que le vendrían muy bien al muro del fondo —dijo señalando con el índice un punto del jardín, riendo divertido.
—La verdad es que Ava es quien se ocupa a conciencia —dijo Niágara—. Yo le ayudo como puedo. Tú sabes que las plantas y los árboles de La Floresta parecen ser su vida, así que yo estoy a lo que ella ordene. En eso tiene más afinidad contigo que conmigo. Le recordaré mañana de ir al vivero para que nos muestres las plantas.
Bob los miraba sorprendido por el buen español que hablaban. Entonces les dijo:
—Ustedes hablan muy bien nuestro idioma, ¿cómo lo aprendieron?
—Mira, muchacho —se anticipó Sugar—, la verdad es que yo me defiendo, pero Niágara es especialista. ¿No es así, my friend?
—Es verdad —contestó Niágara—. Lo que sucede es que yo trabajé durante años en una editorial en Ontario, que tenía una sección especializada en literatura hispanoamericana, y además realicé estudios a distancia en la Universidad de Harvard con la colaboración del Instituto Cervantes de Madrid, en un programa estructurado bajo las ideas de George Ticknor, el pionero del estudio de la historia de la literatura de lengua española en los Estados Unidos. Eso me permitió hacer algunos trabajos de traductor, nunca como los de Aurora Bernárdez, claro, pero aceptables para la editorial. Así que conozco, casi al dedillo, a todos los autores de lengua española, desde Cervantes, Quevedo y Lope de Vega hasta los más notables del siglo veinte, y todavía hoy vivo prácticamente inmerso en mi biblioteca siguiendo la pista de esas bellísimas letras. Ava y yo decidimos venir a vivir a Ajijic, hace alrededor de diez años, porque en una de mis visitas a la Feria del Libro de Guadalajara tuve la oportunidad de asistir a una presentación de una novela que tuvo lugar aquí en Ajijic, y quedé fascinado con la belleza de este lugar.
—Es usted un erudito, señor. ¿Conoce La Renga? —preguntó Bob emocionado.
—Oh, desde luego que la conozco. Aunque es pequeña, es muy bella, y tiene libros interesantes. El librero es un joven ambicioso, me refiero en sentido literario. Respecto a mi erudición, te diré que soy ahora un hombre retirado. No me gusta hablar de erudición, sino de conocimiento, y ese solo se obtiene trabajando. He leído por años a los autores del boom latinoamericano y disfruto mucho la lectura de los libros de Rulfo, Arreola, Yáñez, Azuela, Gutiérrez Vega, Alfredo R. Plascencia y tantos más. Ahora mismo trabajo en un ensayo sobre escritores más actuales de Jalisco y lo estoy disfrutando mucho. Solo trabajo para mí, y por fortuna tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo en este lugar que me resulta ideal para el trabajo.
Después de escuchar lo que Niágara acababa de decir, Sugar miró a Bob y recordó el incidente de La Renga, pero no dijo nada, pues quería esperar un momento propicio durante la conversación. Niágara ofreció a sus invitados las bebidas y botanas que había traído de la cocina, diciendo:
—Los vasos son para el agua, que va de chaser, por favor. ¿O prefieren también una cerveza? El tequila no se mezcla, eso sería una afrenta a los productores.
—Toma uno —le sugirió Sugar a Bob.
Bob miró la charola y los caballitos de tequila, pero ignorando la invitación de Sugar, dirigiéndose a Niágara, le dijo:
—No bebo. Ya no bebo, quiero decir.
Niágara y Sugar se miraron. No dijeron nada. Luego dijo Bob:
—Le agradecería un vaso de agua. El alcohol me distraía. Me hundía. Tuve que hacerlo a un lado. Bebí como un cosaco hasta que un día desistí. No era posible seguir así. Confieso que me gustaba, tal vez demasiado. Creía fundirme con Dios en una copa de vino, pero ello ocurría solo en la primera, porque en la segunda Él se retiraba.
—¿Tienes mucho sin beber? —preguntó Niágara, que ya se había servido y paladeaba dando un sorbito a su caballito de tequila.
—Algunos años —respondió Bob.
—¡Años! —exclamó Sugar. Luego, mirando fijamente a Bob, le dijo:
—Estoy seguro de haberte visto antes, ya te lo he dicho en el jardín.
Niágara, con voz apacible, dio otro sorbito a su tequila y le dijo a Bob:
—Quédate un rato a conversar, te hará bien, y así podrás soltar la pena, si es eso lo que quieres, desde luego.
Era evidente que Sugar y Niágara tenían personalidades diferentes, por algo se entendían tan bien. Niágara era más pausado, seguramente el fruto de tantos libros leídos. Sugar era, sin perder las formas, mucho más sociable y extrovertido. Niágara hablaba como si estuviera recitando y Sugar como si estuviera cantando. En fin, Bob permanecía sentado, sin moverse, mirando hacia el horizonte en el que se ocultaba el lago. Una cálida brisa meneó las barbas y los cabellos de Sugar y acercando la pipa a su boca, fumó. El humo se pintó de blanco a la luz de los candelabros, y contrastaba con la negrura de la noche. Bob no se decidía a hablar, todavía. Sugar y Niágara no se explicaban por qué había acudido a la reunión si no era un expat y no había sido invitado. De pronto, Sugar apartó la pipa de su boca y acercando su cara a la de Bob, que estaba iluminada por la luz, mirándolo fijamente, le dijo con voz sonora:
—Nosotros no nos avergonzamos de las lágrimas de un hombre, de hecho, no nos avergonzamos de las lágrimas de nadie.
Bob hacía gestos de agradecimiento, inclinaba la cabeza y sonreía, aunque era evidente que algo lo acongojaba. Miraba a Sugar, luego a Niágara. Entonces Sugar consideró que había llegado el momento, y alegremente exclamó:
—¡Pero claro, tú eres el hombre de la librería! ¿Acaso compraste el libro que se vendía a un precio ridículamente caro?
Luego, Sugar volteó alternadamente hacia Niágara y Bob, y dijo:
—Lo recuerdo ahora muy bien, Bob. Estabas de pie, al centro de La Renga, sin hablar, como una estatua, junto a la escultura de ese soldado francés, y…
Bob levantó amablemente su mano para interrumpir a Sugar, y asintió.
—Sí. Era yo.
Luego dijo:
—He estado muy interesado durante años en la vida de los lakesiders de Ajijic. Asistí de oyente a algunas reuniones, y supe de ustedes por medio de algunas conversaciones con otros expats. Todo mundo en el pueblo los conoce y me he dado cuenta de que los respetan. Todos saben quiénes son Sugar y Niágara.
Sugar miró a Niágara y guiñó un ojo sonriendo. Bob continuó:
—Entonces me interesé aún más y estuve buscando la manera de poder encontrarme con ustedes. Me enteré de la reunión de hoy, y me di ánimos para venir porque tengo algunas dudas sobre un viaje que deseo hacer, y honestamente no tenía nadie a quién preguntar. Cuando lo vi a usted en La Renga —dijo mirando a Sugar— no quise hablar de ello en ese momento. Deseaba esperar una ocasión más propicia. Varias veces los vi a ustedes en La Colmena mientras conversaban tomando un café. Yo estaba en la mesa de la ventana y desde ahí los observaba, pero me parecía que no era el lugar ni el momento propicio para interrumpirlos.
—¿Y qué es lo que te ocurre? —preguntó Niágara.
—Con nosotros puedes hablar con toda confianza —completó Sugar.
—Me encuentro en una encrucijada y tengo muchas dudas. Lo que se ha leído y cantado esta noche me ha confirmado la necesidad de llevar a cabo algo que he venido preparando durante años. Digamos que encontré algo de luz esta noche. Sí, compré el ejemplar de La Ilíada y la Odisea en La Renga, porque es un libro muy importante para mí, por todo lo que significa. He leído La Odisea cientos de veces, y ese valioso ejemplar debía estar en mi biblioteca, como un tesoro.
Niágara lo miraba enarcando las cejas. Sugar guardaba silencio y fumaba su pipa placenteramente, observando a ese hombre que se había aparecido furtivamente. Bob tomó un trago de agua, y les dijo:
—No quisiera quitarles más tiempo esta noche. Ya es tarde. Si aceptan, los invito a mi casa el día de mañana. Será un placer recibirlos. Allí les contaré. Quiero que comprendan que no tengo a nadie más con quien hablar o en quien confiar, y creo que ustedes podrían ayudarme.
Bob les indicó la dirección de su casa, y se despidió de ellos, agradecido.