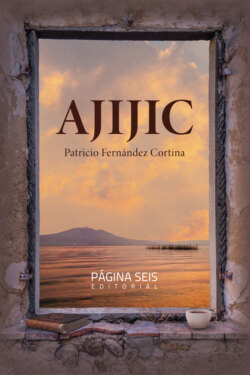Читать книгу Ajijic - Patricio Fernández Cortina - Страница 11
ОглавлениеCapítulo VI
Bob
Al día siguiente, a las cinco de la tarde, Sugar y Niágara se presentaron en la casa de Bob, en la calle 16 de Septiembre. La fachada de la casa era un inmenso muro, de casi seis metros de altura, pintado de color café oscuro, en el que había una puerta muy sencilla de madera. Sobre el marco de la puerta había un águila esculpida en cantera, montada sobre un pedestal. No era posible ver la casa desde la calle, y detrás del alto muro se alzaban árboles frondosos, más altos que el muro todavía.
La puerta tenía una aldaba de metal con la forma de la cabeza de un toro, y por un lado salía la cadena de una campana. Sugar se acercó hasta la puerta y llamó golpeando la aldaba provocando un fuerte sonido. Transcurrió un minuto y no hubo noticias de nadie. Sugar y Niágara se miraron. Aquel fumó su pipa y con la mano derecha golpeó con más fuerza la aldaba. Una, dos, tres. Nada.
Luego, consciente de la existencia de la cadena, Niágara jaló de ella con fuerza y se escuchó del otro lado el sonido del badajo repicando la campana, con un tañido melodioso, uniforme y largo, como el que producen las pesadas campanas antiguas. Después de un instante, la puerta se abrió hacia adentro de la propiedad. Un hombre vestido de manta de color blanco y huaraches de cuero, les abrió el paso. Era Juan Sibilino.
Al cruzar el umbral de la puerta, Sugar y Niágara se quedaron estupefactos ante la belleza y el esplendor de la propiedad. Un jardín exuberante se abría frente a ellos, y en lo alto, a una distancia considerable, se alzaba un promontorio sobre el que estaba la casa. La campana a un lado de la puerta, era sostenida por un yugo de madera preciosa, dentro de una espadaña de tres metros de altura por dos de ancho. En la parte alta de la espadaña sobresalía un pináculo rematado con una cruz de hierro que coronaba una bola de metal que representaba el mundo. En el mundo estaban grabados en relieve dos mares: el Ponto y el Hudson. También en relieve, un poco desgastadas, se apreciaban dos huellas unidas por una línea punteada. Junto a la primera huella, situada a la mitad del mundo, estaba escrita la palabra Ajijic, y en la otra huella, en lo alto del mundo, estaban inscritas las palabras Nueva York. Después de advertir esos detalles, Sugar y Niágara se miraron con gestos de interrogación.
Juan Sibilino pidió a los visitantes que lo siguieran. Pasaron debajo de altísimos fresnos, jacarandas y tabachines que entrelazaban sus ramas en lo alto, dosificando el paso de la luz del sol de la tarde que arreciaba. En el magnífico jardín, Sugar se deleitó admirando la variedad de los árboles típicos de La Floresta. Los altos muros color terracota que refugiaban la propiedad del exterior, estaban flanqueados en sus cuatro lados por cipreses. En el centro del jardín había un grandioso laurel, cuyas raíces estaban resguardadas por un muro circular, tan común en las glorietas de La Floresta. Era majestuoso, de enormes raíces y gran altura, y sus hojas verdes brillaban en variadas tonalidades con el reflejo de la luz del sol.
Sugar tomó del brazo a Niágara y en voz baja, casi susurrando, mientras pasaban debajo del laurel, le dijo:
—¿Habías visto alguna vez tan hermosa casa?
—Solo en los palacios y en las novelas se aprecian estos jardines —contestó Niágara emocionado.
Mientras caminaban hacia el promontorio en el que se alzaba la casa, divisaron del lado izquierdo una estupenda terraza. Se accedía a ella a través de una gran escalinata de amplísimos peldaños de ladrillo rojo, tan ancha como el frente mismo de la terraza. En los extremos de cada peldaño había unos jarrones de talavera de gran tamaño. El piso de la terraza era de perón y el techo un tejado de extraordinaria belleza. Las columnas que sostenían la estructura eran de hierro forjado y el travesaño de madera sólida. Había dos grandes mesas de equipales y una sala espaciosa con una chimenea al fondo. El camino para subir a la casa estaba cubierto de ladrillo rojo, iba por un lado de la terraza y lo resguardaba un barandal de hierro forjado.
En la parte alta había también un espléndido jardín, de menor tamaño que el de abajo, pero más hermoso por su arquitectura. Emplazado sobre una superficie rectangular, su ornato consistía en una gran variedad de plantas y de setos podados en formas cónicas, colocados en un sendero que recorría perimetralmente el jardín por todos sus lados. En el centro había una pila de agua, también de forma rectangular, con una fuente de dos pilones de piedra cóncava de la que salían chorros de agua que llenaban el espacio con su música.
Al fondo del jardín había un mirador en forma de semicírculo, desde el cual se disfrutaba la vista del lago y del cerro de García. En uno de los extremos del semicírculo, sobre un pedestal, había una reproducción en bronce del pensador de Rodin, orientado hacia el norte, dándole la espalda al lago, y en el otro extremo, también sobre un pedestal, había una escultura de Ulises, el Odiseo, tallada en mármol de Carrara, que miraba hacia el lago.
En cada esquina del sendero del jardín había un olivo, y en el límite junto la casa un precioso liquidámbar. A un lado de este árbol, en el suelo, había una placa sobre una piedra inclinada en la que estaban grabados tres versos del poemario Liquidámbar de Carmen Villoro. El primero decía así:
Yo que vengo del desconocimiento
yo que vengo de la indiferencia
miro a los cien rostros, cientos de ellos
desplegados ante mí
como un oleaje.
El segundo, imploraba con melancolía:
Y no tengo memoria
ni llaves de mi casa.
El tercero consagraba el encuentro con el final de la existencia:
El sueño del jardín desaparece.
Despedimos tu cuerpo para siempre
pero el murmullo queda.
La sombra protectora del follaje.
Sugar y Niágara caminaron por el sendero del jardín, escuchando el roce de las piedrecillas debajo de las suelas de sus zapatos, evocando ese sonido los paseos por los parques de ciudades europeas, como París, y disfrutaron el espectáculo del agua que ascendía en los chorros de la fuente.
—¿Sabes que Ajijic significa en náhuatl «lugar donde brota el agua», o también «lugar donde se derrama el agua»? —preguntó Niágara—. Aquí estamos, querido amigo, esto es Ajijic para nosotros, con toda su magia y belleza.
Luego se dirigieron hasta el semicírculo y disfrutaron de la vista del lago. Sugar daba largos pasos y largas caladas a su pipa, observando las esculturas.
—Oye, Niágara. Mira esto: el Pensador da la espalda al lago, ¿lo ves? Y este otro, que aquí dice que es Ulises, el Odiseo, mira en la dirección opuesta, es decir que está mirando hacia el lago. ¿Crees tú que esto tiene algún significado?
Niágara se encogió de hombros y no contestó, pero se quedó pensativo sobre aquella inquietante cuestión. Los dos siguieron caminando por el sendero de piedrecillas, admirando el jardín, las plantas, los olivos y el liquidámbar.
Juan Sibilino, que había dejado a los dos visitantes pasearse por el jardín, se acercó a ellos y al advertir el asombro que los embargaba, les dijo en voz muy baja, con cierta complicidad:
—A este jardín el señor lo llama el jardín de Bac.
La casa de Bob comenzaba junto al jardín, con una terraza flanqueada por dos arcos de buena altura, sostenidos por columnas de piedra, y estaba orientada hacia la laguna. Desde ese lugar la vista era esplendorosa: la mirada pasaba en un primer plano a través del jardín de Bac, luego por encima de las copas de los árboles del jardín de abajo, para ampliarse finalmente hacia el horizonte con la contemplación del anchuroso lago y el cerro de García. En la quietud del lugar, solo los sonidos de la naturaleza interrumpían el silencio. En uno de los muros de la terraza estaba escrito, con letras de hierro forjado, este haikú de Tablada:
El jardín está lleno de hojas secas.
Nunca vi tantas hojas en sus árboles
verdes, en primavera.
A un lado de la terraza estaba la alberca, recubierta de mosaicos azules, separada a la vista por un muro del que colgaban buganvilias, y en un espacio libre de follaje había una columna muy alta sobre la que posaba un ángel alado de metal, que giraba con el movimiento del viento. En ese muro estaba escrito sobre mosaicos otro haikú, este de Basho, que decía:
Un viejo estanque:
salta una rana ¡zas!
chapaleteo.
Juan Sibilino pidió a los invitados que esperaran en la terraza, en la que había unos cómodos miguelitos en los que se sentaron, y bebieron cada uno un vaso de agua de sandía disfrutando del paisaje y la quietud.
—En un momento él vendrá —les dijo Juan Sibilino.
Desde el interior de la casa se escuchaba la música del violín del Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt. Al cabo de unos minutos, Bob salió a la terraza a través del ventanal. Saludó a Sugar y a Niágara y se sentó en uno de los miguelitos, frente a ellos, tan solo separado por una mesa baja que estaba colocada sobre un tapete artesanal del color de la grana cochinilla.
—Gracias a los dos, por haber venido.
Bob vestía con una camisa de lino azul, pantalones de color beige y mocasines. Era fácil advertir que acababa de darse un baño, pues llevaba la camisa sin ninguna arruga, el pelo castaño seguía húmedo y el fresco olor de su loción lo evidenciaba. Llevaba en sus manos un libro de las historias del Batallón de San Patricio, pero al darse cuenta de que Niágara había advertido ese detalle, dejó el libro sobre la mesa y dirigiéndose a ambos, sin más preámbulos que el instante que dejó transcurrir para que concluyeran los suspiros de sus invitados ante la belleza del lugar, les dijo:
—Quisiera comentar con ustedes la razón por la que los invité. Iré al grano. Por mis venas corre sangre mexicana y sangre estadounidense. Digamos que pertenezco a dos mundos, a dos países, aunque soy mexicano. Por eso tenía tanto interés en asistir a una reunión de los lakesiders, y finalmente me decidí y acudí a la velada de ayer. En Ajijic conviven esos dos mundos, ustedes y nosotros, y como la asociación de lakesiders es una organización que brinda apoyo a los extranjeros que se ayudan con solidaridad unos a otros, quise presentarme a la reunión para conocerlos a ustedes y poder contarles mi historia. Quería saber si yo me podía considerar uno más entre ustedes, al ser mi padre un norteamericano.
Sugar se asombró y se acomodó en el miguelito. Niágara hizo un gesto indicando a Bob que continuara, por lo que este siguió diciendo:
—Mi padre abandonó a mi madre, aquí en Ajijic, antes de que yo naciera. Un año después de mi nacimiento, mi madre murió de tristeza, al menos eso me decía mi abuela. Yo viví con ella en su casa de la calle Emiliano Zapata, cerca de Colón. Todo ha pasado muy pronto, pero a la vez con insoportable lentitud. Mi abuela murió a los pocos años de que yo me mudé a esta casa, hace alrededor de veinte años. No he tenido a nadie desde entonces, más que a Juan Sibilino. Cuando yo era niño, él trabajaba en las faenas del campo con los familiares de mi abuela, y fue él quien me enseñó el lenguaje de la naturaleza. Mi madre no tuvo hermanos ni hermanas, por lo que no queda una gota de esa sangre en este pueblo, más que la mía. Crecí como hijo único en la casa de mi abuela, sin padre ni madre.
»Juan Sibilino vive en las habitaciones de abajo, y para no aburrirse en sus tiempos de ocio por las mañanas, trabaja en la librería La Renga. Nadie conoce mejor que él los secretos de este pueblo y de su naturaleza. Él asegura, fíjense nada más, que una tormenta que azota al pueblo una vez al año, conmemora la llegada de los primeros extranjeros a Ajijic, y que el vuelo de las golondrinas al abrirse el cielo evoca el espíritu de una bailarina rusa que pasó hace mucho tiempo por aquí. A mí me divierte que diga esas cosas. Desde que vine a vivir a esta casa fui alejándome poco a poco de las personas con las que antes convivía. Nunca me casé ni tuve interés en ello. Bebí mucho, como les dije ayer. Mis amigos de la infancia se fueron de Ajijic a vivir sus propias vidas en otros lugares, a otras ciudades, así que me quedé solo y decidí dedicar mi tiempo a los libros, frecuentando La Renga y disfrutando el paso de las horas leyendo en La Colmena».
Bob se interrumpió un momento para beber un poco de agua de sandía. Niágara aprovechó la pausa, y dijo:
—La casa es muy bonita, Bob. Aquí se respira otro aire.
—Sí, es verdad —completó Sugar.
Dejando el vaso sobre la mesa, Bob miró a sus invitados y dijo:
—Quiero ir a conocer a mi padre.
Sugar y Niágara se miraron. Bob los miró también. Luego continuó:
—Es eso de lo que quiero hablarles. Verán, yo no tengo a nadie con quién hablar de estas cosas, así que les pido que me comprendan. Cuando cumplí dieciocho años, mi padre, al que nunca he visto, me donó una considerable suma de dinero. Juan Sibilino encontró esta propiedad, que estaba en completo abandono. Aquí había vivido una pareja de estadounidenses y los dos habían fallecido, ya viejos. Tiempo después la adquirí, fui a Guadalajara y contraté a un gran arquitecto perteneciente a la escuela de arquitectura tapatía, de la que había sido punta de lanza Luis Barragán. Yo no comprendía en aquellos años el valor de la arquitectura, pero el arquitecto me habló de la importancia de resolver el problema material de la casa, sin dejar de satisfacer mis necesidades espirituales. Me decía que una casa era un santuario, un monasterio del alma, en el que uno debía ser capaz de emocionarse con la sencillez de la belleza, con la luz, con la serenidad, y de ahí que fueran tan importantes los espacios y el jardín. Fue él quien me habló de Ferdinand Bac, a quien había conocido muy bien Barragán, y me mostró los dibujos de Les Colombières y Jardins Enchantés.
»Sin embargo, a pesar de que construí esta magnífica casa en la que he pasado momentos muy felices de mi vida, siempre me ha abrumado el pasado. El dinero y las posesiones no han llenado el hueco que llevo en el alma. Así que después de tantos años he decidido, por fin, ir yo mismo al origen».
—¿A qué te refieres? —preguntó Niágara.
Bob se puso de pie, y extendiendo las dos manos hacia sus invitados, les pidió que lo acompañaran.
—Vamos a la biblioteca —les dijo.
Entraron a la casa a través del ventanal. El interior era de gran sencillez, casi conventual, creado por una atmósfera arquitectónica de doble altura que propiciaba una grata sensación del espacio y de recogimiento. En la planta baja no había más que un comedor redondo de madera con cuatro sillas de cuero, una cocina abierta y una sala con un mueble empotrado en la pared, en el que había pequeñas esculturas, libros de arte y dos fotografías con el marco de plata: en una aparecía el muelle de Chapala y en la otra el Central Park de Nueva York.
Subieron por una escalera de peldaños de cantera y tabicas de mosaicos de talavera, hasta un tapanco en el que estaba la biblioteca. Desde ahí se tenía una vista privilegiada hacia la terraza, el jardín de Bac y la laguna. Comenzaba a caer la tarde y las golondrinas descendían desde lo alto del cerro del Tepalo, sobrevolando los tejados de las casas de Ajijic hasta llegar a la laguna, donde retornaban para posarse en el gran laurel de la casa de Bob, que ya comenzaba a llenarse de toda clase de pájaros.
Sugar se plantó frente al cristal que cubría la biblioteca de piso a techo, y admiraba desde ahí la pila de agua del jardín de Bac, mientras tarareaba una canción. Niágara se puso delante del librero y comenzó a mirar los libros, acercándose y alejándose de los lomos para leer los títulos. Luego ambos se sentaron en las sillas que estaban del lado del cristal, de modo que quedaron frente al escritorio. Bob se sentó en su silla detrás del escritorio, quedando debajo del librero y de frente a ellos.
—Usted tiene también una buena biblioteca —dijo Bob dirigiéndose a Niágara—. Pude verla de reojo ayer en la noche.
—Mira, Bob —contestó Niágara— mi biblioteca es buena, pero esta es bellísima, y los libros con que cuentas son magníficos.
—Todas las bibliotecas son buenas, mientras los libros valgan la pena —dijo Bob al tiempo que observaba dos libros que tenía frente a él sobre el escritorio.
Sugar notó que Bob miraba esos libros y, acercándose a ellos los tomó, diciendo:
—La Ilíada y la Odisea, de Homero. Grandes poemas épicos. Y este otro, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, no lo conozco, pero voy a adquirirlo. Un poeta español que escribió en mi ciudad debe ser interesante.
—Yo leí Poeta en Nueva York hace algún tiempo —expresó Niágara—. ¿Saben ustedes que el gran poeta Federico García Lorca escribió los poemas de ese libro en Nueva York en el año de 1929 a 1930? Se trata de poemas muy hermosos, algunos, y otros inquietantes.
Bob escuchaba con atención a Niágara, y advirtiendo el dominio del español, le expresó:
—Usted conoce de libros y domina el idioma español, y parece no tener problema con la pronunciación de las palabras.
—No te creas, Bob, hay muchas palabras que aún desconozco y la pronunciación es algo que jamás superaré. Los extranjeros hablamos como si tuviéramos la lengua enredada.
Los tres rieron. Sugar dijo que él también hablaba bien el español porque ya eran muchos años los que había vivido en Ajijic, y dijo que la música y las canciones mexicanas que tanto le apasionaban le habían servido para practicar el idioma.
—Yo aprendí a hablar inglés cuando era niño —dijo Bob—. Seguro por instrucciones de mi padre, mi abuela recibió la visita de un profesor jubilado de la Universidad de Princeton, que vivía aquí en Ajijic, y que traía consigo una carta con la que se presentó como mi profesor de inglés. Algo absolutamente raro e inusual para un niño de Ajijic. Por eso todos en la calle me veían como un bicho raro. El profesor era un hombre muy refinado y de una cultura vastísima. Iba por las tardes a la casa de mi abuela, en la primera hora me enseñaba gramática y yo hacía ejercicios en un cuaderno de tapas azules. Después salíamos a pasear por las calles y por la ribera del lago, en lo que para él era la parte más importante de la enseñanza: el diálogo. Caminábamos y conversábamos en inglés. Me tenía prohibido hablar en español durante esos ejercicios verbales de aprendizaje del idioma. Think and talk in English, me decía. Entonces pronunciábamos en inglés los nombres de las plantas, de las flores y de todas las cosas que iban apareciendo en nuestro camino. Durante el tiempo que duró la enseñanza me dio a leer libros en inglés y yo los tenía que comentar con él también en inglés. Más tarde me enseñó a hacer un ejercicio comparativo de lectura, que consistía en leer un mismo texto en inglés y en español, para desentrañar y discutir en qué idioma se decía y se escuchaba mejor. Eso me ayudó a comprender y a traducir más fácilmente las palabras de un idioma al otro. El profesor tenía una especial obsesión por la pronunciación, y me obligaba a pronunciar «con el inglés de Princeton», como él decía, marcándome las diferencias que había, por ejemplo, entre la pronunciación del idioma en Inglaterra y la de algunas regiones de Estados Unidos. Esa es la razón por la que mi inglés, como un mérito del profesor, es bastante aceptable.
»Yo disfrutaba de nuestros paseos por las calles empedradas, soñando que algún día también podría ir a Princeton. Recuerdo que el profesor me contaba que los edificios de la universidad eran de piedra, y que se fascinaba cuando las hojas de los árboles caían en el otoño tapizando los caminos. «Era como un poema», decía. Durante su vida como profesor enseñó en el Departamento de Letras, en las aulas de los edificios rodeados de árboles y jardines, donde entiendo que ahora están resguardados los papeles de Julio Cortázar y de otros grandes escritores latinoamericanos. En esa universidad se preservan las letras y las palabras: el tesoro de la literatura».
Niágara se emocionó con ese último comentario, y luego preguntó:
—¿Fuiste a la escuela, Bob?
—Fui educado por una institutriz que me impartía clases por las mañanas en la casa de mi abuela. Otra de las rarezas de mi infancia. Mientras mis amigos iban al colegio del pueblo, yo me encerraba en la casa con la institutriz, por una oculta y misteriosa instrucción de mi padre. Así que jamás fui el colegio, ni tuve una infancia como la de los demás niños. Mi trato con ellos se limitaba a los juegos en la calle, pero el tiempo que yo podía dedicar a eso era breve porque mis ocupaciones y tareas me tomaban varias horas durante las tardes. Mi infancia fue, por decirlo de alguna manera, discreta, desconocida y rara en el pueblo, algo que me incomodó siempre.
Niágara quiso cambiar la conversación, y entonces preguntó a Bob mirando hacia la parte alta del librero:
—¿Leíste ya todos esos libros?
Bob contestó:
—Los libros deben leerse tan consciente y reservadamente como fueron escritos.
—¡Thoreau! —expresó Niágara—. El gran Henry David Thoreau.
—Sí, un escritor que gastó gran parte de su vida en la observación, la contemplación y la reflexión —dijo Bob—. Contempló durante años el lago donde vivía, Walden, como nosotros podemos contemplar nuestro hermoso lago de Chapala. Tomó notas sobre lo que le interesaba escribir, y pasó mucho tiempo navegando a través de los buenos libros para tomar todas esas experiencias y moldear su propia obra. Porque en los libros pueden tocarse los personajes y las manos cansadas del escritor que dejó la vida en ellos. Nunca olvidaré la forma tan bella como Thoreau describió las ardillas y sus afanes en el campo.
En ese momento, Juan Sibilino apareció en el último escalón de la escalera con una bandeja en la que había quesos variados, uvas, un trozo de terrina de campaña, sobrasada, jamón de jabugo, espárragos blancos, aceitunas, pepinillos, una hogaza de pan en rebanadas, mermelada de duraznos, pan brioche y foie gras. Colocó la bandeja en la parte más amplia del escritorio, bajó la escalera y volvió con una charola más pequeña que contenía una botella de oporto, otra de whisky, dos botellas de agua mineral, dos copas pequeñas y tres vasos, además de una hielera de plata con asa de soga de mar y unas pinzas. Junto a la charola grande había dejado previamente tres platos y tres servilletas de lino bordadas. Dirigiéndose a Bob, le dijo:
—Si los señores desean algo más, no dude en llamarme, señor.
Bob agradeció a Juan Sibilino e invitó a sus amigos a que comieran. A Niágara le sorprendía que el mozo no tuteara a Bob, pero se abstuvo de comentar al respecto. Sugar tomó una rebanada de la hogaza de pan, untó con un cuchillo terrina de campaña y luego un poco de mermelada. Se llevó el bocado a la boca, se sirvió un poco de oporto y exclamó:
—Oh, my God!
Los tres comieron. Cuando el hambre y el apetito habían sido satisfechos, Sugar dejó su servilleta sobre el escritorio, y luego de limpiarse profusamente la boca, tomó su pipa, la encendió, le dio dos caladas y mirando a Bob, le dijo:
—Continúa, Bob. Cuéntanos la razón por la que nos invitaste a venir esta tarde.
Bob lo miró, pensando muy bien las palabras que usaría para contestar.
—Nunca he hablado de esto con nadie. Es curioso, pero por alguna razón siento que puedo confiar en ustedes. Hay ocasiones en la vida en que la amistad surge a primera vista, como un brote inevitable, al menos así lo he leído por ahí. Y así me ocurre a mí. Una persona se siente en confianza con otra a pesar de no haberse tratado jamás, y quiero decirles que ustedes me han hecho sentir así.
—Puedes confiar en nosotros, no tengas la menor duda —dijo Sugar.
Bob agradeció sonriendo y llevándose las manos juntas a la altura del corazón, les dijo:
—Sé que puedo confiar en ustedes y además no hay mucho tiempo. Ya he tomado la decisión. Tenía que llegar el momento en que yo hablara con alguien acerca de mis planes, alguien que me pudiera comprender, que tuviera conocimiento de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos y que pudiera ayudarme en caso de que algo me llegara a suceder.
—¿De qué estás hablando? —lo cuestionó Niágara.
—Verán. Mi historia es algo sombría. A principios de los años setenta del siglo pasado mi padre vino a Ajijic con una comitiva de empresarios, que tenían interés en adquirir tierras en la zona comprendida entre Jocotepec y San Luis Soyatlán, para el cultivo de berries. Era un negocio que no había sido explotado acá. Al parecer mi padre era un alto directivo de una compañía productora de fruta en Estados Unidos, y aunque en aquella época era muy joven, era notable su talento para los negocios y daba pasos a gran velocidad.
»Poco sé sobre la estancia de mi padre en Ajijic durante aquellos años. Mi abuela, que debió sellar un pacto con el silencio, solo me decía que él había venido a trabajar en esos proyectos, que anduvo buscando terrenos y que se había hospedado en el hotel Montecarlo con el resto de los ejecutivos americanos. En realidad, más allá de su trabajo, no tenía mucho que hacer por acá. Yo visité el hotel hace varios años con el fin de obtener información sobre la estancia de mi padre, pero me dijeron que los documentos de aquellos años ya habían sido destruidos. No había nada, ningún rastro de él, ni siquiera una fotografía».
Bob bebió un poco de agua y se quedó un momento en silencio. Sugar alternaba la mirada entre Bob y la pipa que estaba rellenando de tabaco con el pisón. El sonido de la fricción del ferrocerio del compartimento del encendedor cortaba el silencio al generarse la chispa que producía una llama suave. Una y otra vez, el metal y el fuego y ardía el tabaco en la cazoleta. El olor del humo creaba una atmósfera novelesca.
Luego, continuó hablando:
—Mi abuela me contó que mi madre le había dicho que conoció a mi padre una tarde en la que él paseaba por la calle Morelos con otros norteamericanos, después de haber comido en alguno de los restaurantes, y que al ver a mi madre que pasaba, se acercó a ella y la saludó.
Bob interrumpió la conversación para ir al baño. Se disculpó y salió de la biblioteca. Sugar y Niágara se quedaron llenos de curiosidad, pero sin decir ninguna palabra. Niágara se puso de pie y siguió mirando los libros. Sugar no se movió de su asiento, fumaba la pipa plácidamente y daba sorbitos a su copa de oporto. Esperaban.