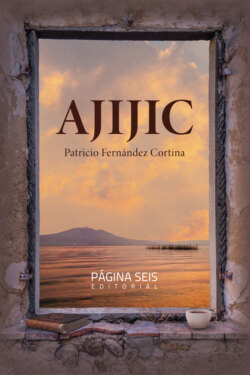Читать книгу Ajijic - Patricio Fernández Cortina - Страница 9
ОглавлениеCapítulo IV
El libro
Una tarde, antes de que el sol comenzara a ponerse, el hombre visitó La Renga por última vez. La campana de la librería sonó estrepitosamente. Julio, que estaba en el patio trasero lavando unas tazas de café, se estremeció. Sabía que era él porque había escuchado la campana. ¿Quién más que él la tocaba estando la puerta abierta? Julio cruzó el arco y apareció junto al mostrador, todavía con el trapo entre las manos, y rompiendo la regla no escrita del silencio, la norma entendida entre ese cliente y el librero, que había respetado por años, no pudo contenerse y sin ocultar su emoción, dijo:
—Muy buenas tardes, señor. Sea usted bienvenido.
El hombre no dijo palabra y ni siquiera volteó a ver a Julio, sino que comenzó a mirar los libros del primer librero. Julio sintió como si lo hubiera parado un tren, y atropellando sus palabras fingió que no había tenido la intención de decir nada, siguió la inercia de su movimiento girando sobre sus pies y regresó al patio balbuceando incoherencias para continuar con el lavado de las tazas de café. El hombre sonrió, sin que Julio lo advirtiera.
El día anterior, un vendedor de libros viejos había dejado a consignación en La Renga un hermoso ejemplar de La Ilíada y la Odisea. Se trataba de una edición griega de los hermanos escoceses Foulis, del año de 1756, proveniente de la librería Bardón de Madrid. El vendedor había oído hablar de La Renga, «esa pequeña y bonita librería en el pueblo de Ajijic», así que había decidido probar fortuna esperando que algún cliente pudiera interesarse en el libro.
—Es imposible colocar ese libro —le había dicho Julio al vendedor—. Es muy caro y solo sería apreciado por conocedores o coleccionistas.
—Tenga usted fe, antes de lo que imagine, la obra será vendida.
Julio había colocado el libro en el tercer librero. Cuando regresó de lavar las tazas de café, vio que el hombre se encontraba precisamente frente a ese librero, lo que significaba que estaba en el último tramo del ritual. El hombre tomó el valioso libro y lo abrió en la parte donde comenzaba La Odisea. Cerró los ojos y lo olió durante larguísimos segundos. Julio lo miraba, emocionado, petrificado. El hombre murmuraba entre dientes palabras que Julio no alcanzaba a descifrar, tan solo pudo escuchar que decía algo más o menos así: «partir… es la hora». Era la primera vez que Julio oía su voz, aunque de manera tan imperceptible. El hombre estuvo largo rato frente al librero admirando el libro, hojeándolo, sobando sus lomos con las dos manos, primero con la derecha y luego con la izquierda. Después se lo puso a la altura del pecho y lo abrazó pegado al corazón. Lo regresó a su lugar. Luego, como siempre, fue hacia el primer librero, tomó un libro y lo resguardó bajo el brazo; después se dirigió al segundo librero y tomó otro libro, que también colocó bajo su brazo. En ese momento a Julio se le pusieron los nervios de punta, como toques de energía que lo electrizaban por dentro. El hombre tenía que dirigirse al tercer librero. «Si se lleva ese libro, yo saldría hoy mismo de las penurias en que me encuentro», pensaba Julio. Dio un primer paso, luego otro y, justo cuando estaba por llegar al librero, un hombre corpulento, de cabellos blancos y barbas blancas, que llevaba calada una boina de marinero de color azul, vestía pantalones de gabardina y una camisa de flores, entró a la librería dejando a su paso una estela de tabaco y tequila, fumando profusamente de una hermosa pipa.
Era un estadounidense retirado, un baby boomer, en cuyo interior ardía el espíritu combativo de quien había arriesgado la vida por su patria, pero lo había hecho peleando en Vietnam con el corazón dividido porque odiaba la guerra. Defendía la libertad y el derecho de los oprimidos para manifestarse e inconformarse. Después de la guerra trabajó para el gobierno de Estados Unidos en el Pentágono, hasta que se jubiló. Se le conocía con el sobrenombre de Sugar y era propietario de un pequeño vivero en las afueras del pueblo, cerca de La Canacinta, con el que además de hacer negocio se entretenía en la ardua monotonía de los días. Era originario de Nueva York y tenía entonces sesenta y cinco años. Sus ojos eran azules, como la boina que llevaba puesta, y una graciosa panza se ocultaba debajo de su camisa de flores. Su mirada era parsimoniosa y no usaba lentes. Era de estatura mediana, siempre calzaba tenis y era aficionado de los Yankees de Nueva York. Era un amante de la música, tocaba la guitarra y el piano, y le gustaba cocinar escuchando canciones napolitanas interpretadas por Pavarotti, como lo hacían algunos inmigrantes italianos que había conocido en Manhattan. Hablaba aceptablemente el español luego de tantos años de convivir con la gente del pueblo y con sus clientes en el vivero, y lo practicaba viendo películas con subtítulos y memorizando las letras traducidas de las canciones que tanto le gustaban. Por las noches, antes de acostarse, procuraba escuchar la melancólica melodía Taps, como una plegaria por la paz. Hombre pragmático y sin muchas complicaciones, era un promotor de la vida en el lago para el retiro de los jubilados, y solía decir que no había mejor lugar en el mundo que Ajijic: ¡donde tenemos el mejor clima del mundo!
Sugar miró al hombre y sin decir nada más que Hi, sir!, se interpuso entre él y el librero, y comenzó a mirar los libros. Julio sudaba profusamente pensando que la venta se esfumaría, porque estaba seguro de que el americano de las barbas blancas no iba a comprar el libro. Por algo pasaban las cosas, pensaba Julio, y ese suceso podía ser el presagio de que ese día no sería un día de suerte. Sugar tomó el valioso libro entre sus manos y comenzó a hojearlo. Julio se sobresaltó y miró al misterioso hombre que, impávido y sin moverse, esperaba con los otros dos libros bajo el brazo. Luego Sugar, con La Ilíada y la Odisea en sus manos, se apartó del librero y se dirigió al mostrador. Casi golpeó al otro al volverse, pero se limitó a decir sorry, esbozando una sonrisa. El hombre no contestó, seguía de pie en el centro de la librería, tieso como un fuste, sin siquiera pestañear. Sugar colocó el libro sobre el mostrador y sonrió de nuevo, enseñando sus dientes debajo de las barbas blancas, y dijo:
—¿Cuánto por esta joyita, mister?
Julio dijo el precio y de reojo miró al hombre que no se había movido de su lugar. Sugar soltó tremenda carcajada, dio un manotazo sobre el libro y lo dejó en el mostrador. Salió de la librería hacia la derecha, calles abajo, y solo alcanzó a decir entre risas, cuando ya había dado la espalda a los otros:
—Goodbye, mister… goodbye, sir!
Julio esperó un momento a que el hombre reaccionara, pero aquel seguía sin moverse. Entonces Julio tomó el libro, salió del mostrador y lo regresó a su lugar en el librero. Hecho esto, se colocó de nuevo detrás del mostrador. Luego de unos breves instantes de tensión, el hombre dio unos pasos hasta colocarse frente al librero. Tomó el valioso ejemplar de La Ilíada y la Odisea, y ahora sí, con los tres libros bajo el brazo, se acercó al mostrador. A Julio le iba a estallar el corazón, sudaba la gota gorda que le recorría la espalda. El hombre volteó hacia el arco del patio trasero de la librería, pero esta vez su mirada fue mucho más fija y penetrante, dando la impresión de que no solo contemplaba, sino que, conteniendo un grito interior, se desgañitaba por dentro. Tenía los ojos perceptiblemente húmedos y abría y cerraba los puños, inclinaba su cuerpo ligeramente hacia adelante y apretaba las mandíbulas. A continuación, volteó a ver la caja registradora en señal de que quería saber si Julio ya había terminado de hacer la cuenta. «¿Qué sería lo que le ocurría a aquel misterioso personaje?», cavilaba Julio mientras dejaba la nota junto a los libros. El hombre la tomó y la miró, sin inmutarse. Llevó su mano a la bolsa del pantalón, sacó el sujetador de billetes, y mirando la figura estampada de la Estatua de la Libertad, fue sacando los billetes hasta reunir la cantidad solicitada, que puso con parsimonia sobre el mostrador. Era, como se ha dicho, una suma considerable de dinero para los estándares de La Renga. Julio contó los billetes, la suma era exacta. El hombre tomó los tres libros y salió de la librería a la derecha, calles abajo hacia la laguna, retirándose de los ojos de Julio para siempre.
Aquella tarde Julio había sido muy feliz. Con la venta del valioso libro saldaría sus deudas, pintaría la librería y le quedaría una cantidad nada despreciable para su economía. Pasaría algún tiempo para que Julio supiera quién había sido realmente aquel hombre misterioso que visitó por años la librería de modo tan extravagante. Por la noche, antes de ponerse a leer en su buhardilla, bajo la luz de la lámpara abrió de nuevo el libro de ventas para revisar los libros que había adquirido ese hombre en La Renga. No contaba con todos los registros, porque los que correspondían a los primeros años los había guardado en una bodega con el archivo muerto. Al ignorar el nombre de ese cliente, que además siempre pagaba en efectivo, lo había registrado en las partidas de venta con las iniciales HM: hombre misterioso. Mientras recorría los renglones de las hojas, sin dejar de sentir curiosidad, constató que el hombre había adquirido varias ediciones baratas de La Odisea, y libros como Pedro Páramo, La invención de la soledad, Kokoro, Resurrección, Don Quijote de La Mancha, El último encuentro, El hombre invisible, El proceso, La Barcarola, Rayuela, Libro del desasosiego, El paraíso perdido, Las ciudades invisibles, Walden, Elegías de Duino, El libro del amigo y el amado, El maestro de Petersburgo, Mortal y rosa, La novela de mi vida, Matar un ruiseñor, Zorba el griego, El impostor, Kioto, Éramos unos niños, El reino de este mundo, Coplas a la muerte de su padre y el Tratado de la brevedad de la vida, entre otros. Julio había leído esos libros y reflexionaba sobre las coincidencias que había en ellos. Tenían, en efecto, un punto de contacto, un común denominador: la búsqueda y la pérdida.