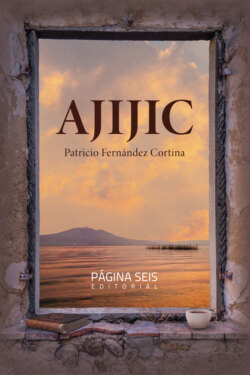Читать книгу Ajijic - Patricio Fernández Cortina - Страница 8
ОглавлениеCapítulo III
El misterioso visitante de La Renga
Un día de abril, a las cinco en punto de la tarde, se escuchó el sonido de la campana en la puerta de la librería. Un hombre cruzó el umbral y entró, colándose detrás de él una ráfaga de viento que removió los papeles apilados sobre el mostrador. Era alto, recio y gallardo, de piel morena y ojos azules, tenía el pelo castaño y los rasgos finos del mestizaje. Sus facciones eran firmes y su mirada valiente y resuelta. Era un hombre decidido y tenía el modo de andar de los que saben muy bien lo que quieren. Tenía buenas maneras, era meticuloso y vestía siempre con ropa fina e impecable. No era la primera vez que entraba en la librería, pues se trataba de un cliente asiduo, cuyas visitas eran siempre misteriosas.
Luego de entrar, sin decir palabra alguna, caminó hacia la izquierda y se posó frente al primero de los libreros. Comenzó a mirar los libros, en silencio. Tomó uno, lo hojeó, luego otro y lo hojeó también. Leyó las tapas, las contraportadas y los regresó a su sitio. Después se dirigió al segundo librero y repitió la operación. Tomó un libro, y luego otro, los miró, los hojeó y los regresó a su lugar. Dio media vuelta, pasó frente al mostrador sin mirar a Julio que lo observaba de reojo sosteniendo en una mano su pluma y en la otra el libro de ventas de la librería, y se dirigió al tercer librero. Ahí tomó un libro y miró la tapa y la contraportada. Lo abrió y comenzó a olerlo, sosteniéndolo con las dos manos, acercando su nariz hasta los hilos de las costuras. Cerró los ojos y aspiró profundamente con el libro pegado a su cara. Absorbía, como un rito, el olor del trabajo del escritor y del editor, de las fábricas de papel y de la tinta: el suave olor de la imprenta. «¡Cuánto trabajo y desvelo dio vida a este mar de palabras!», pensaba. Luego, separando el libro de su cara, abrió los ojos, dejó transcurrir unos segundos y lo llevó hasta la altura de su corazón, abrazándolo. Después lo contempló de nuevo, pasó las hojas, palpó sus lomos y con sumo cuidado lo regresó a su sitio. Tomó otro libro y repitió el ritual, siempre en silencio. Julio miraba absorto, dando sorbos a su café.
Una vez que concluyó el singular procedimiento, el hombre regresó al primer librero, tomó un libro y se lo puso debajo del brazo; fue al segundo librero y tomó otro libro, poniéndolo también debajo del brazo; y finalmente se dirigió hasta el último librero, el destinado al ritual del olor, y ahí, demorando un poco más, tomó con toda calma un libro y luego se encaminó al mostrador con los tres libros. Los depositó junto a la caja registradora y esperó en silencio a que Julio le extendiera la nota. Mientras Julio hacía anotaciones en el libro de ventas y pulsaba los precios en la caja, el hombre miraba impertérrito a través del arco el patio de atrás de la librería, y parecía no escuchar las conversaciones y las risas de los clientes que departían allá atrás, sentados a placer en los equipales. Era como si mirara una frontera con miedo de cruzarla. Al entregarle Julio la nota de venta, el hombre sacó de la bolsa de su pantalón un sostenedor de billetes que tenía grabada la figura de la Estatua de la Libertad. Separó los billetes de menor a mayor denominación y pagó. Al recibir el cambio lo guardó en la otra bolsa del pantalón, tomó los tres libros, inclinó la cabeza hacia Julio haciendo un gesto de agradecimiento y se dirigió hacia la puerta de la librería. Antes de salir, se asomó a la calle y miró a la izquierda y luego a la derecha. Salió hacia la derecha, con dirección al lago, y en la esquina dobló a la izquierda por 16 de Septiembre, perdiéndose en la tranquilidad de esa calle de Ajijic.
Julio nunca pudo descifrar el significado de aquel ritual que el hombre repetía cada vez que visitaba la librería. Había notado también que en todos aquellos años el hombre nunca tomaba más de un libro de cada librero, y que jamás se interponía entre los libreros y las personas que estuvieran mirando los libros. Si tocaba la suerte de que llegara una tarde y algún cliente estuviera curioseando en el primer librero, el hombre esperaba imperturbable hasta que el cliente terminara su búsqueda, para entonces acercarse y comenzar su rutina. En una ocasión Julio revisó el libro de ventas de la librería y descubrió que había una clave en los libros que el hombre adquiría: eran libros que trataban sobre la búsqueda, la pérdida, el abandono y el retorno.
Una mañana en la que Juan Sibilino estaba aseando el patio trasero de la librería, Julio se acercó hasta él para hacerle una pregunta. Juan Sibilino era un hombre mayor, de baja estatura, enjuto y de rasgos indígenas, con la piel morena y el pelo negro e hirsuto. No era culto, pero sí un sabio conocedor de la naturaleza y del alma humana. Él era el mozo del hombre misterioso que visitaba La Renga, y por las mañanas, en sus tiempos libres, trabajaba en la librería ayudando a Julio con el aseo y el acomodo de los libros. Era hermético con respecto a su patrón, cosa que a Julio le parecía exagerada, ya que nunca decía una sola palabra acerca de aquel hombre y dejaba que todo quedara envuelto en una nube de misterio.
—Juan Sibilino, dime algo. Tu patrón es un hombre misterioso. ¿Qué esconde, qué oculta? ¿Quién es realmente? ¿Por qué actúa de ese modo tan raro? Tú eres su mozo y vives en su casa, pero nunca me cuentas nada. Bien sabes que él viene aquí de cuando en cuando, compra los libros de una manera muy peculiar, y nunca dice ni una sola palabra. Ni siquiera da las gracias, solo inclina la cabeza y se va. ¿A qué tanto misterio?
Juan Sibilino dejó sobre la mesa el trapo con el que sacudía los equipales, y volviéndose hacia Julio, le dijo:
—Sabe usted muy bien, joven Julio, que él es mi patrón. Yo lo atiendo y le sirvo, pero no me entrometo en sus asuntos. Él es un hombre prudente. No me pregunta nada de los demás, ni anda inmiscuyéndose en los asuntos ajenos, no sé si usted pueda comprenderme. Es raro que hable conmigo de sus cosas, se encierra en su biblioteca y durante horas lee, escribe y escucha música. Y déjele usted, que mucho bien le ha hecho comprándole tantos libros y que el mundo ruede como deba rodar. Es un buen hombre, pierda cuidado, jamás le causará ningún problema.
—Está bien, está bien —contestó Julio—. ¿Pero por qué tanto misterio?
Hombre prudente y leal, Juan Sibilino no iba a revelar a Julio nada sobre la vida de su patrón. Cogió de nuevo el trapo para continuar su labor, se volvió hacia Julio, y le dijo secamente:
—Yo realmente no lo sé.
—Jamás lo he visto en la calle, ni en la plaza, ni en el malecón. ¿Qué no tiene amigos o familia?
—No, no tiene a nadie. Antes le gustaba el mitote, pero desde hace algunos años sale muy poco de la casa, y como no tiene familia en el pueblo…
—Qué extraño —dijo Julio dando una palmada en el hombro a Juan Sibilino y, sonriéndole, hizo un gesto de agradecimiento. Entró a la librería y se dirigió al mostrador para continuar escribiendo sus reseñas de los libros.