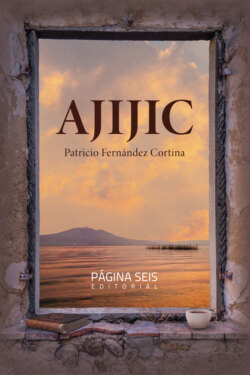Читать книгу Ajijic - Patricio Fernández Cortina - Страница 7
ОглавлениеCapítulo II
La Renga
Cuando Julio el librero abrió la librería, tenía tan solo veinticinco años. Lo hizo con los escasos recursos económicos con que contaba y el inventario inicial lo habían conformado apenas unos cuantos libros. La instaló en una casa de dos plantas en la calle Morelos, que había heredado de sus padres, muy cerca de la plaza y de la laguna, y la llamó La Renga.
La calle Morelos era una calle empedrada como todas las calles de Ajijic, muy pintoresca con sus casas de colores, tiendas de artesanías, de telares y boutiques. Algunas de las casas fueron adaptadas como hoteles y varias fachadas estaban adornadas con murales y mosaicos. La calle desembocaba en el malecón de Ajijic, por donde paseaban las personas a todas horas del día para embelesarse con la belleza de la laguna y el horizonte.
Julio era un hombre de complexión delgada, de mediana estatura, de piel morena y cabello negro. Había estudiado Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y durante un tiempo trabajó como vendedor en una de las librerías cercanas al Ex Convento del Carmen, pero tuvo que volver a Ajijic después de la muerte de sus padres. Fue así, en esas circunstancias, como se decidió a abrir su propia librería. Era un lector afanoso, subrayaba y hacía anotaciones en los libros que leía, y tomaba notas en hojas sueltas para hacer las reseñas que exhibía sobre el mostrador de la librería para interesar a los lectores.
El catálogo de los libros de La Renga había ido creciendo con el tiempo, y se componía casi por completo de libros viejos y de segunda mano, que Julio había leído en su mayoría, lo que le permitía hacer las mejores recomendaciones según el gusto o la necesidad de sus clientes. El primer libro que vendió fue una edición facsimilar, publicada por la editorial Porrúa, de la edición impresa por la Viuda de Frau en 1749, del Libro del amigo y el amado, de Raymundo Lulio. La noche previa a su venta había estado leyendo el libro, uno por uno los puntos en los que el amigo, que era dios, le hablaba al amado, que era el hombre. Tal vez por ese misticismo que a Julio tanto gustaba, se había olvidado de la posibilidad de buscar la compañía de una mujer, encerrado en sus libros y sus reflexiones, creyendo que permaneciendo soltero aseguraría la libertad absoluta del pensamiento y del tiempo.
En la esquina de enfrente de la librería estaba el café La Colmena, el más antiguo de Ajijic, muy concurrido por los lakesiders y por los habitantes y visitantes del pueblo. Esa esquina era conocida como el «corazón de Ajijic», donde la calle 16 de Septiembre cambiaba de nombre por el de Independencia. Desde ese lugar, mirando hacia el cerro, se podía ver en lo alto la ermita que el pueblo utilizaba para las celebraciones del viacrucis y la fiesta de la Santa Cruz, pues Ajijic como la mayoría de los pueblos de México seguía inmerso en sus tradiciones. El eco del barullo de La Colmena llegaba hasta La Renga en donde reinaba casi siempre un ambiente de silencio. Julio el librero solía decir que los libros inspiraban en los hombres y mujeres cierto pudor, casi litúrgico, y que La Colmena era el resuello de las conversaciones, muchas veces inspiradas, por qué no, en la lectura de los libros, de modo que el café y la librería eran un remanso cultural en el corazón de Ajijic.
La fachada de la librería estaba pintada de blanco, los marcos y los barrotes de las ventanas eran de herrería y estaban pintados de azul. La puerta de la entrada se encontraba del lado derecho y el nombre de La Renga podía leerse en grandes letras de hierro forjado, incrustadas en el muro. Un pequeño tejado resguardaba la puerta del agua y del sol, y había una campana que rara vez era accionada porque la puerta estaba siempre abierta en el horario de atención a la clientela.
La librería estaba constituida por tres libreros que cubrían los muros de piso a techo, dando un sabor de intelectualidad. El primer librero se ubicaba entrando a la izquierda, pegado por dentro al muro de la fachada; el segundo estaba sobre ese mismo lado, en la pared del fondo; luego estaba el mostrador, y a la derecha de este se encontraba el tercer librero, junto a una escalera que conducía al piso de arriba. Julio había encargado a un carpintero que forrara de madera las estanterías de los tres libreros, de tal modo que la parte que sobresalía estaba trabajada en madera de caoba, y la superficie de los tablones había quedado recubierta de una madera barata, cosa que no tenía importancia al quedar oculta por los libros. «Los libros ocultan en su interior mil mundos», era una frase que estaba inscrita en una de las estanterías en letras pequeñas. En el centro de la librería había una escultura de bronce de un soldado francés, colocada sobre un pedestal de mármol. Era un obsequio que un estadounidense de la isla de Martha’s Vineyard le había hecho a Julio, en los inicios de la librería. El soldado llevaba la bandera de Francia, en pie de guerra, y en la base estaban grabadas estas palabras: N’abandonne pas.
Sobre una grapa de madera, detrás del mostrador, Julio había colocado varios objetos que le habían regalado algunos clientes y otros que él había decidido coleccionar: un mate de calabaza lagenaria, un toro de cerámica, una reproducción de la Torre Coit de San Francisco, un pato de porcelana, una figura de alambre de un caminante de Santiago, varios gallos de Suecia, una vasija de barro de Oaxaca, una postal de Portugal, una cazuela diminuta de cobre del restaurante Lasserre de París, un alhajero con incrustaciones de la India, un reloj sin la hora, un globo terráqueo, una pequeña combi modelo 1966 y un Big Ben miniatura, una flor de maple disecada, una botellita con agua del Niágara, un portaaviones americano, un puente de Brooklyn de hierro, una reproducción a escala de una red de pescadores de Chapala, una fotografía de la Avenida Nevski, y un letrero recargado en la pared, estampado en una tabla de madera, que decía:
¡Solo los libros nos salvarán!
En la parte de atrás de la librería había un patio pequeño pero muy agradable, al que se accedía a través de un arco. Los muros del patio estaban cubiertos por un jazmín y dos buganvilias. El jazmín cubría el muro del fondo y las buganvilias los dos muros laterales. En la esquina derecha, entre el jazmín y una de las buganvilias, Julio había sembrado en una maceta un arbusto conocido como huele de noche. Ese arbusto exhalaba un perfume delicioso que al mezclarse con el viento que provenía de la laguna, inundaba la librería. En el patio había dos mesas, cada una con cuatro equipales cubiertos con cojines de rayas verdes, blancas y rojas. En la parte baja de la pared del jazmín, había una pequeña fuente de piedra cuyo fondo estaba cubierto de azulejos azules y blancos, donde caía el chorro del agua que salía de la boca de un león esculpido en piedra empotrado en la pared. En el muro que separaba el patio de la librería, bajo un tejado, había una pequeña alacena con una tarja y una máquina de café con su molino, así como una pequeña repisa y una estufa.
Regularmente los clientes de La Renga pasaban un rato fisgoneando por los libreros, y luego pasaban al patio para sentarse a tomar una taza de café, mientras leían un libro o los periódicos del día que estaban apilados sobre las mesas. Julio había instituido la costumbre de regalar una taza de café a todo aquél que adquiriera un libro.
La buhardilla, en el piso de arriba de la casa, era una pequeña habitación de tipo conventual en la que vivía Julio, con las paredes forradas de libros que no compartía con nadie. Era su biblioteca personal. Había ahí una cama individual, un escritorio, un sillón para leer y un baño diminuto. Por las tardes, después de cerrar la librería, Julio se iba al malecón para observar la puesta del sol y, en ocasiones, según la estación, esperaba a que anocheciera para ver la línea de luz que la luna tendía sobre la laguna hacia la ribera, figurando un camino por el que se podía ascender hacia el cielo estrellado. Luego volvía a la buhardilla y se sentaba en su sillón a leer en soledad, y a imaginar que viajaba por países y ciudades como lo hacía Xavier de Maistre alrededor de su habitación. Le reconfortaba saber que la libertad de un hombre estaba en su pensamiento, y así, viajando en su mente por mundos recónditos, se quedaba plácidamente dormido mientras el viento de la laguna mecía las copas de los árboles, arrullándolo.