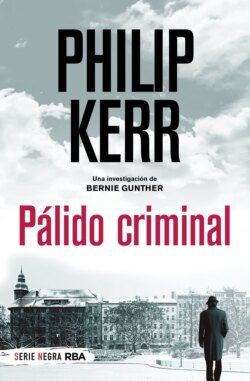Читать книгу Pálido criminal - Philip Kerr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 LUNES, 29 DE AGOSTO
ОглавлениеLas casas de la Herbertstrasse, en cualquier otra ciudad que no fuera Berlín, habrían estado rodeadas de un par de hectáreas de césped enmarcado por setos. Pero allí ocupaban cada solar dejando muy poco espacio, o ninguno, para la hierba o el enlosado. A algunas de ellas no las separaba de la acera más que la anchura de la verja. En cuanto a arquitectura, exhibían una mezcla de estilos, que iban desde el palladiano al neogótico o el guillermino, y había algunas que eran tan pintorescas que resultaba imposible describirlas. Juzgada en su conjunto, la Herbertstrasse era como una asamblea de viejos mariscales y grandes almirantes vestidos con sus uniformes de gala y obligados a permanecer sentados en sillas de campaña exageradamente pequeñas e inadecuadas.
La casa con aspecto de enorme tarta nupcial donde me habían convocado hubiera encajado perfectamente en una plantación de Mississippi, una impresión aumentada por la criada, negra como un caldero, que abrió la puerta. Le enseñé mi identificación y le dije que me esperaban. Miró el carné tan recelosa como si hubiera sido el mismísimo Himmler.
—Frau Lange no me ha dicho nada sobre usted.
—Supongo que se olvidó —dije—. Mire, hace solo media hora que me llamó al despacho.
—Está bien —dijo a regañadientes—. Será mejor que entre.
Me acompañó a una sala que se habría podido considerar elegante si no fuera por el enorme hueso para perros, solo parcialmente roído, que había en la alfombra. Miré alrededor buscando al propietario, pero no estaba a la vista.
—No toque nada —dijo el caldero negro—. Voy a avisarle de que usted está aquí.
Luego, murmurando como si la hubiera obligado a salir del baño, se fue, anadeando, a buscar a su ama. Me senté en un sofá con armazón de caoba y delfines tallados en los brazos. Al lado había una mesa a juego, con el tablero soportado por colas de delfín. Los delfines eran un recurso humorístico muy popular entre los ebanistas alemanes, pero yo, personalmente, veía más sentido del humor en un sello de tres pfennigs. Llevaba allí unos cinco minutos cuando el caldero volvió a entrar balanceándose para decirme que Frau Lange me recibiría.
Recorrimos un pasillo largo y sombrío que albergaba un montón de peces disecados, uno de los cuales, un hermoso salmón, me detuve a admirar.
—Hermoso pez —dije—. ¿Quién fue el pescador?
Se volvió con impaciencia.
—Aquí no hay ningún pescador, solo peces. Vaya casa esta para peces, gatos y perros. Solo que los gatos son peores. Por lo menos los peces están muertos. A los perros y los gatos no se les puede quitar el polvo.
Casi automáticamente pasé el dedo por la vitrina del salmón. No parecía que quitar el polvo fuera una actividad frecuente; e incluso con mi relativamente corto conocimiento del hogar de los Lange, era fácil ver que raramente se pasaba el aspirador por las alfombras, si es que se pasaba alguna vez. No es que, después del barro de las trincheras, un poco de polvo y unas cuantas migas por el suelo me molesten mucho, pero, de cualquier modo, he visto muchas casas de los peores barrios de Neukólln y Wedding más limpias que aquella.
El caldero abrió unas puertas cristaleras y se hizo a un lado. Entré en una sala desordenada, que parecía ser en parte despacho, y las puertas se cerraron tras de mí.
Era una mujer grande, carnosa como una orquídea. La grasa le colgaba, pendulante, de la cara y los brazos de color melocotón, dándole el aspecto de uno de esos perros estúpidos, criados para que parezca que la piel les queda varias tallas demasiado grande. Su propio y estúpido perro era aún más informe que el sharpei mal vestido al que ella se parecía.
—Ha sido usted muy amable viniendo a verme tan rápidamente —dijo.
Hice unos cuantos murmullos deferentes, pero ella tenía la clase de aplomo que solo se consigue viviendo en una dirección de tantas campanillas como la Herbertstrasse.
Frau Lange se sentó en una chaise longue de color verde y extendió el perro por encima de su generoso regazo como si fuera una labor de punto que fuera a seguir tejiendo mientras me explicaba cuál era su problema. Supuse que estaría cerca de los cincuenta y cinco. No es que eso importara. Cuando las mujeres superan los cincuenta, su edad deja de tener interés para nadie, salvo para ellas mismas. Con los hombres sucede justamente lo contrario.
Sacó una pitillera y me invitó a fumar, añadiendo como advertencia:
—Son mentolados.
Creo que fue la curiosidad lo que me hizo coger uno, pero con la primera calada se me encogió el estómago y comprendí que había olvidado por completo lo asqueroso que es el sabor a mentol. Ella se echó a reír cuando vio mi evidente incomodidad.
—¡Apáguelo, hombre de Dios! Tienen un sabor horrible. No sé por qué los fumo, de verdad que no lo sé. Fume uno de los suyos o no conseguiré que me preste atención.
—Gracias —dije, apagándolo en un cenicero del tamaño de un tapacubos—. Me parece que será lo mejor.
—Y ya que está en ello, sirva un par de copas. No sé a usted, pero a mí me vendría bien.
Señaló hacia un secreter Biedermeier, cuya sección superior, con sus columnas jónicas de bronce, representaba un antiguo templo griego en miniatura.
—Hay una botella de ginebra ahí dentro —dijo—. No le puedo ofrecer nada salvo zumo de lima para mezclarla. Me temo que es lo único que bebo.
Era un poco temprano para mí, pero preparé dos combinados. Me gustó que tratara de hacer que me sintiera cómodo, aunque se suponía que esa era una de mis habilidades profesionales. Pero es que Frau Lange no estaba nerviosa en lo más mínimo. Tenía todo el aspecto de ser una dama con un buen número de habilidades. Le alargué la bebida y me senté en un chirriante sillón de cuero que estaba al lado de la chaise longue.
—¿Es usted un hombre observador, Herr Gunther?
—Soy capaz de ver lo que está sucediendo en Alemania, si se refiere a eso.
—No me refería a eso, pero me alegra saberlo, de todos modos. No, lo que yo quería decir era si es bueno viendo cosas.
—Vamos, Frau Lange, no hay necesidad alguna de actuar como un gato que da vueltas alrededor de la leche caliente. Vaya derecha al plato y bébasela. —Esperé un segundo, observando su creciente incomodidad—. Lo diré por usted si quiere. Lo que me pregunta es si soy bueno como detective.
—Me temo que no sé casi nada de esos asuntos.
—No hay razón alguna por la que tuviera que saber algo.
—Pero si he de confiar en usted, me parece que debería conocer sus credenciales.
Sonreí y dije:
—Como comprenderá, el mío no es un tipo de negocio en el que pueda mostrarle el testimonio de varios clientes satisfechos. La confidencialidad es tan importante para mis clientes como lo es en un confesionario. Quizás incluso más.
—Pero entonces, ¿cómo puedes saber que has contratado los servicios de alguien que es bueno en lo que hace?
—Soy muy bueno en lo que hago, Frau Lange. Mi reputación es bien conocida. Hace un par de meses incluso me hicieron una oferta por mi negocio. Y si quiere saberlo, era una oferta muy buena.
—¿Y por qué no vendió?
—En primer lugar, la empresa no estaba en venta. Y en segundo lugar, resultaría igual de malo como empleado que como patrón. De cualquier modo, es halagador que suceda una cosa así. Claro que todo esto no viene al caso. La mayoría de las personas que quieren los servicios de un investigador privado no necesitan comprar la firma. Por lo general, suelen pedir a sus abogados que busquen a alguien. Averiguará que me recomiendan varios bufetes de abogados, incluyendo aquellos a los que no les gustan ni mi acento ni mis modales.
—Perdóneme, Herr Gunther, pero la abogacía es una profesión demasiado sobrevalorada.
—No se lo discuto. Todavía tengo que encontrar un abogado que no sea capaz de robarle los ahorros a su madre. Los ahorros y el colchón donde los esconde.
—En todas las cuestiones de negocios siempre he descubierto que mi propio criterio era mucho más de fiar.
—¿Cuál es su negocio exactamente, Frau Lange?
—Soy propietaria y directora de una editorial.
—¿La Editorial Lange?
—Como le he dicho, pocas veces me he equivocado al seguir mi propio criterio, Herr Gunther. El negocio editorial tiene que ver con el gusto y, para saber qué se venderá, uno debe entender algo de los gustos de las personas a quienes vende. Mire, yo soy berlinesa hasta la médula y creo conocer esta ciudad y a su gente. Así que, volviendo a mi pregunta original, que tenía que ver con sus dotes de observación, respóndame a esto: si yo fuera forastera en Berlín, ¿cómo me describiría a la gente de esta ciudad?
—¿Qué es un berlinés? —dije sonriendo—. Una buena pregunta. Hasta ahora ninguno de mis clientes me ha pedido que salte a través de un par de aros para demostrar qué perro tan inteligente soy. ¿Sabe?, por lo general no suelo hacer esa clase de exhibiciones, pero en su caso voy a hacer una excepción. A los berlineses les gusta que la gente haga excepciones por su causa. Espero que esté prestando atención porque he empezado mi actuación. Sí, les gusta que les hagan sentirse excepcionales, aunque al mismo tiempo quieren mantener las apariencias. En su mayoría, tienen el mismo aspecto. Una bufanda, sombrero y zapatos que podrían llevarte hasta Shanghai sin hacerte ni una rozadura. Da la casualidad de que a los berlineses les gusta andar, razón por la cual tantos tienen perro; un perro fiero si eres viril, un perro muy mono si eres otra cosa. Los hombres se peinan más que las mujeres y además se dejan crecer unos bigotes tan espesos que se podrían cazar jabalíes dentro. Los turistas piensan que a muchos berlineses les gusta disfrazarse de mujeres, pero la verdad es que las berlinesas feas han dado muy mala fama a los hombres. Aunque ahora no hay muchos turistas. El nacionalsocialismo los ha convertido en algo tan raro como Fred Astaire con botas militares.
»La gente de esta ciudad toma nata con casi cualquier cosa, incluyendo la cerveza, y la cerveza es algo que se toman muy en serio. Las mujeres prefieren que tenga una sólida capa de espuma, igual que los hombres, y no les importa pagarla ellas mismas. Casi todos los que conducen, conducen demasiado rápido, pero a nadie se le pasaría por la cabeza saltarse un semáforo en rojo. Tienen los pulmones destrozados porque el aire es insano y porque fuman demasiado. Tienen también un sentido del humor que parece cruel si no lo entiendes y mucho más cruel si lo entiendes. Compran secreteres Biedermeier caros y tan sólidos como búnkeres y cuelgan cortinillas tras los cristales de sus ventanas para ocultar lo que tienen dentro. Es una mezcla típicamente idiosincrásica de lo ostentoso y lo privado. ¿Qué tal lo estoy haciendo?
Frau Lange asintió.
—Aparte del comentario sobre las mujeres feas de Berlín, va perfectamente.
—No era pertinente.
—Ahora se ha equivocado. No se retracte o dejará de gustarme. Era pertinente. Ya verá por qué dentro de un momento. ¿Cuáles son sus honorarios?
—Setenta marcos al día, más gastos.
—¿Y qué gastos podría haber?
—Es difícil de decir. Viajes, sobornos, cualquier cosa que aporte información. Le daré recibos de todo salvo de los sobornos. Me temo que en eso tendrá que aceptar mi palabra.
—Bueno, confiemos en que tenga buen criterio para juzgar por lo que vale la pena pagar.
—Hasta ahora nadie se ha quejado.
—Y supongo que querrá algo por adelantado. —Me entregó un sobre—. Dentro encontrará mil marcos en efectivo. ¿Le parece satisfactorio? —Asentí—. Naturalmente, querré un recibo.
—Naturalmente —dije, y le firmé el papel que ella había preparado. «Muy profesional», pensé. Sí, sin ninguna duda era toda una dama—. Por curiosidad, ¿por qué me eligió? No le preguntó a su abogado, y yo —añadí pensativo— no me anuncio, claro.
Se puso en pie, todavía con el perro en los brazos, y fue hasta el escritorio.
—Tenía una de sus tarjetas profesionales —dijo, entregándomela—. Es decir, mi hijo la tenía. La encontré hace por lo menos un año en el bolsillo de uno de sus trajes viejos, que iba a enviar al Socorro Invernal. —Se refería al programa de beneficencia organizado por el Frente Alemán del Trabajo—. La guardé, con intención de devolvérsela, pero, cuando se lo comenté, me temo que me dijo que la tirara. Pero no lo hice. Supongo que pensé que podría serme útil en algún momento. Bueno, no me equivoqué, ¿verdad?
Era una de mis antiguas tarjetas, de la época anterior a mi asociación con Bruno Stahlecker. Incluso tenía el teléfono de mi vivienda anterior anotado en el dorso.
—Me gustaría saber de dónde la sacó —dije.
—Creo que me dijo que era del doctor Kindermann.
—¿Kindermann?
—Le hablaré de él enseguida, si no le importa.
Saqué una tarjeta nueva de la cartera.
—No tiene importancia, pero ahora tengo un socio, así que será mejor que tenga una de las nuevas.
Le di la tarjeta y la dejó sobre el escritorio, al lado del teléfono. Mientras se volvía a sentar su cara adoptó una expresión seria, como si hubiera desconectado algo dentro de su cabeza.
—Y ahora será mejor que le diga por qué lo he llamado —dijo en tono grave—. Quiero que averigüe quién me está chantajeando. —Se detuvo, removiéndose incómoda en la chaise longue—. Lo siento, no me resulta muy fácil.
—Tómese el tiempo que necesite. El chantaje pone nervioso a cualquiera.
Asintió y bebió un poco de ginebra.
—Bueno, hace unos dos meses, quizás algo más, recibí un sobre con dos cartas que mi hijo había escrito a otro hombre. Al doctor Kindermann. Por supuesto, reconocí la letra de mi hijo y, aunque no las leí, supe que eran de naturaleza íntima. Mi hijo es homosexual, Herr Gunther. Lo sé desde hace tiempo, así que no fue la horrible revelación que creía ese malvado. Era algo que dejaba claro en su nota, así como que tenía en sus manos varias cartas más como las que yo acababa de recibir y que me enviaría si le pagaba la suma de mil marcos. Si me negaba, no tendría otra alternativa que hacerlas llegar a la Gestapo. Estoy segura de que no tengo que explicarle, Herr Gunther, que este gobierno tiene una actitud menos tolerante con esos desgraciados jóvenes que la República. Ahora cualquier contacto entre hombres, por inocente que sea, se considera punible. Si se pusiera al descubierto que Reinhart es homosexual, sin duda el resultado sería que lo enviarían a un campo de concentración por un período de hasta diez años.
»Así que pagué, Herr Gunther. Mi chófer dejó el dinero donde me dijeron y, al cabo de una semana, más o menos, recibí no un paquete de cartas, sino una sola. Iba acompañada de otra nota anónima que me informaba de que el autor había cambiado de opinión, que era pobre, que yo tendría que comprar las cartas de una en una, y que todavía le quedaban diez. Desde entonces me ha devuelto cuatro, que me han costado casi cinco mil marcos. Cada vez pide más.
—¿Y su hijo sabe todo esto?
—No. Y al menos de momento, no veo razón alguna para que los dos tengamos que sufrir.
Suspiré y estaba a punto de expresar mi desacuerdo cuando me detuvo.
—Sí, ya sé, va a decirme que así es más difícil atrapar a ese criminal, y que Reinhart puede tener información que podría ayudarle. Por supuesto, tiene toda la razón. Pero escuche mis motivos, Herr Gunther.
»Para empezar, mi hijo es un chico impulsivo. Lo más probable es que su reacción fuera decirle a ese chantajista que se fuera al diablo, y no pagar. Eso llevaría, casi con toda certeza, a que lo arrestaran. Reinhart es mi hijo, y como madre lo quiero mucho, pero es un estúpido, y no tiene ningún sentido práctico. Imagino que el que me está chantajeando comprende muy bien la psicología humana. Y sabe lo que una madre viuda siente por su único hijo, especialmente si es rica y está bastante sola, como yo.
»En segundo lugar, conozco bastante bien el mundo de los homosexuales. El difunto doctor Magnus Hirschfeld escribió varios libros sobre el tema, uno de los cuales me siento orgullosa de haber publicado. Es un mundo secreto y traicionero, HerrGunther, donde un chantajista tiene carta blanca. Es decir, que puede que ese malvado conozca a mi hijo. Incluso entre hombres y mujeres, el amor puede resultar una buena razón para el chantaje, y más aún si hay adulterio o corrupción de la raza, que parece ser lo que más preocupa a esos nazis.
»Debido a esto, cuando usted haya descubierto la identidad del chantajista, se lo diré a Reinhart y entonces será él quien decidirá lo que se haga. Pero hasta entonces él no sabrá nada de todo esto. —Me miró de forma inquisitiva—. ¿Está de acuerdo?
—Su razonamiento es impecable, Frau Lange. Parece haber reflexionado sobre esto con mucha claridad. ¿Puedo ver las cartas de su hijo?
Asintiendo, extendió el brazo para coger una carpeta que había al lado de su asiento y luego vaciló.
—¿Es necesario? Quiero decir, leer las cartas.
—Sí, lo es —dije con firmeza—. ¿Conserva las notas del chantajista?
Me entregó la carpeta.
—Todo está aquí —dijo—. Las cartas y los anónimos.
—No le pidió que se los devolviera.
—No.
—Eso es bueno. Quiere decir que estamos tratando con un aficionado. Alguien que hubiera hecho esto antes le habría pedido que le devolviera las notas con cada pago. Para impedir que acumulara pruebas contra él.
—Entiendo.
Eché una ojeada a lo que, con demasiado optimismo, había llamado pruebas. Las notas y los sobres estaban escritos a máquina en papel de buena calidad sin ningún rasgo distintivo y habían sido enviados desde diversos distritos del oeste de Berlín —W.35, W.40, E.50— y todos los sellos conmemoraban el quinto aniversario de la llegada al poder de los nazis. Eso me dijo algo. El aniversario había tenido lugar el 30 de enero, así que quien chantajeaba a Frau Lange no debía de comprar sellos muy a menudo.
Las cartas de Reinhart Lange estaban escritas en ese papel tan caro que solo los enamorados se molestan en comprar. Esa clase que cuesta tanto que tiene que tomarse en serio. La letra era pulcra y cuidadosa, incluso esmerada, que era más de lo que se podía decir del contenido. Quizás un empleado de unos baños turcos no habría encontrado nada censurable en ellas, pero en la Alemania nazi las cartas de amor de Reinhart Lange bastaban para otorgar a su descarado autor un viaje a un KZ con el pecho lleno de triángulos de color rosa.
—Este doctor Lanz Kindermann —dije, leyendo el nombre en el sobre con perfume a lima—, ¿qué sabe de él exactamente?
—En una época, Reinhart se convenció de que debía seguir un tratamiento contra la homosexualidad. Primero probó varios preparados endocrinos, pero no le hicieron efecto. Parecía que la psicoterapia ofrecía más posibilidades de éxito. Creo que varios miembros de alto rango del partido y chicos de las Juventudes Hitlerianas se habían sometido al mismo tratamiento. Kindermann es psicoterapeuta y Reinhart lo conoció cuando ingresó en su clínica de Wannsee en busca de tratamiento. En lugar de recibirlo, empezó una relación íntima con Kindermann, que también es homosexual.
—Perdone mi ignorancia, pero ¿qué es exactamente la psicoterapia? Pensaba que era algo que ya no estaba permitido.
Frau Lange meneó la cabeza.
—No estoy segura del todo. Pero creo que trata los trastornos mentales como parte de la salud física en su conjunto. No me pregunte en qué difiere de ese Freud, salvo que él es judío y Kindermann es alemán y su clínica es exclusivamente para alemanes. Alemanes ricos, con problemas de drogas y alcohol, de esa clase que se siente atraída por las facetas más excéntricas de la medicina; la quiropráctica y todo eso. O esos otros que solo buscan un caro descanso. Entre los pacientes de Kindermann se cuenta incluso Rudolf Hess, el lugarteniente del Führer.
—¿Conoce personalmente al doctor Kindermann?
—Solo lo he visto una vez. No me gustó. Es un austríaco arrogante.
—¿No lo son todos? —murmuré—. ¿Cree que sería capaz de hacer un chantaje? Después de todo, las cartas iban dirigidas a él. Si no es Kindermann, tiene que ser alguien que lo conozca perfectamente o, por lo menos, alguien que haya tenido la oportunidad de robarle las cartas.
—Confieso que no había sospechado de Kindermann por la simple razón de que las cartas los implican a los dos. —Se quedó pensativa un momento—. Ya sé que parece estúpido, pero nunca había pensado en cómo habrían llegado a caer las cartas en manos de una tercera persona. Pero ahora que usted lo menciona, supongo que las debieron de robar, a Kindermann, diría yo.
Asentí y dije:
—De acuerdo. Ahora déjeme que le haga una pregunta bastante más difícil.
—Ya sé lo que va a decir, Herr Gunther —dijo con un enorme suspiro—. Me va a preguntar si he pensado en la posibilidad de que mi propio hijo sea el culpable.
Me miró con ojo crítico y añadió:
—No me he equivocado, ¿verdad? Es justo la clase de pregunta cínica que esperaba que me hiciera. Ahora sé que puedo confiar en usted.
—Para un detective ser cínico es tan necesario como para un jardinero tener mano con las plantas, Frau Lange. A veces ese cinismo me mete en líos, pero casi siempre me impide subestimar a las personas. Así que espero que me perdone si le digo que esta podría ser la mejor de las razones para no involucrarlo a él en la investigación, y que usted ya había pensado en ello.
La vi sonreír ligeramente y añadí:
—Ya ve que no la subestimo, Frau Lange. —Ella asintió—. ¿Cree que podría ir escaso de dinero?
—No, como director del consejo de la Editorial Lange, tiene un salario considerable. Además, tiene rentas de un elevado fideicomiso que su padre estableció para él. También es verdad que le gusta jugar, pero peor que eso, a mi modo de ver, es que es el propietario de una cabecera totalmente inútil llamada Urania.
—¿Cabecera?
—Una revista. Sobre astrología y tonterías así. No ha hecho más que perder dinero desde el día que la compró. —Encendió otro cigarrillo y le dio una calada con los labios fruncidos como si fuera a silbar una melodía—. Pero sabe que si alguna vez necesitara dinero, solo tendría que venir a pedírmelo.
Sonreí con aire lastimero.
—Ya sé que no tengo un aspecto precisamente encantador, pero ¿alguna vez ha pensado en adoptar a alguien como yo?
Se echó a reír al oírme, y añadí:
—Me parece que su hijo es un joven muy afortunado.
—Es un malcriado, eso es lo que es. Y ya no es tan joven. —Se quedó mirando fijamente al vacío, en apariencia siguiendo el humo del cigarrillo—. Para una viuda rica como yo, Reinhart es lo que en el mundo de los negocios llamamos un «líder en pérdidas». No hay decepción alguna en la vida que pueda compararse ni de lejos a la desilusión producida por nuestro propio hijo.
—¿De verdad? He oído decir que los hijos son una bendición cuando nos vamos haciendo mayores.
—¿Sabe una cosa?, para ser un cínico, está empezando a hablar como un sentimental. Es fácil ver que no tiene hijos. Así que déjeme que lo corrija: los hijos son el reflejo de nuestra propia vejez. Son la forma más rápida de envejecer que conozco. El espejo de nuestro declive. Sobre todo del mío.
El perro bostezó y se bajó de un salto de su falda como si ya hubiera oído eso muchas veces. En el suelo se estiró y corrió hacia la puerta, donde se volvió y miró hacia su ama con aire expectante. Sin inmutarse ante aquella exhibición de arrogancia canina, Frau Lange se levantó para dejar que el animal saliera de la sala.
—Bueno, ¿y ahora qué hacemos? —dijo, volviendo a su chaise longue.
—Esperar a que llegue otra nota. Yo me encargaré de la próxima entrega de dinero. Pero hasta entonces me parece que sería buena idea si yo ingresara como paciente en la clínica de Kindermann durante unos días. Me gustaría saber un poco más sobre el amigo de su hijo.
—Supongo que eso es lo que quería decir cuando habló de gastos, ¿no?
—Trataré de que sea una estancia corta.
—Procure que sea así —dijo, adoptando un tono de maestra de escuela—. La Clínica Kindermann cuesta cien marcos al día.
—Una cifra muy respetable —dije soltando un silbido.
—Y ahora tendrá que disculparme, Herr Gunther —dijo—. Tengo que preparar una reunión.
Me guardé el dinero que me había dado y nos estrechamos la mano, después de lo cual recogí la carpeta que me había dado y encaminé mis pasos hacia la puerta.
Recorrí el polvoriendo pasillo y atravesé el vestíbulo.
Una voz bramó:
—Quédese donde está. Tengo que acompañarlo a la puerta. Frau Lange prefiere que les abra la puerta a sus visitas yo misma.
Puse la mano en el pomo de la puerta y me encontré con algo pegajoso.
—Seguro que se debe a ese carácter tan agradable que tiene usted. —Abrí la puerta de golpe, irritado, mientras el caldero negro atravesaba anadeando el vestíbulo—. No se preocupe —dije examinándome la mano—. Siga con lo que sea que esté haciendo en este pozo de polvo.
—Llevo mucho tiempo con Frau Lange —gruñó—, y nunca ha tenido ninguna queja de mí.
Me pregunté si ahí también habría un chantaje; después de todo, no tiene sentido tener un perro guardián que no ladra. No se me ocurría modo alguno de que fuera una cuestión de afecto, tratándose de esa mujer. Había más probabilidades de llegar a sentir afecto por un cocodrilo. Nos miramos fijamente unos segundos y luego dije:
—¿La señora siempre fuma tanto?
La negra lo pensó un momento, preguntándose si sería una pregunta con trampa. Finalmente, decidió que no lo era.
—Siempre va con un pitillo en la boca, se lo digo yo.
—Bueno, eso lo explica todo —dije—. Con todo ese humo a su alrededor, apuesto a que ni siquiera sabe que está usted aquí.
Masculló un taco y me cerró la puerta en la cara.
Tenía mucho en que pensar mientras conducía a lo largo de la Kurfürstendamm hacia el centro de la ciudad. Pensé en Frau Lange y aquellos mil marcos suyos que llevaba en el bolsillo. Pensé en un corto descanso en una bonita y cómoda clínica con los gastos pagados por ella y en la oportunidad que se me ofrecía, al menos durante un tiempo, de escapar de Bruno y de su pipa; por no hablar de Arthur Nebe y Heydrich. Puede que incluso curara mi insomnio y mi depresión.
Pero más que nada pensé en cómo podía haber llegado a darle mi tarjeta profesional y el número de teléfono de mi casa a una mariposilla austríaca de la que nunca había oído hablar.