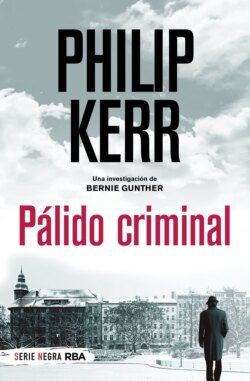Читать книгу Pálido criminal - Philip Kerr - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
Оглавление—El doctor me dijo que la electroterapia tenía temporalmente el efecto secundario de perjudicar la memoria. Por lo demás, me siento muy bien.
Bruno me miró con preocupación.
—¿Estás seguro?
—Nunca me había sentido mejor.
—Bueno, mejor tú que yo, enchufado —dijo con un gruñido—. Así que cualquier cosa que consiguieras averiguar mientras estabas en esa clínica de Kindermann está temporalmente mal encajada dentro de tu cabeza, ¿no?
—No es tan grave como eso. Me las arreglé para echar un vistazo a su despacho. Y una enfermera muy atractiva me lo contó todo sobre él. Kindermann da conferencias en la Escuela de Medicina de la Luftwaffe y es uno de los especialistas de la clínica privada del partido en la Bleibtreustrasse. Por no hablar de que pertenece a la Asociación Nacionalsocialista de Médicos y al Herrenklub.
Bruno se encogió de hombros.
—El tipo nada en oro, ¿y qué?
—Nada en oro, pero no es muy popular entre el personal. Averigüé el nombre de alguien a quien despidió, que podría ser el tipo de persona que guarda rencor.
—No parece una razón de mucho peso, ¿verdad?, eso de que te despidan.
—Según mi enfermera, Marianne, todo el mundo sabía que le habían dado la patada por robar drogas de la farmacia de la clínica. Y que probablemente las vendía en la calle. O sea, que no era precisamente un miembro del Ejército de Salvación, ¿sabes?
—¿Ese tipo tiene un nombre?
Me esforcé un momento por recordar y luego saqué mi cuaderno del bolsillo.
—No pasa nada —dije—. Lo apunté.
—Un detective con una memoria deficiente..., genial.
—No te sulfures, ya lo tengo. Se llama Klaus Hering.
—Veré si en jefatura tienen algo sobre él.
Cogió el teléfono y llamó. Solo le llevó un par de minutos. Le pagábamos cincuenta marcos al mes a un poli por el servicio. Pero Klaus Hering estaba limpio.
—¿Y adónde se supone que va el dinero?
Me dio el anónimo que Frau Lange había recibido el día antes y que había hecho que Bruno me llamara a la clínica.
—El chófer de la señora me lo trajo en mano —me explicó mientras yo leía las últimas amenazas e instrucciones del chantajista—. Mil marcos metidos en una bolsa de papel de Gerson que hay que dejar en una papelera que hay fuera del aviario del Zoo, esta tarde.
Miré por la ventana. Era otro día agradable y sin ninguna duda habría mucha gente en el Zoo.
—Es un buen sitio —dije—. Será difícil descubrirlo y más difícil aún seguirlo. Si recuerdo bien, el Zoo tiene cuatro salidas.
Busqué un mapa de Berlín en el cajón y lo extendí sobre el escritorio. Bruno se acercó y miró por encima de mi hombro.
—¿Cómo lo hacemos? —preguntó.
—Tú te encargas de la entrega y yo vigilaré.
—¿Quieres que me quede en una de las salidas después?
—Tienes una posibilidad entre cuatro. ¿Qué camino escogerías?
Estudió el mapa durante unos segundos y luego señaló la salida del canal.
—El puente Lichtenstein. Si fuera él, tendría un coche esperando al otro lado, en la Rauch Strasse.
—Entonces será mejor que tú también tengas un coche allí.
—¿Cuánto rato espero? Quiero decir, joder, el Zoo está abierto hasta las nueve de la noche.
—La salida del acuario cierra a las seis, o sea, que apuesto a que aparecerá antes de esa hora, aunque solo sea para mantener todas sus opciones abiertas. Si no nos has visto para entonces, vete a casa y espera a que te llame.
Salí de la construcción de cristal del tamaño de un avión que es la estación del Zoo y crucé la Hardenbergplatz hasta la entrada principal del Zoo de Berlín, que queda a muy poca distancia al sur del planetario. Compré una entrada que incluía el acuario y una guía para tener un aspecto más convincente de turista, y me encaminé hacia la casa de los elefantes. Un tipo extraño que estaba dibujando tapó su bloc con mucho secreto y se apartó al ver que me acercaba. Apoyándome en la barandilla del recinto observé que ese curioso comportamiento se repetía una y otra vez según llegaban otros visitantes hasta que, paso a paso, el hombre se encontró de nuevo de pie a mi lado. Irritado por que supusiera que pudiera interesarme su lamentable dibujo, asomé la cabeza por encima de su hombro, blandiendo la cámara cerca de su cara.
—Quizá sería mejor que se dedicara a la fotografía —dije alegremente.
Respondió algo entre dientes y se marchó enfurruñado. «Allá va uno para el doctor Kindermann», pensé. Un auténtico majara. En cualquier representación o exhibición, el espectáculo más interesante siempre te lo ofrece la gente.
Pasaron otros quince minutos antes de que viera a Bruno. Apenas pareció verme a mí o a los elefantes cuando pasó por mi lado llevando bajo el brazo la bolsa de los almacenes Gerson que contenía el dinero. Dejé que se adelantara un buen trecho y luego lo seguí.
En el exterior del aviario, una pequeña construcción de ladrillo rojo con entramado de madera y cubierta de hiedra que parecía más una cervecería de pueblo que el cobijo de unas aves de caza, Bruno se detuvo, echó una mirada alrededor y luego dejó caer la bolsa en una papelera que estaba al lado de un banco. Se alejó rápidamente hacia el este, en dirección al puesto de vigilancia que había escogido, sobre el canal Landwehr.
Un alto peñasco de piedra arenisca, hábitat de un rebaño de ovejas africanas, estaba situado frente al de las aves. Según la guía, era uno de los puntos más importantes del Zoo, pero yo lo encontré demasiado teatral para ser una buena imitación del tipo de lugar en que esos andrajos trotadores habrían vivido en libertad. Se parecía más a lo que habríamos visto en el escenario de una de esas rimbombantes producciones de Parsifal, si eso fuera posible. Me detuve por allí un rato, leyendo la información sobre las ovejas y haciendo fotos de esas criaturas tan sumamente carentes de interés.
Detrás de la roca de las ovejas había una elevada torre desde la cual era posible ver la parte frontal del aviario y también todo el Zoo. Pensé que parecerían diez pfennigs bien gastados para cualquiera que quisiera asegurarse de que no iba a meterse en una trampa. Con esta idea en mente iba alejándome del aviario y dirigiéndome hacia el lago cuando un muchacho de unos dieciocho años, de pelo oscuro y chaqueta deportiva gris, apareció desde el lado más alejado del aviario. Sin ni siquiera mirar alrededor sacó rápidamente la bolsa de Gerson de la papelera y la metió en otra bolsa, esta del almacén Ka-De-We. Luego, andando rápidamente, me pasó por delante. Después de un intervalo razonable, lo seguí.
Frente a la casa de los antílopes, de estilo morisco, el muchacho se detuvo brevemente al lado del grupo de centauros de bronce que se levantaba allí, y yo, con toda la apariencia de alguien absorto en su guía, fui directamente hasta el Templo Chino, desde donde, oculto entre varias personas, me detuve para observarlo a hurtadillas. Volvió a ponerse en marcha y supuse que se dirigía hacia el acuario y la salida este.
Peces era lo último que uno esperaba ver en el gran edificio verde que conecta el Zoo con la Budapester Strasse. Un iguanodonte de piedra de tamaño natural se alzaba, con aire depredador, al lado de la puerta, por encima de la cual asomaba la cabeza de otro dinosaurio. Por todas partes, las paredes del acuario estaban cubiertas del tipo de animales prehistóricos que se hubieran tragado un tiburón entero. Solo por comparación con los otros habitantes del acuario, los reptiles, se podía preferir esas reproducciones antediluvianas.
Al ver que mi hombre desaparecía por la puerta frontal y, comprendiendo que en la oscuridad del interior del acuario sería más fácil perderlo, apreté el paso. Una vez dentro, no lo localicé, ya que el gran número de visitantes hacía difícil descubrir por dónde había ido.
Dando por supuesto lo peor, me apresuré hacia la otra puerta que daba a la calle y casi choco con él cuando se apartaba de un tanque que albergaba a una criatura que más parecía una mina flotante que un pez. Vaciló unos segundos al pie de la amplia escalera de mármol que llevaba a los reptiles antes de dirigirse a la puerta y salir del acuario y del Zoo.
Fuera, en la Budapester Strasse, anduve detrás de un grupo de escolares hasta la Ansbacher Strasse, donde me libré de la guía, me enfundé la gabardina que llevaba y giré hacia arriba el ala de mi sombrero. Son esenciales unas alteraciones mínimas de tu apariencia cuando sigues a alguien. Eso y permanecer a la vista. Solo si empiezas a ocultarte en portales tu hombre empezará a sospechar. Pero aquel tipo ni siquiera miró hacia atrás mientras cruzaba la Wittenberg Platz y atravesaba la puerta frontal de la Kaufhaus des Westens, el Ka-De-We, los grandes almacenes de Berlín.
Yo había pensado que había utilizado la otra bolsa solo para despistar a alguien que lo siguiera, alguien que quizás estuviera esperando en una de las salidas vigilando si aparecía alguien con una bolsa de Gerson. Pero ahora comprendí que la bolsa iba a cambiar de manos.
La cervecería del tercer piso del Ka-De-We estaba llena de bebedores sentados impertérritamente frente a sus platos de salchichas del almuerzo y unos vasos de cerveza tan altos como una lámpara de mesa. El muchacho deambuló entre las mesas como si buscara a alguien y finalmente se sentó delante de un hombre vestido con un traje azul, que estaba solo. Dejó la bolsa con el dinero al lado de otra idéntica que había en el suelo.
Encontré una mesa vacía, me senté a la vista de los dos y cogí un menú que fingí leer detenidamente. Se me acercó un camarero, le dije que todavía no me había decidido y se marchó.
Ahora el hombre del traje azul se puso en pie, dejó unas monedas sobre la mesa, e inclinándose, cogió la bolsa con el dinero. Ninguno de los dos había dicho una palabra.
Cuando el del traje azul salió del restaurante, lo seguí, obedeciendo la regla número uno de todos los casos en que hay un rescate: ir siempre detrás del dinero.
Con su impresionante pórtico en forma de arco y sus torres como minaretes, el Teatro Metropol de la Nollendorfplatz tenía un aire casi bizantino. En los relieves al pie de los enormes contrafuertes aparecían entrelazadas hasta veinte figuras desnudas. Parecía el lugar idóneo para probar tu destreza en un ara sacrificial de vírgenes. A la derecha del teatro había un gran portalón de madera y a la izquierda el aparcamiento, grande como un campo de fútbol, que se extendía hasta varios edificios de apartamentos.
Fue a una de esas casas hasta donde seguí al hombre del traje azul y el dinero. Comprobé los nombres de los buzones del vestíbulo y me alegró encontrar un K. Hering en el número nueve. Entonces llamé a Bruno desde una cabina de la estación del UBahn, al otro lado de la calle.
Cuando el viejo DKW de mi socio aparcó frente al portal de madera, me senté en el asiento del pasajero y señalé al otro lado del aparcamiento, donde todavía quedaban unos cuantos espacios libres, porque los que estaban más cerca del teatro los habían ocupado los que iban a la sesión de las ocho.
—Ahí es donde vive nuestro hombre —dije—. En el segundo piso, número nueve.
—¿Sabes cómo se llama?
—Es nuestro amigo de la clínica, Klaus Hering.
—¡Qué más se puede pedir! ¿Qué aspecto tiene?
—Más o menos de mi estatura, delgado, nervudo, cabello rubio, gafas sin montura, unos treinta años. Cuando entró llevaba un traje azul. Si sale, mira a ver si puedes entrar y encontrar las cartas de amor de nuestro mariposón. Si no, quédate vigilando. Voy a ver a mi cliente para pedirle nuevas instrucciones. Si me da alguna, volveré esta noche. Si no, te relevaré mañana a las seis de la mañana. ¿Alguna pregunta? —Bruno negó con la cabeza—. ¿Quieres que llame a tu mujer?
—No, gracias. A estas alturas Katia ya está acostumbrada a mis horarios, Bernie. Además, que no esté allí ayudará a despejar el ambiente. Tuve otra discusión con mi hijo Heinrich cuando volví del Zoo.
—¿Por qué ha sido esta vez?
—Porque se le ha ocurrido enrolarse en las Juventudes Hitlerianas motorizadas, solo eso.
—Tarde o temprano habría tenido que incorporarse a las Juventudes —dije encogiéndome de hombros.
—El muy gilipollas no tenía por qué tener tanta prisa, eso es todo. Podía haber esperado a que lo llamaran, como los demás chicos de su clase.
—Vamos, hombre, míralo por el lado bueno. Le enseñarán a conducir y a cuidar de un motor. No dejarán de convertirlo en nazi, claro, pero al menos será un nazi con un oficio.
En el taxi de regreso a la Alexanderplatz, donde había dejado el coche, pensaba que la perspectiva de que su hijo adquiriera conocimientos de mecánica no era probablemente un gran consuelo para un hombre que, a la edad de Heinrich, había sido campeón juvenil de ciclismo. Y mi compañero tenía razón en una cosa: Heinrich era un gilipollas de la cabeza a los pies.
No telefoneé a Frau Lange para decirle que iba a verla y, aunque eran solo las ocho cuando llegué a la Herbertstrasse, la casa tenía un aspecto oscuro y poco acogedor, como si los que vivían allí hubieran salido o se hubieran ido a la cama. Pero este es uno de los aspectos más positivos de este trabajo. Si has resuelto el caso, tienes la seguridad de un cálido recibimiento, sin importar lo poco preparados que estén para tu visita.
Aparqué, subí los peldaños hasta la puerta principal y tiré de la campanilla. Casi inmediatamente se encendió una luz en la ventana de encima de la puerta y, al cabo de un minuto más o menos, la puerta se abrió para mostrar la cara malhumorada del caldero negro.
—¿Sabe qué hora es?
—Poco más de las ocho —dije—. La hora en que se están levantando los telones de todos los teatros de Berlín, en que la gente está todavía mirando la carta en los restaurantes y las madres empiezan a pensar que va siendo hora de meter a los niños en la cama. ¿Está Frau Lange en casa?
—No está vestida para recibir la visita de ningún caballero.
—Entonces no hay problema. No le he traído flores ni bombones. Y con toda seguridad no soy un caballero.
—Con eso no ha dicho más que la verdad.
—Es un regalo que le hago. Solo para ponerla de buen humor y que así haga lo que le digo. Vengo por un asunto de trabajo, un asunto urgente, y ella querrá verme o saber la razón por la que no me dejó entrar. Así que, ¿por qué no va y le dice que estoy aquí?
Esperé en la misma sala, en el sofá con los reposabrazos con delfines. No me gustó más que la primera vez, aunque solo fuera porque ahora estaba recubierto de los pelos de color rojizo de un gato enorme, que dormía en un cojín debajo de un largo aparador de roble. Todavía estaba quitándome los pelos de los pantalones cuando Frau Lange entró en la habitación. Llevaba un batín de seda verde que dejaba al descubierto la parte superior de sus pechos, como si fueran la doble joroba de un monstruo marino de color rosa, chinelas a juego y un cigarrillo sin encender entre los dedos. El perro permanecía pegado a sus encallecidos talones, arrugando la nariz ante el agobiante olor de lavanda inglesa que flotaba alrededor del cuerpo de Frau Lange, como si de una vieja boa de plumas se tratara. Tenía una voz aún más masculina de lo que yo recordaba.
—Dígame tan solo que Reinhart no ha tenido nada que ver —dijo imperiosamente.
—Nada en absoluto —respondí.
El monstruo marino se encogió un poco cuando ella lanzó un suspiro de alivio.
—Gracias a Dios —dijo—. ¿Y sabe quién me ha estado chantajeando, Herr Gunther?
—Sí. Un hombre que trabajó en la clínica de Kindermann. Un enfermero llamado Klaus Hering. Supongo que el nombre no le dirá nada, pero el doctor tuvo que despedirlo hace un par de meses. Sospecho que mientras trabajaba allí robó las cartas que su hijo le escribió.
Se sentó y encendió el cigarrillo.
—Pero si era contra Kindermann contra quien tenía algo, ¿por qué me lo hacía pagar a mí?
—Verá, solo es una suposición, pero diría que tiene mucho que ver con el dinero que usted tiene. Kindermann es rico, pero dudo que lo sea una décima parte de lo que es usted, Frau Lange. Además, la mayor parte de su dinero lo debe de tener inmovilizado en la clínica. Y también tiene bastantes amigos en las SS, así que Hering debe de haber decidido que era mucho menos peligroso exprimirla a usted. Por otro lado, quizá ya haya probado con Kindermann y haya fracasado. Como psicoterapeuta es probable que este pudiera explicar fácilmente las cartas de su hijo como fantasías de un antiguo paciente. Después de todo, no es inusual que un paciente se encariñe con su médico, aunque sea alguien tan odioso, al parecer, como Kindermann.
—¿Lo conoce?
—No, pero eso es lo que me dijeron algunos empleados que trabajan en su clínica.
—Entiendo. Bueno, y ahora ¿qué hacemos?
—Según creo recordar, usted dijo que dependía de su hijo.
—De acuerdo. Supongamos que él quiere que usted siga llevando este asunto. Después de todo, ha resuelto el problema muy rápidamente. ¿Cuál sería el próximo paso?
—En este mismo momento, mi socio, Herr Stahlecker, tiene a nuestro amigo Hering bajo vigilancia en su piso de la Nollendorfplatz. En cuanto Hering salga, tratará de entrar y recuperar sus cartas. Después de eso tiene usted tres posibilidades: la primera, olvidarlo todo; la segunda, poner el asunto en manos de la policía, en cuyo caso corre el riesgo de que Hering presente acusaciones contra su hijo; y la tercera, hacer que le den a Hering una buena paliza. Nada demasiado grave, ya sabe, solo un buen susto como advertencia y para que aprenda. Personalmente, yo siempre me inclino por la tercera opción. ¿Quién sabe?, puede que incluso recuperara algo de su dinero.
—Ah, sí que me gustaría ponerle las manos encima a ese desgraciado.
—Mejor me deja eso a mí, ¿eh? La llamaré mañana y entonces me dice lo que usted y su hijo han decidido hacer. Con un poco de suerte, para entonces puede que incluso hayamos recuperado las cartas.
No necesité exactamente que me retorciera el brazo para tomarme el coñac que me ofreció para celebrarlo. Era excelente y se merecía que lo saboreara un poco, pero estaba muy cansado y cuando ella y el monstruo marino se sentaron a mi lado en el sofá sentí que era hora de retirarme.
Por entonces vivía en un piso grande en la Fasanenstrasse, un poco al sur de la Kurfürstendamm y a corta distancia de todos los teatros y de los mejores restaurantes a los que nunca había ido.
Era una calle agradable y tranquila, toda blanca, llena de pórticos de imitación y atlantes sosteniendo unas recargadas fachadas sobre sus musculosos hombros. No era barato, pero aquel piso y mi socio habían sido mis dos únicos lujos en dos años.
El primero había resultado bastante mejor para mí que el segundo. Un vestíbulo impresionante, con más mármol que el altar de Pérgamo, llevaba hasta el segundo piso, donde yo tenía varias habitaciones con unos techos tan altos como tranvías. Los arquitectos y constructores alemanes eran conocidos por no escatimar con el dinero.
Con un dolor de pies tan punzante como el de un primer amor, me preparé un baño caliente.
Me quedé allí tendido mucho tiempo, mirando fijamente la vidriera de colores que. desplegada verticalmente, servía, bastante innecesariamente, para ofrecer cierta separación estética del techo. Nunca dejó de intrigarme qué posible razón habría habido para que la construyeran.
Fuera de la ventana del baño un ruiseñor descansaba en el solitario pero altivo árbol del patio. Pensé que tenía mucha más confianza en su sencillo canto que en el que entonaba Hitler.
Me dije que era la clase de comparación simplista que a mi amado compañero y fumador de pipa le hubiera encantado.