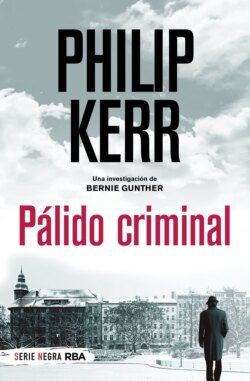Читать книгу Pálido criminal - Philip Kerr - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
ОглавлениеEn la oscuridad sonó el timbre de la puerta. Borracho de sueño alargué la mano y cogí el despertador de la mesilla de noche. Decía que eran las cuatro y media de la mañana, y se suponía que aún faltaba una hora para levantarme. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Encendí la luz y salí al vestíbulo.
—¿Quién es? —dije, a sabiendas de que, por lo general, solo la Gestapo disfruta interrumpiendo el sueño de la gente.
—Haile Selassie —dijo una voz—. ¿Quién coño crees que es? Vamos, Gunther, abre de una vez. No tenemos toda la noche.
Sí, era la Gestapo. No había modo de confundir sus modales de colegio de élite.
Abrí la puerta y dejé que un par de barriles de cerveza con sombrero y abrigo entraran avasallándome.
—Vístete —dijo uno—. Tienes una cita.
—Joder, tendré que decirle un par de cosas a mi secretaria —repliqué bostezando—. Me había olvidado por completo.
—Qué tipo tan divertido —dijo el otro.
—¿Qué pasa? ¿Es esta la idea que tiene Heydrich de una invitación amistosa?
—Reserva la boca para chupar el cigarrillo, ¿quieres? Ahora ponte el traje o te llevaremos en tu mierda de pijama.
Me vestí con cuidado, escogiendo mi traje más barato y un viejo par de zapatos. Me atiborré los bolsillos de cigarrillos. Incluso cogí un ejemplar del Berliner Illustrierten Nachrichten. Cuando Heydrich te invita a desayunar siempre es mejor ir preparado para una visita incómoda y posiblemente indefinida.
Justo al sur de la Alexanderplatz, en la Dircksenstrasse, la jefatura central de la policía del Reich y los tribunales centrales de lo penal se levantaban frente a frente en incómoda oposición: la administración legal frente a la justicia. Eran como dos pesos pesados antes de una pelea: cara a cara, casi tocándose, mirándose fijamente para tratar de conseguir que el otro aparte la vista.
De los dos, el edificio de la jefatura, conocido también como el Suplicio Gris, era el que tenía un aspecto más siniestro; había sido diseñado como una fortaleza gótica con dos torres rematadas con sendas cúpulas en cada esquina y dos torres más pequeñas sobre la fachada delantera y la trasera. Con sus dieciséis mil metros cuadrados, era una perfecta demostración de fuerza, ya que no de mérito arquitectónico.
El edificio algo más pequeño que albergaba los tribunales centrales de Berlín tenía también un aspecto más agradable. Su fachada neogótica de piedra arenisca tenía un carácter bastante más sutil e inteligente que su oponente.
No había forma de saber cuál de los dos gigantes iba a resultar vencedor, pero cuando los dos luchadores han cobrado por dejarse abatir, no tiene sentido quedarse a ver el final de la pelea.
Empezaba a amanecer cuando el coche entró en el patio central de la jefatura. Era todavía demasiado temprano para que me preguntara por qué Heydrich me habría llevado allí, en lugar de a la Sipo, el cuartel general de los servicios de seguridad en la Wilhelmstrasse, donde él tenía su despacho.
Mis dos escoltas me acompañaron hasta una sala de interrogatorios y me dejaron solo. Se oían muchos gritos procedentes de la sala contigua y eso me dio algo en que pensar. Aquel cabrón de Heydrich... nunca hacía las cosas como uno esperaba. Saqué un cigarrillo y lo encendí, nervioso. Con el cigarrillo en la comisura de los labios, que tenía un sabor amargo, me levanté y fui hasta la sucia ventana. Lo único que alcanzaba a ver eran otras ventanas como la mía y, en el tejado, la antena de la emisora de radio de la policía. Apagué el cigarrillo en la lata de café de mezcla mexicana que servía de cenicero y volví a sentarme a la mesa.
Se suponía que tenía que ponerme nervioso. Querían que sintiera su poder. De ese modo Heydrich me encontraría mucho más dispuesto a estar de acuerdo con él cuando finalmente decidiera aparecer. Probablemente seguía en la cama, profundamente dormido.
Aunque así era como se suponía que tenía que sentirme, decidí hacer lo contrario. Así que, en lugar de morderme las uñas y desgastar mis zapatos baratos dando vueltas por la habitación, traté de practicar un poco de autorrelajación, o como fuera que el doctor Meyer la hubiese llamado. Con los ojos cerrados, respirando profundamente por la nariz, con la mente concentrada en una forma geométrica sencilla, conseguí mantenerme tranquilo. Tan tranquilo que ni siquiera oí la puerta. Al cabo de un rato abrí los ojos y los fijé en la cara del polizonte que acababa de entrar. Cabeceó lentamente.
—Hay que reconocer que eres un tipo frío —dijo cogiendo mi revista.
—¿Verdad que sí? —Miré el reloj. Había transcurrido media hora—. Has tardado bastante.
—¿Sí? Lo siento. Me alegro de que no te hayas aburrido. Veo que esperabas estar aquí un tiempo.
—¿No es eso lo que todo el mundo espera? —Me encogí de hombros, observando un forúnculo del tamaño de una tuerca que rozaba el borde del grasiento cuello de su camisa.
Al hablar, la voz le salió de lo más profundo y su barbilla llena de cicatrices descendió hasta tocar su amplio pecho, como si fuera un tenor de cabaré.
—Ah, sí —dijo—, eres un detective privado, ¿no? Un sabelotodo profesional. ¿Te importa que te pregunte qué tal se gana la vida un tipo como tú?
—¿Qué pasa? ¿Es que los sobornos no llegan con bastante regularidad? —Forzó una sonrisa al oír aquello—. Me va bien.
—¿No te encuentras algo solo? Quiero decir, aquí eres un poli, tienes amigos.
—No me hagas reír. Tengo un socio, así que cuento siempre con un hombro amigo donde llorar si lo necesito, ¿entiendes?
—Ah, sí, tu socio. Bruno Stahlecker, ¿no?
—Exacto. Te puedo dar su dirección si la quieres, pero creo que está casado.
—De acuerdo, Gunther. Ya has demostrado que no estás asustado. No es necesario que hagas toda una exhibición. Te recogimos a las cuatro y media. Ahora son las siete...
—Si quieres saber la hora exacta, no hay como preguntar a un policía.
—... pero todavía no has preguntado por qué estás aquí.
—Creía que estábamos hablando de eso.
—¿Ah, sí? Supón que no sé nada. Eso no debería costarle mucho a un tipo listo como tú. ¿Por dónde íbamos?
—Joder, mira, tío, este pequeño espectáculo es todo tuyo, así que no esperes que sea yo quien levante el telón y haga funcionar la mierda de focos. Sigue con tu número, y yo procuraré reír y aplaudir en los momentos adecuados.
—Muy bien —dijo, endureciendo la voz—. ¿Dónde estabas anoche?
—En casa.
—¿Tienes una coartada?
—Sí, mi osito de peluche. Estaba en la cama, durmiendo.
—¿Y antes de eso?
—Estaba con un cliente.
—¿Te importa decirme quién es?
—Mira, no me gusta esto. ¿Qué estamos buscando? Dímelo ahora o no diré ni una maldita palabra más.
—Tenemos a tu socio abajo.
—¿Qué se supone que ha hecho?
—Lo que ha hecho es arreglárselas para estar muerto.
Moví la cabeza, incrédulo.
—¿Muerto?
—Asesinado, para ser más precisos. Así es como lo llamamos dadas las circunstancias.
—Mierda... —dije, cerrando otra vez los ojos.
—Es mi espectáculo, Gunther. Y sí que espero que me ayudes con el telón y las luces. —Me golpeó en el pecho con el dedo—. Así que empieza a darme alguna jodida respuesta, ¿vale?
—Cabrón de mierda. No creerás que yo he tenido algo que ver con eso, ¿verdad? Joder, yo era su único amigo. Cuando tú y todos tus guapos amigos aquí en jefatura os las arreglasteis para que lo enviaran a un puesto perdido en el Spreewald, yo fui el único que no le falló. Yo era el único que valoraba que, pese a su torpe falta de entusiasmo por los nazis, era un buen policía.
Meneé la cabeza con amargura y juré de nuevo.
—¿Cuándo lo viste por última vez?
—Anoche, hacia las ocho. Lo dejé en el aparcamiento de detrás del Metropol, en la Nollendorfplatz.
—¿Estaba trabajando?
—Sí.
—¿Haciendo qué?
—Siguiendo a alguien. No, vigilando a alguien.
—¿Alguien del teatro o que vivía en los pisos?
Asentí con la cabeza.
—¿Cuál de las dos cosas?
—No te lo puedo decir. Por lo menos, antes de hablar con mi cliente.
—Ese del que tampoco me puedes hablar. ¿Quién te crees que eres, un sacerdote? Es un asesinato, Gunther. ¿No quieres coger al hombre que mató a tu socio?
—¿Tú qué crees?
—Creo que tendrías que considerar la posibilidad de que tu cliente tenga algo que ver. Y además, supón que te dice: «Herr Gunther, le prohíbo que hable de este desgraciado asunto con la policía». ¿Adónde nos llevaría eso? —Negó con la cabeza—. No hay trato, Gunther. Me lo cuentas a mí o se lo cuentas al juez. —Se levantó y fue hacia la puerta—. Tú decides. Tómate el tiempo que necesites. Yo no tengo prisa.
Cerró la puerta al salir, dejándome con mi sentimiento de culpa por haberle deseado algún mal a Bruno y a su inofensiva pipa.
Alrededor de una hora más tarde, la puerta se abrió y un oficial de alto rango de las SS entró en la habitación.
—Me preguntaba cuándo aparecerías —dije.
Arthur Nebe suspiró y meneó la cabeza.
—Siento lo de Stahlecker —dijo—. Era un buen hombre. Naturalmente, querrás verle. —Me hizo un gesto para que lo siguiera—. Y, luego, me temo que tendrás que ver a Heydrich.
Más allá de un despacho exterior y una sala de autopsias donde un patólogo estaba trabajando en el cuerpo desnudo de una adolescente, había una sala larga y fría con hileras de mesas que se extendían frente a mí. En unas cuantas había cuerpos humanos, algunos desnudos, algunos cubiertos con una sábana y algunos, como Bruno, todavía vestidos, más parecidos a una maleta perdida que a algo humano.
Me acerqué y miré larga y detenidamente a mi socio muerto. Parecía como si se hubiera tirado una botella entera de vino tinto por encima de la pechera de la camisa y tenía la boca tan abierta como si lo hubieran apuñalado sentado en la silla del dentista. Hay un montón de formas de acabar con una amistad, pero ninguna resulta más permanente que esta.
—No sabía que llevara dentadura postiza —dije distraídamente, al ver brillar algo metálico en la boca de Bruno—. ¿Apuñalado?
—Una vez, en el corazón. Calculan que por debajo de las costillas y hacia arriba, a través de la boca del estómago.
Levanté cada una de las manos y las inspeccioné.
—No hay otros cortes... —dije—. ¿Dónde lo encontraron?
—En el aparcamiento del Teatro Metropol —dijo Nebe.
Le abrí la chaqueta y vi que tenía la pistolera vacía, luego le desabotoné la camisa, todavía pegajosa por la sangre, para examinar la herida. Era difícil de decir sin que lo limpiaran, pero el tajo era bastante abierto, como si hubieran retorcido el cuchillo en el interior.
—El que lo hizo sabía cómo matar a alguien con un cuchillo —dije—. Parece una herida de bayoneta. —Suspiré y meneé la cabeza—. Ya he visto bastante. No hay necesidad de que su mujer pase por esto. Yo haré la identificación oficial. ¿Se lo han dicho ya?
Nebe se encogió de hombros.
—No lo sé —dijo, e inició el regreso a través de la sala de autopsias—. Pero seguro que no tardarán en decírselo.
El patólogo, un tipo joven con un gran bigote, había dejado de trabajar en el cuerpo de la chica para fumarse un cigarrillo. La sangre del guante que le cubría la mano había manchado el papel del cigarrillo y tenía también un poco en el labio inferior. Nebe se detuvo y contempló la escena con profundo desagrado.
—¿Qué? —dijo furioso—. ¿Otra?
El patólogo expulsó el humo perezosamente y puso mala cara.
—Solo estoy empezando, pero según todas las apariencias, sí —dijo—. Presenta todos los rasgos habituales.
—Ya lo veo. —Era evidente que a Nebe no le gustaba mucho el joven patólogo—. Espero que su informe sea bastante más detallado que el último..., y más preciso. —Dio media vuelta bruscamente y echó a andar a paso rápido, añadiendo por encima de su hombro—: Y asegúrese de que lo tenga lo antes posible.
En el coche de Nebe, de camino a la Wilhelmstrasse, le pregunté de qué iba aquello.
—Lo que hemos visto en la sala de autopsias, quiero decir.
—Amigo mío —dijo—, me parece que eso es lo que estás a punto de averiguar.
El cuartel general del SD, el servicio de seguridad de Heydrich, en el número 102 de la Wilhelmstrasse, parecía bastante inocuo desde el exterior. Incluso elegante. A cada extremo de una columnata jónica había una torre cuadrada de dos pisos y una arcada que llevaba al patio. Una pantalla de árboles dificultaba la vista de lo que había más allá y solo la presencia de dos centinelas delataba que era un edificio oficial.
El coche cruzó la entrada, continuó a lo largo de una cuidada extensión de césped, del tamaño de un campo de tenis y delimitada por arbustos, y se detuvo frente a un bello edificio de tres pisos con ventanas en forma de arco, grandes como elefantes. Unos guardias de asalto se precipitaron a abrir las portezuelas del coche y bajamos.
El interior no era del todo lo que yo había esperado del cuartel general de la Sipo. Esperamos en un vestíbulo, cuya característica más llamativa era una recargada escalinata dorada, adornada con unas cariátides bien formadas y unas enormes arañas. Miré a Nebe, dejando que mis cejas lo informaran de que estaba favorablemente impresionado.
—No está mal, ¿eh? —dijo, y cogiéndome por el brazo me llevó hasta las puertas de cristal que se abrían sobre un magnífico jardín.
Más allá, hacia el oeste, podía verse la moderna silueta de la Europa Haus, de Gropius, mientras que hacia el norte se distinguía claramente el ala sur del cuartel general de la Gestapo en la Prinz Albrecht Strasse. Tenía buenas razones para reconocerlo, ya que una vez había estado detenido allí durante un tiempo por órdenes de Heydrich.
Por otro lado, resultaba bastante más peliagudo apreciar la diferencia entre el SD, o Sipo, como a veces se llamaba al servicio de seguridad, y la Gestapo, incluso para la gente que trabajaba para las dos organizaciones. A mi entender, pasaba igual que con la Bockwurst y la Frankfurter: tienen nombres especiales, pero su apariencia y su sabor son exactamente iguales.
Lo que era fácil de ver era que con este edificio, el Prinz Albrecht Palais, Heydrich se había forjado una buena posición. Quizá mejor incluso que la de su supuesto jefe, Himmler, que ahora ocupaba el edificio adyacente al cuartel general de la Gestapo, en lo que antes había sido el Hotel Prinz Albrecht Strasse. No cabía duda de que el viejo hotel, ahora llamado SS Haus, era más grande que el Palais, pero igual que con las salchichas, el sabor pocas veces depende del tamaño.
Oí cómo Arthur Nebe daba un taconazo y al girarme vi que el príncipe coronado del terror del Reich se había unido a nosotros frente al ventanal.
Alto, esquelético, con su cara larga y pálida carente de expresión, como el yeso de una máscara mortuoria, y sus dedos como el hielo entrelazados a su espalda, recta como el palo de una escoba, Heydrich contempló el exterior durante unos momentos, sin hablar con ninguno de los dos.
—Vamos, caballeros —dijo finalmente—, hace un hermoso día. Demos un paseo.
Abriendo los ventanales se dirigió hacia el jardín y yo observé lo grandes que tenía los pies y lo arqueadas que eran sus piernas, como si hubiera montado mucho a caballo. Si había que fiarse de la insignia de caballería que llevaba en la cazadora, probablemente fuera así.
Al aire fresco y al sol pareció animarse un poco más, como si fuera algún tipo de reptil.
—Esta era la casa de verano del primer Federico Guillermo —dijo de buen humor—. Y más recientemente la República la utilizó para albergar a huéspedes importantes, como el rey de Egipto y el primer ministro británico. Me refiero a Ramsay MacDonald, claro, no al idiota del paraguas. Creo que es uno de nuestros palacios antiguos más bellos. Suelo venir a pasear por aquí. Este jardín conecta los cuarteles generales de la Sipo y la Gestapo, así que me resulta muy cómodo. Y es especialmente agradable en esta época del año. ¿Tiene usted un jardín, Herr Gunther?
—No —dije—. Siempre me ha parecido demasiado trabajo. Cuando dejo de trabajar, eso es exactamente lo que hago, dejar de trabajar, no empezar a cavar en un jardín.
—Lástima. En mi casa en Schlactensee tenemos un hermoso jardín con su propio campo de críquet. ¿Alguno de ustedes conoce el juego?
—No —dijimos al unísono.
—Es un juego interesante. Creo que es muy popular en Inglaterra. Nos ofrece una interesante metáfora para la nueva Alemania. Las leyes son simplemente arcos por debajo de los cuales hay que hacer pasar a la gente, con un grado de fuerza variable. Pero no puede haber movimiento alguno sin el mazo. El críquet es realmente el juego perfecto para un policía.
Nebe asintió pensativamente, y el propio Heydrich parecía satisfecho con su comparación. Empezó a hablar con bastante libertad; brevemente sobre las cosas que odiaba: los francmasones, los católicos, los testigos de Jehová, los homosexuales y el almirante Canaris, jefe de la Abwehr, el servicio de información del Estado Mayor alemán; y largamente sobre algunas de las cosas que le proporcionaban placer: el piano y el chelo, la esgrima, sus clubes nocturnos favoritos y su familia.
—En la nueva Alemania —dijo—, de lo que se trata es de detener el deterioro de la familia, ¿saben?, y establecer una comunidad de sangre en la nación. Las cosas están cambiando. Por ejemplo, ahora solo hay 22.787 vagabundos en Alemania, 5.500 menos que al principio del año. Hay más matrimonios, más nacimientos y la mitad de divorcios. Quizá se pregunten por qué la familia es tan importante para el partido. Se lo diré. Los niños. Cuanto mejores sean nuestros hijos, mejor será el futuro de Alemania. Así que, cuando algo amenaza a nuestros hijos, entonces tenemos que actuar rápidamente.
Cogí un cigarrillo y empecé a prestar atención. Parecía que finalmente iba a llegar al meollo del asunto. Nos detuvimos en un banco del parque y nos sentamos, yo entre Heydrich y Nebe, como un hígado de pollo entre dos rebanadas de pan integral.
—No le gustan los jardines —dijo Heydrich pensativamente—. ¿Y los niños? ¿Le gustan?
—Me gustan.
—Bien —dijo—. A mi modo de ver, es esencial que nos gusten, haciendo lo que hacemos..., incluso esas cosas que debemos hacer y que son difíciles porque nos parecen desagradables, ya que, de lo contrario, no lograremos expresar nuestra humanidad. ¿Comprende lo que quiero decir?
No estaba seguro, pero asentí de todos modos.
—¿Puedo hablarle con franqueza? —preguntó—. ¿En confianza?
—Faltaría más.
—Hay un maníaco suelto por las calles de Berlín, Herr Gunther.
—No sé si eso es noticia —dije, encogiéndome de hombros.
Heydrich asintió con impaciencia.
—No, no me refiero a un guardia de asalto dando una paliza a algún viejo judío. Hablo de un asesino. Ha violado, matado y mutilado a cuatro chicas alemanas en otros tantos meses.
—No he visto nada en los periódicos sobre eso.
Heydrich se echó a reír.
—Los periódicos publican lo que les decimos que publiquen, y de esta historia está prohibido hablar.
—Gracias a Streicher y su periodicucho antisemita, solo culparían a los judíos —dijo Nebe.
—Exactamente —respondió Heydrich—. Y lo último que quiero es que haya disturbios antijudíos en esta ciudad. Ese tipo de cosas ofenden mi sentido del orden público. Me molestan como policía. Cuando decidamos liquidar a los judíos será de la forma adecuada. No será la chusma quien lo haga. Además, existen repercusiones económicas. Hace un par de semanas, en Nuremberg unos idiotas decidieron destruir una sinagoga. Y dio la casualidad de que estaba muy bien asegurada por una compañía alemana. La indemnización les costó miles de marcos. Así que ya ven, los disturbios raciales son perniciosos para los negocios.
—Entonces ¿por qué me dice todo esto?
—Quiero atrapar a ese maniático, y atraparlo pronto, Gunther. —Dirigió una fría mirada a Nebe—. Según la mejor tradición de la Kripo, un hombre, un judío, ha confesado ser culpable de los asesinatos. Sin embargo, y dado que ya estaba detenido cuando se cometió el último crimen, parece que puede ser inocente y que, en un exceso de celo, un miembro de nuestro amado cuerpo de policía lo ha incriminado injustamente.
»Pero usted, Gunther, no tiene ningún interés político o racial en el asunto. Y por añadidura, tiene una considerable experiencia en el campo de la investigación criminal. Después de todo, fue usted, ¿no es así?, quien detuvo a Gormann el Estrangulador. Puede que hayan pasado diez años, pero todo el mundo sigue recordando el caso. —Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, una sensación muy incómoda—. En otras palabras, quiero que vuelva, Gunther, que vuelva a la Kripo y que encuentre a ese loco antes de que vuelva a matar.
Tiré la colilla entre los arbustos y me levanté. Arthur Nebe me miró sin entusiasmo, casi como si no estuviera de acuerdo con el deseo de Heydrich de hacerme volver al cuerpo de policía y dirigir la investigación en destrimento de sus propios hombres. Encendí otro cigarrillo y pensé durante unos momentos.
—Diablos, debe de haber otros polis —dije—. ¿Por qué no el que atrapó a Kürten, la Bestia de Düsseldorf? ¿Por qué no él?
—Lo hemos investigado —dijo Nebe—. Al parecer, Peter Kürten se entregó. Antes de eso, no puede decirse que la investigación fuera muy eficaz.
—¿No hay nadie más?
Nebe negó con la cabeza.
—Ya ve, Gunther —dijo Heydrich—, volvemos a usted. Francamente, dudo que haya un detective mejor en toda Alemania.
Me eché a reír y sacudí la cabeza.
—Es usted bueno, muy bueno. Ese discurso sobre los niños y la familia fue muy bonito, general; pero, por supuesto, los dos sabemos que la verdadera razón para tapar este asunto es que hace que su moderno cuerpo de policía parezca formado por un hatajo de incompetentes. Eso es malo para ellos y malo para usted. Y la verdadera razón de que quiera que vuelva no es que sea un detective tan bueno, sino que el resto son muy malos. El único tipo de crímenes que la Kripo actual es capaz de resolver son cosas como la corrupción racial o contar un chiste sobre el Führer.
Heydrich sonrió como un perro cogido en falta, entrecerrando los ojos.
—¿Me está rechazando, Herr Gunther? —dijo sin alterarse.
—Me gustaría ayudarle, de verdad que me gustaría. Pero el momento es muy inoportuno. Verá, acabo de enterarme de que asesinaron a mi socio anoche. Puede que lo considere anticuado, pero me gustaría descubrir quién lo mató. De ordinario, lo dejaría en manos del Departamento de Homicidios, pero dado lo que acaba de decirme, eso no parece demasiado prometedor, ¿verdad? Casi me han acusado a mí de haberlo matado y, ¿quién sabe?, puede que me obliguen a firmar una confesión por la fuerza, en cuyo caso tendré que trabajar para usted a fin de evitar la guillotina.
—Naturalmente, me he enterado de la desgraciada muerte de Herr Stahlecker —dijo, volviendo a ponerse de pie—. Y, por supuesto, querrá hacer indagaciones. Si mis hombres pueden serle de alguna ayuda, por incompetentes que sean, por favor, no vacile en decirlo. De cualquier modo, y suponiendo por un momento que ese obstáculo no existiera, ¿cuál sería su respuesta?
Me encogí de hombros.
—Suponiendo que si me negara perdería mi licencia de detective privado...
—Naturalmente...
—... permiso de armas, permiso de conducir...
—Sin duda, encontraríamos alguna excusa...
—... entonces, probablemente, no tendría más remedio que aceptar.
—Excelente.
—Con una única condición.
—¿Cuál?
—Que mientras dure la investigación, tendré el rango de Kriminalkommissar y se me permitirá llevar las indagaciones como yo quiera.
—A ver, un momento —dijo Nebe—. ¿Qué tiene de malo su anterior rango de inspector?
—Dejando aparte el salario —dijo Heydrich—, sin duda Gunther tiene mucho interés en verse libre al máximo de la interferencia de los oficiales de algo rango. Y tiene toda la razón, claro. Necesitará ese rango para superar los prejuicios que, sin duda, acompañarán su regreso a la Kripo. Tendría que haberlo pensado yo mismo. De acuerdo.
Volvimos al Palais. En el interior, un oficial del SD le dio a Heydrich una nota. La leyó y sonrió.
—¿No es una coincidencia? —dijo con una sonrisa—. Parece que mi incompetente policía ha encontrado al hombre que asesinó a su socio, Herr Gunther. Dígame, ¿el nombre de Klaus Hering significa algo para usted?
—Stahlecker estaba vigilando su apartamento cuando lo mataron.
—Eso son buenas noticias. Lo único desafortunado es que parece que ese Hering se ha suicidado. —Miró a Nebe y sonrió—. Bueno, será mejor que vayamos a echar un vistazo, ¿no le parece, Arthur? De lo contrario, Herr Gunther pensará que nos lo hemos inventado.
Es difícil formarse una imagen definida de un hombre que se ha colgado que no sea grotesca. La lengua, hinchada y asomando como un tercer labio, los ojos tan saltones como las pelotas de un perro de carreras..., son cosas que tienden a influir un poco en tus ideas. Así que, dejando aparte la sensación de que no iba a ganar el premio de la sociedad de debates de la ciudad, no había mucho que decir sobre Klaus Hering, salvo que tenía unos treinta años, que era de constitución esbelta, que tenía el pelo rubio y que, gracias en parte a su corbata, más bien tiraba a alto.
La cosa parecía estar bastante clara. Según mi experiencia, un ahorcamiento es casi siempre un suicidio: hay formas más fáciles de matar a un hombre. He visto algunas excepciones, pero siempre eran casos accidentales, en los que la víctima había sufrido el contratiempo de la inhibición del nervio vago mientras practicaba alguna perversión sadomasoquista. Por lo general, los practicantes de estas variantes sexuales eran encontrados desnudos o vestidos con ropa de mujer y con una amplia muestra de revistas pornográficas al alcance de su pegajosa mano, y siempre eran hombres.
En el caso de Hering no había tales pruebas de muerte por accidente sexual. Llevaba una ropa que podía haber sido escogida por su madre, y sus manos, que le colgaban, fláccidas, a los lados, eran de una elocuencia total en cuanto a que su homicidio había sido autoinfligido.
El inspector Strunck, el policía que me había interrogado en la jefatura de la Alexanderplatz, explicó el asunto a Heydrich y a Nebe.
—Encontramos el nombre y la dirección de este hombre en el bolsillo de Stahlecker —dijo—. Hay una bayoneta envuelta en papel de periódico en la cocina. Está cubierta de sangre y, por su aspecto, yo diría que es el arma que lo mató. También hay una camisa manchada de sangre, que era la que Hering llevaba probablemente en el momento del crimen.
—¿Algo más? —preguntó Nebe.
—La pistolera de Stahlecker estaba vacía, general —dijo Strunck—. Quizá Gunther pueda decirnos si esta era su pistola o no. La encontramos en una bolsa de papel junto a la camisa.
Me dio una Walther PPK. Me acerqué la boca del cañón a la nariz y olí la grasa. Luego deslicé el cerrojo y vi que ni siquiera había una bala en la recámara, aunque el cargador estaba lleno. A continuación bajé el seguro del gatillo. Las iniciales de Bruno estaban grabadas claramente en el negro metal.
—Es la pistola de Bruno, sin duda —dije—. Parece que ni siquiera llegó a tenerla en la mano. Me gustaría ver la camisa, por favor.
Strunck miró a su Reichskriminaldirektor para obtener su aprobación.
—Déjele que la vea, inspector —dijo Nebe.
La camisa era de C&A, y estaba muy manchada en la zona del estómago y en el puño derecho, lo cual parecía confirmar todo el cuadro.
—Verdaderamente parece que este es el hombre que mató a su socio, Herr Gunther —dijo Heydrich—. Volvió aquí y, una vez que se hubo cambiado de ropa, se puso a pensar en lo que había hecho. Lo asaltaron los remordimientos y se colgó.
—Eso parece —dije aparentando seguridad—. Pero, si no le importa, general Heydrich, me gustaría echar un vistazo a este sitio. Por mi cuenta. Solo para satisfacer mi curiosidad sobre un par de cosas.
—Muy bien. Pero no tarde mucho, ¿quiere?
Con Heydrich, Nebe y los policías fuera del apartamento, eché una ojeada más de cerca al cuerpo de Klaus Hering. Aparentemente, había atado un trozo de cable eléctrico al pasamanos, se había pasado la soga por la cabeza y luego, sencillamente, se había arrojado de la silla. Pero solo un examen de las manos, muñecas y cuello de Hering podrían decirme si eso era lo que de verdad había sucedido. Había algo en las circunstancias de su muerte, algo que no podía precisar del todo, que me parecía discutible. Y el hecho de que hubiera decidido cambiarse de camisa antes de colgarse no era el detalle menos importante.
Trepé por encima del pasamanos hasta una pequeña repisa formada por la parte superior del hueco de la escalera y me arrodillé. Inclinándome hacia delante, podía ver bien el punto de suspensión detrás de la oreja derecha de Hering. El punto donde la ligadura se aprieta siempre es más alto y más vertical en un caso de ahorcamiento que en uno de estrangulamiento. Pero aquí había una segunda señal, más horizontal, justo por debajo de la soga, señal que parecía confirmar mis dudas. Antes de colgarse, a Klaus Hering lo habían estrangulado hasta matarlo.
Comprobé que el cuello de la camisa de Hering fuera de la misma talla que el de la camisa manchada que había examinado antes. Lo era. Luego, volví a pasar por encima del pasamanos y bajé unos cuantos peldaños. Poniéndome de puntillas alargué el brazo para estudiar las manos y las muñecas. Le abrí la apretada mano y vi sangre seca y también un pequeño objeto brillante que parecía incrustado en la palma. Lo extraje de la carne y lo puse con cuidado en la palma de mi mano. El alfiler estaba torcido, probablemente debido a la presión del puño de Hering, y, aunque aparecía recubierto de sangre seca, el motivo de la calavera era inconfundible. Era la insignia de la gorra de un SS.
Me detuve un momento, tratando de imaginar qué habría pasado, seguro ahora de que Heydrich había tomado parte en todo aquello. ¿Acaso no me había preguntado en el jardín del Prinz Albrecht Palais cuál sería mi respuesta a su propuesta si «el obstáculo» que me impedía cumplir con mi deber de encontrar al asesino de Bruno desaparecía? ¿Y no había desaparecido tan definitivamente como era posible? Sin duda había previsto mi respuesta y ya había dado órdenes para que asesinaran a Hering cuando salimos al jardín a dar nuestro paseo.
Con estos y otros pensamientos en la cabeza, registré el piso. Fui rápido, pero concienzudo, levantando los colchones, mirando en las cisternas, levantando las alfombras e incluso hojeando una serie de manuales de medicina. Conseguí encontrar toda una hoja de los viejos sellos conmemorativos de la llegada al poder de los nazis que siempre aparecían en las notas de chantaje recibidas por Frau Lange. Pero de las cartas de su hijo al doctor Kindermann no pude encontrar ni rastro.