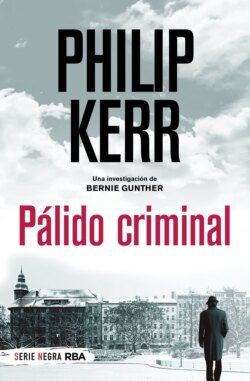Читать книгу Pálido criminal - Philip Kerr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO
ОглавлениеLa zona al sur de la Königstrasse, en Wannsee, alberga todo tipo de clínicas y hospitales privados, elegantes y lujosos, donde utilizan tanto éter en los suelos y ventanas como en los pacientes mismos. En lo que atañe al tratamiento, se inclinan a ser igualitarios. Un hombre podría tener la constitución de un elefante africano y no dejarían por ello de tratarle como si estuviera traumatizado por la guerra, asignándole un par de enfermeras de labios pintados para que lo ayudaran con las marcas más selectas de cepillos de dientes y de papel higiénico, siempre y cuando pudiera pagarlo. En Wannsee, tu saldo en el banco importa más que tu presión sanguínea.
La clínica de Kindermann se levantaba a cierta distancia de una tranquila calle, en una especie de parque bien cuidado que descendía suavemente hacia un pequeño estanque cerca del lago principal y que incluía, entre sus muchos olmos y castaños, un embarcadero, un cobertizo para los botes y una extravagancia gótica tan pulcramente construida que llegaba a tener un aire bastante más sensato. Parecía una cabina telefónica medieval.
La clínica en sí misma era una mezcla tal de hastiales, entramados de madera, montantes, torres y torretas almenadas que parecía más un castillo del Rin que un establecimiento sanitario. Al mirarla, uno casi esperaba ver un par de horcas en el tejado y oír los alaridos procedentes de una celda distante. Pero todo estaba tranquilo, sin señales de que hubiera nadie por allí. Solo se oía el sonido lejano de cuatro remeros en el lago, al otro lado de los árboles, que provocó los chillidos de los grajos.
Mientras cruzaba la puerta principal decidí que habría más posibilidades de encontrar unos cuantos pacientes deslizándose sigilosamente por el exterior a la hora en que los murciélagos deciden lanzarse a la tenue luz del crepúsculo.
Mi habitación estaba en el tercer piso, con unas vistas excelentes sobre las cocinas. Ochenta marcos diarios y era lo más barato que tenían. Deambulando por allí no pude dejar de preguntarme si con cincuenta marcos más al día no habría tenido derecho a algo un poco más grande, algo así como un cesto para la colada. Pero la clínica estaba llena. Mi habitación era la única que quedaba disponible, como me explicó la enfermera que me acompañó.
Era un encanto de mujer. Igual que la esposa de un pescador del Báltico pero carente de la gracia de la conversación campesina. Para cuando me había abierto la cama y me había dicho que me desnudara casi no podía respirar de tan excitado como estaba. Primero la criada de Frau Lange y ahora esta, tan lejos de un lápiz de labios como pudo estarlo un pterodáctilo. Y no es que no hubiera enfermeras bonitas por allí. Había visto muchas abajo. Debían de haber decidido que con una habitación tan pequeña, lo mínimo que podían hacer era darme una enfermera muy grande para compensar.
—¿A qué hora abre el bar? —pregunté.
Su sentido del humor iba de la mano con su belleza.
—Aquí no se permite el alcohol —dijo, arráncandome el cigarrillo, aún sin encender, de los labios—. Y está estrictamente prohibido fumar. El doctor Meyer vendrá a verle dentro de un momento.
—¿Y quién es ese, un marinero de segunda clase? ¿Dónde está el doctor Kindermann?
—El doctor está en una conferencia en Bad Neuheim.
—¿Y qué está haciendo allí? ¿Ha ingresado en una clínica? ¿Cuándo volverá?
—A finales de semana. ¿Es usted paciente del doctor Kindermann, Herr Strauss?
—No, no lo soy. Pero por ochenta marcos diarios esperaba serlo.
—El doctor Meyer es un médico muy capacitado, se lo aseguro.
Me miró frunciendo el ceño, impaciente, cuando se dio cuenta de que no había mostrado intención alguna de desnudarme, y empezó a chasquear la lengua como si estuviera tratando de ser amable con una cacatúa. Dando una fuerte palmada, me ordenó que me diera prisa y me metiera en la cama, ya que el doctor Meyer querría examinarme. Convencido de que sería totalmente capaz de desnudarme ella misma, decidí no resistirme. Mi enfermera no solo era fea, además debía haber aprendido su manera de tratar a los pacientes en algún mercado de verduras.
Cuando se hubo marchado, me puse a leer en la cama. Una clase de lectura que no describiría como apasionante sino, más bien, como increíble. Sí, esa era la palabra: increíble. Siempre había habido revistas extrañas, ocultistas, en Berlín, como Zenit y Hagal, pero desde las orillas del Maas hasta los bancos del Memel no había nada comparable con los aprovechados que escribían para Urania, la revista de Reinhart Lange. Hojearla durante unos quince minutos fue suficiente para convencerme de que Lange debía de estar como una cabra. Había artículos titulados «Wotan y los auténticos orígenes del cristianismo», «Los poderes sobrehumanos de los habitantes perdidos de la Atlántida», «La teoría de la glaciación explicada», «Ejercicios esotéricos de respiración para principiantes», «Espiritualismo y la memoria de la raza», «Doctrina de la Tierra hueca», «El antisemitismo como legado teocrático», etcétera. Pensé que para un hombre que publicaba esa clase de estupideces, probablemente el chantaje a un progenitor fuera la clase de actividad rutinaria con que uno podía entretenerse entre dos revelaciones ariosóficas.
Incluso el doctor Meyer, que en sí mismo no era un buen ejemplo de normalidad, se sintió impulsado a hacer un comentario sobre mis gustos en materia de lecturas.
—¿Suele leer este tipo de cosas? —preguntó, dando vueltas a la revista entre las manos como si hubiera sido un curioso objeto extraído de alguna ruina troyana por Heinrich Schliemann.
—No, la verdad es que no. La compré por curiosidad.
—Bien. Un interés anormal por lo oculto suele ser señal de una personalidad inestable.
—¿Sabe?, es lo mismo que yo estaba pensando.
—Por supuesto, no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. Pero las visiones de muchos personajes religiosos, como san Agustín o Lutero, probablemente tienen un origen neurótico.
—¿De verdad?
—Sí, desde luego.
—¿Qué opina el doctor Kindermann?
—Oh, Kindermann tiene algunas teorías muy poco corrientes. No estoy seguro de comprender su trabajo, pero es un hombre brillante. —Me cogió la muñeca—. Sí, sin duda alguna, un hombre muy brillante.
El doctor, que era suizo, llevaba un traje de tweed verde de tres piezas, una corbata de lazo que parecía una enorme mariposa, gafas y una perilla larga y blanca como la de un santón de la India. Me subió la manga del pijama y colgó un pequeño péndulo encima por la parte interior de mi muñeca. Observó cómo oscilaba y giraba durante un rato antes de dictaminar que la cantidad de electricidad que emitía indicaba que me sentía anormalmente deprimido y ansioso por algo. Fue una actuación impresionante, pero a prueba de bombas, ya que era probable que la mayoría de la gente que ingresaba en la clínica se sintiera deprimida o ansiosa por algo, aunque solo fuera por los honorarios.
—¿Qué tal duerme? —dijo.
—Mal. Un par de horas cada noche.
—¿Alguna vez tiene pesadillas?
—Sí, y ni siquiera pruebo el queso.
—¿Algún sueño repetitivo?
—Nada específico.
—¿Y qué tal anda de apetito?
—De eso no puede decirse que tenga.
—¿Y vida sexual?
—Igual que mi apetito. Nada que valga la pena mencionar.
—¿Piensa mucho en las mujeres?
—Sin cesar.
Garabeteó unas cuantas notas, se acarició la barba y dijo:
—Voy a recetarle unas cuantas vitaminas y minerales, especialmente magnesio. Y además voy a ponerle una dieta sin azúcar, con muchas verduras crudas y algas kelp. Le ayudaremos a eliminar algunas de sus toxinas con unas tabletas para purificar la sangre. También le recomiendo que haga ejercicio. Tenemos una piscina excelente y quizá le apetezca probar un baño de agua de lluvia, que encontrará muy vigorizante. ¿Fuma?
Asentí.
—Procure dejarlo durante un tiempo. —Cerró el cuaderno—. Bueno, eso tendría que ser de ayuda en cuanto a su bienestar físico. Al mismo tiempo veremos si podemos mejorar su estado mental con un tratamiento psicoterapéutico.
—¿Qué es exactamente la psicoterapia, doctor? Perdóneme, pero pensaba que los nazis la habían condenado por decadente.
—Oh, no, no. La psicoterapia no es igual que el psicoanálisis. No confía en absoluto en la mente inconsciente. Ese tipo de cosas está bien para los judíos, pero carece de valor para los alemanes. Como usted mismo podrá apreciar, no se lleva a cabo ningún tratamiento psicoterapéutico aislado del cuerpo. Aquí nuestro objetivo es aliviar los síntomas de los desarreglos mentales cambiando las actitudes que los han hecho aparecer. La personalidad condiciona las actitudes y la relación con el entorno. Lo único de sus sueños que me interesa es si los tiene o no. Tratarlo esforzándonos por interpretar sus sueños y descubrir su trascendencia sexual es, para decirlo francamente, un disparate. Vamos, algo decadente. —Soltó una risita amigable—. Pero ese es un problema para los judíos, no para usted, Herr Strauss. Ahora, lo más importante es que disfrute de una buena noche de sueño.
Diciendo esto, cogió su maletín y sacó una jeringuilla y una botellita que colocó en la mesita de noche.
—¿Qué es eso? —pregunté aprensivo.
—Escopolamina —me respondió, frotándome el brazo con un algodón humedecido en alcohol.
Noté el frío de la inyección según iba subiéndome por el brazo como un fluido embalsamador. Segundos después de reconocer que tendría que elegir otra noche para husmear por la Clínica Kindermann, sentí cómo se aflojaban los cabos que me amarraban a la consciencia, que iba a la deriva, apartándome lentamente de la costa, y que la voz de Meyer estaba ya demasiado lejos para oír qué estaba diciendo.
Después de cuatro días en la clínica me sentía mejor de lo que me había sentido en cuatro meses. Además de mis vitaminas y de mi dieta de algas y verduras crudas, había probado la hidroterapia, la naturoterapia y un tratamiento en el solárium. Habían ampliado el diagnóstico de mi estado de salud mediante el examen del iris, las palmas y las uñas de las manos, examen que había revelado un déficit de calcio, y me habían enseñado una técnica de relajación autogénica. El doctor Meyer hacía progresos con su «enfoque holístico» junguiano, como él lo llamaba, y se proponía atacar mi depresión con electroterapia. Y aunque seguía sin haber conseguido registrar el despacho de Kindermann, lo que sí tenía era una nueva enfermera, una auténtica belleza llamada Marianne, que se acordaba de que Reinhart Lange había estado en la clínica varios meses y que ya se había mostrado dispuesta a hablar de su jefe y de la institución.
Me despertaba a las siete con un vaso de zumo de pomelo y una selección casi veterinaria de píldoras.
Disfrutando de la curva de sus nalgas y de la plenitud de sus pechos, observé cómo descorría las cortinas para mostrar un hermoso día de verano, y deseé que hubiera podido mostrar su cuerpo desnudo con la misma facilidad.
—¿Qué tal está en este hermoso día? —le pregunté.
—Fatal —dijo con una mueca.
—Marianne, ¿no sabe que se supone que debe ser al revés? Soy yo quien se supone que tiene que sentirse fatal y usted quien tiene que interesarse por mi salud.
—Lo siento, Herr Strauss, pero estoy más que harta de este sitio.
—Bueno, ¿por qué no se mete aquí dentro, a mi lado, y me lo cuenta todo? Se me da muy bien escuchar los problemas de los demás.
—Apuesto a que también se le dan muy bien otras cosas —dijo riendo—. Tendré que ponerle bromuro en el zumo.
—¿Para qué serviría eso? Tengo ya toda una farmacia dando vueltas por mi interior. No creo que otro producto químico supusiera mucha diferencia.
—Se sorprendería.
Era de Frankfurt, rubia, alta, de aspecto atlético, con un sentido del humor nervioso y una sonrisa un tanto afectada que indicaba falta de confianza en sí misma. Algo extraño, teniendo en cuenta su evidente atractivo.
—Toda una farmacia... —dijo burlona—. Unas pocas vitaminas y algo para ayudarle a dormir por la noche. Eso no es nada comparado con otros.
—Cuénteme.
Se encogió de hombros.
—Algo para ayudarles a despertarse por la mañana y estimulantes para combatir la depresión.
—¿Y qué usan para los mariquitas?
—Oh, esos... Antes les daban hormonas, pero no funcionaba. Así que ahora prueban con una terapia de aversión. Pero, pese a lo que dicen en el Instituto Goering sobre que es un trastorno que puede tratarse, en privado todos los médicos dicen que es difícil influir en la afección básica. Kindermann tendría que saberlo. Me parece que él mismo entiende un poco. He oído que le decía a un paciente que la psicoterapia solo es útil para tratar las reacciones neuróticas que pueden derivarse de la homosexualidad, que ayuda a que el paciente deje de engañarse.
—Entonces lo único que tiene que preocuparle es el artículo ciento setenta y cinco.
—¿Y eso qué es?
—El artículo del código penal alemán que dice que la homosexualidad es un delito. ¿Es eso lo que pasó con Reinhart Lange? ¿El tratamiento fue solo para las reacciones neuróticas asociadas? —Asintió y se sentó en el borde de la cama—. Hábleme del Instituto Goering. ¿Tiene algo que ver con Hermann el Gordo?
—Matthias Goering es su primo. Ese sitio existe para ofrecer psicoterapia con la protección del nombre de Goering. Si no fuera por él, en Alemania habría muy poca atención a la salud mental que valiera la pena. Los nazis habrían destruido la medicina psiquiátrica solo porque su mayor lumbrera es judío. Todo el asunto es un montón de hipocresía. Muchos de ellos continúan de acuerdo con Freud en privado, mientras lo denuncian en público. Incluso el llamado Hospital Ortopédico para las SS, cerca de Ravensbrück, no es más que una clínica mental para las SS. Kindermann es uno de los especialistas, además de ser uno de los miembros fundadores del Instituto Goering.
—¿Y quién financia el Instituto?
—El Frente del Trabajo y la Luftwaffe.
—Claro. La caja de gastos del primer ministro.
Marianne frunció el ceño.
—¿Sabe que hace muchas preguntas? ¿Qué es usted, un poli o algo por el estilo?
Me levanté y me puse el batín.
—Algo por el estilo —dije.
—¿Está aquí trabajando en un caso? —Me miró excitada, con los ojos como platos—. ¿Algo en lo que está metido Kindermann?
Abrí la ventana y me asomé un momento. Era agradable respirar el aire fresco de la mañana, incluso los vapores que llegaban de las cocinas. Pero un cigarrillo era mejor. Cogí mi último paquete del alféizar de la ventana y encendí uno. Marianne se quedó un rato mirando con desaprobación el cigarrillo que tenía en la mano.
—No tendría que fumar, ya lo sabe.
—No sé si Kindermann está implicado o no —dije—. Eso es lo que esperaba averiguar cuando vine aquí.
—Bueno, no tiene que preocuparse por mí —dijo con rabia—. No me importa nada lo que pueda pasarle. —Se puso de pie, con los brazos cruzados y la boca fruncida con una expresión más dura—. Ese hombre es un cabrón. Hace solo unas semanas trabajé todo el fin de semana porque no había nadie más disponible. Me dijo que me lo pagaría el doble en efectivo. Pero sigue sin darme mi dinero. Esa es la clase de cerdo que es. Me compré un vestido. Fue una estupidez, tendría que haber esperado. Y ahora no puedo pagar el alquiler.
Estaba tratando de decidir si me estaba contando un cuento cuando vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Si era una actuación, era una muy buena. En cualquiera de los dos casos, se merecía cierto reconocimiento.
Se sonó y dijo:
—¿Me daría un cigarrillo, por favor?
—Claro.
Le di el paquete y encendí un fósforo.
—¿Sabe?, Kindermann conoció a Freud —dijo, tosiendo un poco al empezar a fumar—. En la Escuela de Medicina de Viena, cuando estudiaba allí. Después de licenciarse, trabajó durante un tiempo en el Sanatorio Mental de Salzburgo. Es originario de Salzburgo. Cuando su tío murió en 1930, le dejó esta casa y decidió volver y convertirla en una clínica.
—Parece que lo conoce bastante bien.
—El verano pasado su secretaria estuvo enferma un par de semanas. Kindermann sabía que yo tenía algo de experiencia como secretaria y me pidió que la sustituyera mientras Tarja estuviera ausente. Llegué a conocerle bastante. Lo bastante como para que me desagradara. No voy a quedarme aquí mucho más tiempo. Me parece que ya he tenido bastante. Créame, hay muchos otros aquí que piensan lo mismo que yo.
—¿Ah, sí? ¿Cree que alguien querría vengarse de él? ¿Alguien que pudiera tener algo contra él?
—Quiere decir algo serio, ¿verdad? No solo unas horas extras no cobradas.
—Supongo.
Marianne negó con la cabeza.
—No. Espere —dijo—, sí que hay alguien. Hace unos tres meses, Kindermann despidió a uno de los enfermeros por estar borracho. Era un tipo muy desagradable y no creo que nadie lamentara que se fuera. Yo no estaba aquí, pero me dijeron que le dijo unas cuantas cosas muy fuertes a Kindermann cuando se fue.
—¿Cómo se llamaba ese enfermero?
—Hering, Klaus Hering, creo. —Miró el reloj—. Vaya, tengo que seguir con mi trabajo. No puedo quedarme aquí hablando con usted toda la mañana.
—Solo una cosa más —dije—. Necesito echar una ojeada al despacho de Kindermann. ¿Puede ayudarme? —Empezó a decir que no con la cabeza—. No puedo hacerlo si no me ayuda, Marianne. ¿Esta noche?
—No sé... ¿Y si nos cogen?
—Olvídese del «nos». Usted vigila, y si alguien la encuentra, dice que ha oído un ruido y que iba a ver qué pasaba. Yo tendré que correr el riesgo. Quizá diga que caminaba sonámbulo.
—Y se lo creerán, claro.
—Vamos, Marianne, ¿qué dice?
—De acuerdo, lo haré. Pero espere hasta después de medianoche, que es cuando cerramos con llave. Nos encontraremos en el solárium alrededor de las doce y media.
La cara le cambió cuando vio que sacaba un billete de cincuenta de la cartera. Se lo metí en el bolsillo superior del blanco y almidonado uniforme. Ella lo volvió a sacar.
—No puedo aceptarlo —dijo—. No debería dármelo.
Le cogí la mano, cerrándosela para que no pudiera devolverme el billete.
—Mire, es solo algo para ayudarla a capear el mal momento, hasta que le paguen esas horas extras.
Se mostraba indecisa.
—No sé —dijo—. De alguna manera, no me parece bien. Es tanto como lo que gano en una semana. Hará mucho más que ayudarme a capear el mal momento.
—Marianne —dije—, es agradable poder llegar a fin de mes, pero es aún más agradable que sobre algo para el siguiente.