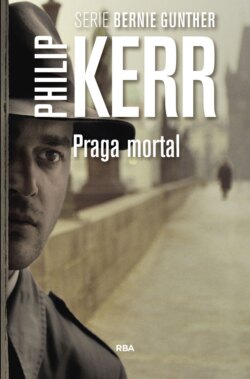Читать книгу Praga mortal - Philip Kerr - Страница 10
5
ОглавлениеTenía un despacho en el tercer piso de la jefatura. Una habitación pequeña en la esquina, debajo de la torre, que daba a la estación del metro en Alexanderplatz. La vista a través de la ventana a finales de un anochecer de verano era lo mejor que tenía. La vida no parecía tan gris desde esa altura. No olías a las personas, ni veías sus pálidos rostros, mal alimentados y algunas veces totalmente desesperanzados. Todas las calles se unían en un gran cuadrado de la misma manera como lo habían hecho antes de la guerra, con los tranvías haciendo sonar sus timbres y los taxis las bocinas, y el rumor de la ciudad a lo lejos, como siempre lo había hecho. Sentado en el alféizar con el rostro hacia el sol, era fácil fingir que no existía la guerra, ni el frente, ni Hitler y que nada de todo aquello tenía que ver conmigo. En el exterior no había ninguna esvástica a la vista, solo las muchas variedades de chicas que observaba en el ejercicio de mi deporte favorito. Era un deporte que siempre me apasionaba y en el que era insuperable. Me gustaba la manera en que me ayudaba a sintonizar con el mundo natural, y como las chicas de Berlín son visibles de una manera en que no lo es ninguna otra forma de la vida salvaje de la ciudad, nunca me cansaba. Hay tantas chicas diferentes ahí afuera. Sobre todo estaba atento a las variedades más raras: rubias exóticas que no se veían desde 1938 y fabulosas pelirrojas vestidas con el plumaje de verano, casi transparente. Había pensado en poner un reclamo en el alféizar pero sabía que era inútil. Volar hasta el tercer piso era demasiado para ellas.
Las únicas criaturas que alguna vez llegaban a mi despacho eran las ratas. Nunca se quedaban sin energía, y cuando me volvía para mirar la habitación con su horrible retrato del Líder y el uniforme de la SD colgado en un armario abierto, como un terrible recordatorio del otro hombre que fui durante gran parte del verano, había dos que entraban por la puerta de vidrio. Ninguno de los dos dijo nada hasta que se sentaron con los sombreros en la mano y me miraron durante varios segundos con una calma sobrenatural, como si yo fuese un ser menor, lo que por supuesto era, porque las ratas en cuestión eran de la Gestapo.
Uno de los hombres vestía un traje cruzado azul marino con raya diplomática, y el otro, un traje oscuro de tres piezas con una cadena de reloj que brillaba tanto como sus ojos. El que vestía raya diplomática tenía el pelo rubio corto, peinado como las rayas en una hoja de papel; el otro era todavía más rubio, pero el cabello se le volvía más claro por delante y la línea de su frente parecía depilada, al estilo de aquellas damas medievales retratadas en óleos insulsos. En sus rostros se dibujaba una sonrisa insolente, satisfecha o cínica, posiblemente las tres cosas a la vez; observaban mi presencia, mi despacho y probablemente también mi propia existencia con una cierta diversión. Pero no pasaba nada, porque yo me sentía de la misma manera.
—¿Es usted Bernhard Gunther?
Asentí.
El hombre de la raya diplomática se arregló el pelo impoluto como si acabase de salir del sillón del peluquero en el KaDeWe. Un corte de pelo decente era una de las pocas cosas que no escaseaba en Berlín.
—Con una reputación como la suya esperaba un par de zapatillas persas y una pipa —sonrió—. A lo Sherlock Holmes.
Me senté a mi mesa, miré a la pareja y sonreí.
—En estos días no importa si un caso requiere tres pipas o tan solo una. No encuentro tabaco para fumar en ella. Por lo tanto, la guardo en el cajón junto con mi jeringuilla bañada en oro y algunas semillas de naranja.
Continuaron mirándome, sin decir nada, solo evaluándome.
—Tendrían que haber traído una cachiporra si esperaban que hablase primero.
—¿Es lo que piensa de nosotros?
—No soy yo el único al que precede su reputación.
—Es verdad.
—¿Están aquí para hacer preguntas o para pedir un favor?
—No necesitamos pedir favores —respondió el que tenía el cráneo de basílica diseñado por Brunelleschi—. Por lo general recibimos toda la cooperación que necesitamos sin necesidad de pedir favores a nadie. —Miró a su colega y sonrió un poco más—. ¿No es así?
—Sí, así es. —El tipo del peinado impecable parecía una versión más gruesa de Von Ribbentrop. Casi no tenía cejas pero sí los hombros grandes: creo que no es el tipo de hombre al que quieres ver quitándose la chaqueta y enrollándose las mangas en busca de respuestas—. La mayoría de la gente está más que dispuesta a ayudarnos y son contadas las ocasiones en que nos vemos obligados a pedir algo tan pintoresco como un favor.
—¿En serio? —Me puse una cerilla en la boca y comencé a masticarla sin prisa. Me dije que mientras no intentara inhalarla, mis pulmones continuarían sanos—. Muy bien. Les escucho. —Me incliné hacia delante y alcé las manos en una ansiosa reverencia que rayaba en lo sarcástico—. Espero que mi actitud les convenza para ir rápidamente al grano. Como ven, estoy muy dispuesto a ayudar a la Gestapo de la manera que mejor convenga. Pero dejen de hacerme sentir tan pequeño o comenzaré a cuestionarme la sensatez de permitirles sentarse en mi oficina con los sombreros en las manos.
El de la raya diplomática acomodó la copa de su sombrero y miró el forro. Por un momento pensé que incluso podía estar consultando su nombre y rango escrito allí solo por si los olvidaba.
—Conocen mi nombre. ¿Por qué no se presentan?
—Soy el comisario Sachse. Él es el inspector Wandel.
Asentí cortésmente.
—Encantado.
—¿Cuánto sabe de los Tres Reyes? Y por favor no mencione la Biblia o llegaré a la conclusión de que definitivamente no me cae bien.
—Habla de los tres hombres que vinieron a Berlín desde Checoslovaquia a principios de 1938, ¿verdad? Lo siento, Bohemia y Moravia, aunque nunca estoy seguro de la diferencia y en cualquier caso, ¿a quién le importa? Los Tres Reyes son nacionalistas checos y oficiales del ejército checo derrotado, quienes, después de realizar una serie de ataques terroristas en Praga... todavía se llama Praga, ¿no? En ese caso, después de haber orquestado una campaña de sabotaje allí decidieron traer la guerra hasta aquí, a las calles de Berlín. Hasta donde yo sé, durante un tiempo tuvieron éxito. Colocaron una bomba en el Ministerio de Aeronáutica en septiembre de 1939. Por no mencionar una en el portal de este mismo edificio, en el Alex. Sí, aquello fue bastante humillante para nosotros, ¿no les parece? No es de extrañar que la prensa y la radio no lo mencionaran. Luego trataron de atentar contra la vida de Himmler, en la estación de ferrocarril de Anhalter en febrero de este año. Supongo que aquello fue todavía más embarazoso, por lo menos para la Gestapo. Creo que la bomba fue colocada en el compartimento de equipajes, un lugar obvio y que tendría que haber sido revisado antes de la llegada del Reichsführer-SS a la estación. Apuesto a que alguien tuvo que dar muchas explicaciones después de aquello.
Sus sonrisas comenzaban a esfumarse un poco y sus sillas parecían ser incómodas; mientras los dos hombres de la Gestapo acomodaban los traseros, los respaldos crujieron como una casa endemoniada. El tipo de la raya diplomática se tocó el pelo de nuevo como si hubiese dejado la fuente de su capacidad para intimidarme en la barbería. El otro hombre, Wandel, se mordió el labio inferior intentando mantener la sonrisa de cabeza de polilla muerta fija en su rostro de delincuente. Podría haber dejado mi pequeña historia allí, por miedo a lo que su organización era capaz de hacer, pero estaba disfrutando demasiado.
Hasta ese momento, no había considerado la Gestapo como método de suicidio, pero empezaba a ver sus ventajas. Al menos disfrutaría del proceso un poco más que volándome los sesos. De todas maneras, no estaba dispuesto a desperdiciar mi vida con dos mequetrefes como aquellos; si alguna vez decidía lanzarle todo a la cara a algún nazi supremo, me aseguraría de liarla bien gorda. Además, ahora ya veía claro que en realidad venían a pedir un favor.
—El rumor que corre por la Kripo es que los Tres Reyes se divierten avergonzando a la Gestapo. Circula una historia en particular que afirma que uno de ellos incluso le robó el abrigo a Oscar Fleischer.
Fleischer era el jefe de la Sección de Contrainteligencia de la Gestapo en Praga.
—Y el mismo tipo atrevido ganó la apuesta de que podía conseguir encender su cigarrillo con el puro de Fleischer.
—Siempre corren muchos rumores en lugares como este —comentó Sachse.
—Claro que sí. Pero es así como trabajan los polis, Herr comisario. Un indicio aquí. Un guiño allá. Un susurro en un bar. Un tipo te dice que algún otro ha oído que su amigo oyó esto o aquello. Personalmente siempre he valorado más un rumor vago que un razonamiento deductivo de tres pipas de duración. Es elemental, mi querido Sachse. Oh, sí, ¿y estos Tres Reyes no le enviaron a la Gestapo un ejemplar gratuito de su propio periódico clandestino? Ese es el rumor.
—Dado que parece usted tan bien informado...
Sacudí la cabeza.
—Es de conocimiento público aquí en la tercera planta.
—Entonces yo diría que también sabrá que dos de los Tres Reyes —Josef Balaban y Josef Masin— ya han sido detenidos. Como también muchos de sus colaboradores. En Praga. Y aquí en Berlín. Solo es cuestión de tiempo que pillemos a Melchor.
—No lo entiendo —dije—. Detuvieron a Josef A en abril; y a Josef B en mayo. O quizá fue al revés. Pero ya estamos en septiembre y todavía no han conseguido sacarse al tercer rey de la manga. Se deben de estar volviendo unos blandos.
Por supuesto sabía que no era verdad. La Gestapo había removido cielo y tierra en busca del tercer hombre, e incluso habían recorrido a una ayuda mucho más infernal. Porque también corría el rumor en el Alex de que la Gestapo de Praga había solicitado los servicios del más notorio torturador de Bohemia, un sádico llamado Paul Soppa, que era el comandante de la prisión Pankrac en Praga, para que se ocupase de la custodia de los dos checos. No apostaría por sus posibilidades pero, a la luz de la prolongada libertad de Melchor, la certeza de que ninguno de los dos hombres había hablado era una prueba positiva de su enorme coraje y bravura.
—Hay diferentes maneras de abordar un problema —dijo Wandel—. Y ahora mismo nos gustaría que nos ayudase con este. El coronel Schellenberg habla muy bien de usted.
Walter Schellenberg era íntimo del general Heydrich, el jefe de toda la RSHA, de la cual la Kripo había pasado a formar parte.
—Sé quién es Schellenberg —dije—. Al menos, recuerdo haberlo conocido. Pero no sé de qué se ocupa ahora, en estos días.
—Es el jefe de la Inteligencia Internacional dentro de la RSHA —respondió Sachse.
—¿Este problema es un asunto de la Inteligencia Internacional?
—Podría serlo. Pero ahora mismo es un homicidio. Y ahí es donde entra usted.
—Cualquier cosa con tal de ayudar al coronel Schellenberg, faltaría más —dije, voluntarioso.
—¿Conoce el parque Heinrich von Kleist?
—Por supuesto. Era el jardín botánico de Berlín antes de que se construyesen los jardines botánicos de Steglitz.
—Esta mañana encontraron allí un cadáver.
—Vaya. Me pregunto por qué todavía no me he enterado.
—Ahora ya lo sabe. Queremos que venga y le eche una ojeada, Gunther.
Me encogí de hombros.
—¿Tienen gasolina?
Sachse frunció el entrecejo.
—Para el coche —añadí—. No estaba proponiendo que quemásemos el cadáver.
—Sí, por supuesto que tenemos gasolina.
—Entonces me encantará ir al parque con ustedes, comisario Sachse.
El parque Kleist, en Schöneberg, tiene algo que ver con un famoso escritor romántico alemán. Puede que con un tal Kleist. Había muchísimos árboles, una estatua de la diosa Diana y, en el límite occidental del parque, el Tribunal de Apelaciones. No es que en la Alemania de Hitler un tribunal de apelaciones sirviese para mucho. Aquellos que eran convictos y condenados en un tribunal de primera instancia nazi por lo general no perdían esa condición.
En el extremo sur había un edificio que si mal no recordaba había sido una vez la Escuela de Bellas Artes del estado prusiano, pero dado que ahora la Gestapo se había instalado en la vieja Escuela de Arte Industrial en Prinz Albrechtstrasse, parecían escasas las posibilidades de que alguien aprendiese cómo pintar un retrato en la Escuela de Bellas Artes del Estado prusiano; no cuando podían aprender algo mucho más útil, como torturar a las personas. Era conocido que la Gestapo siempre se había apropiado de los mejores edificios públicos de la ciudad. Era de esperar. Pero últimamente habían comenzado a confiscar locales de tiendas y empresas que habían sido abandonadas como resultado de la escasez. Un amigo mío había entrado en el local de Singer Sewing Machine en Wittenberg Platz a buscar una polea nueva y se topó con que el lugar estaba siendo utilizado como arsenal por las SS. La tienda de vinos de Meyer, en Olivaer Platz, de la cual yo había sido en tiempos cliente habitual, era ahora una «oficina de información» de las SS. Fuese lo que fuese eso.
En el centro del parque había un paseo curvo donde podías caminar o sentarte, pero solo en la hierba, porque todos los bancos de madera de la ciudad habían sido requisados para las necesidades de la guerra; algunas veces me imaginaba a un gordo general de la Wehrmacht dirigiendo el sitio de Leningrado mientras se calentaba las manos en un brasero alimentado con uno de estos bancos. En el lado oriental del paseo, muy cerca de Potsdamer Strasse, había una zona de arbustos y árboles que varios policías de uniforme habían cerrado al público. El cadáver de un hombre yacía debajo de un gran rododendro que se encontraba en su última floración, aunque ya en su fase final, porque el cadáver estaba cubierto de pétalos rojos que parecían ser múltiples puñaladas. Vestía una chaqueta tipo blusón oscura, unos pantalones de franela marrón claro y un par de botas marrones muy gastadas. No podía verle el rostro porque uno de mis nuevos amigos de la Gestapo tapaba el sol, como era su costumbre, así que le pedí que se desplazara y, cuando se apartó, me puse en cuclillas para mirarlo de cerca.
Era una típica foto fúnebre: la boca muy abierta, como si esperase la atención de un dentista, aunque sus dientes estaban en muy buen estado y desde luego mejor que los míos; los ojos muy abiertos mirando hacia delante daban la impresión, al fin y al cabo, de que estaba más sorprendido de verme a mí que yo a él. Tenía unos veinticinco años, un fino bigote, y en el lado izquierdo de la frente, debajo de la línea del pelo oscuro, una contusión con la forma y el color de una amatista grande que, con toda probabilidad, era la causa de su muerte.
—¿Quién encontró el cuerpo? —le pregunté a Sachse—. ¿Y cuándo?
—Un policía que hacía la ronda. De la comisaría de Potsdamer Platz. Aproximadamente a las seis de esta mañana.
—¿Cómo es que usted decidió encargarse del caso?
—Nos llamó el detective de guardia de la Kripo. Un tipo llamado Lehnhoff.
—Muy inteligente por su parte. Lehnhoff por lo general no suele ser muy brillante. ¿Qué tenía este tipo en el bolsillo que lo marcaba como carne de su propiedad? ¿Un pasaporte checo?
—No. Esto.
Sachse metió la mano en el bolsillo y luego me entregó un arma. Era una pequeña Walther modelo 9, una automática de calibre 25 milímetros del tamaño de la palma de una mano. Más pequeña que la Baby Browning que yo tenía en casa para cuando no esperaba visitas, pero igual de precisa.
—Un poco más letal que un llavero, ¿no? —dijo Sachse.
—Eso podría abrirle cualquier puerta —opiné.
—Tenga cuidado. Todavía está cargada.
Asentí y le devolví el arma.
—Esto lo pone bajo la jurisdicción de la Gestapo.
—De forma automática —admití—. Ya lo veo. Pero sigo sin ver la conexión con los Tres Reyes.
—Uno de nuestros oficiales de la Sección de Documentación examinó sus papeles y encontró algunas discrepancias.
Wandel me entregó una tarjeta amarilla con la fotografía del muerto en la esquina superior izquierda. Era su certificado de empleo.
—¿Ve algo raro en él? —preguntó.
Me encogí de hombros.
—Las grapas en la foto están oxidadas. Por lo demás a mí me parece correcto. A nombre de Victor Keil. No me suena de nada.
—El sello en la esquina de la foto apenas si se ve —dijo Wandel—. Ningún oficial alemán lo permitiría. —Luego me entregó el carné de identidad del muerto—. ¿Y esto? ¿Qué me dice de esto, Herr comisario?
Froté el documento con los dedos, cosa que consiguió un gesto de aprobación de Sachse.
—Hace bien al comprobarlo primero de esa manera —comentó—. Las falsificaciones carecen del tacto adecuado. Como si estuviesen hechos de lino. Pero no es eso lo que delata esta falsificación.
Lo abrí y observé detenidamente el contenido. La fotografía del carné de identidad tenía dos sellos en las esquinas, las dos huellas dactilares eran muy claras, al igual que el sello de la comisaría. Sacudí la cabeza.
—No veo el problema. A mí me parece del todo correcta.
—La calidad en realidad es muy buena —admitió Sachse—. Excepto por una cosa. Quien lo escribió no sabe escribir «índice».
—Dios mío, sí, tiene razón.
Sachse comenzaba de nuevo a parecer satisfecho consigo mismo.
—Todo esto nos animó a seguir investigando —dijo—. Al parecer el verdadero Victor Keil murió durante un bombardeo en Hamburgo el año pasado. Ahora sabemos, o al menos sospechamos, que este hombre no es alemán en absoluto, sino un terrorista checo llamado Franz Koci. Nuestras fuentes en Praga nos han informado de que era uno de los últimos agentes checos que operaban aquí en Berlín. Desde luego encaja con la última descripción que tenemos de él. Hasta octubre de 1938 era teniente en un regimiento de artillería checo desplegado en los Sudetes. Después de la capitulación del gobierno de Benes en Múnich desapareció, junto con otros muchos que pasaron a trabajar para los Tres Reyes.
Me encogí de hombros.
—No puedo imaginar por qué me necesita para que le mire las uñas.
—No sabemos quién lo mató —respondió Wandel—. Ni por qué, ni siquiera cómo.
Asentí.
—Para el cómo necesitará un médico. Preferentemente un doctor en medicina. —Sonreí mi propio chiste, pensando en el norteamericano, Dickson, y su aversión a los doctores del engaño en el Ministerio de Propaganda. Pero no era un chiste que pudiera compartir, en especial con la Gestapo—. En cuanto a quién y por qué, quizá podría investigarlo más a fondo. —Señalé el cadáver—. ¿Le importa?
—Adelante —dijo Sachse.
Saqué mi pañuelo y lo desplegué junto al cuerpo.
—Un lugar donde poner cualquier prueba que encuentre. Tengo la intención de revisar los bolsillos del muerto.
—Usted mismo. Pero todas las pruebas útiles ya han sido recogidas.
—Ya, no lo dudo. Si hubiera algo de valor que los de uniforme y el inspector Lehnhoff hubieran dejado atrás, sería toda una sorpresa.
Sachse frunció el entrecejo.
—No estará insinuando...
—Los policías de esta ciudad son tan chorizos como todos los demás. Algunas veces son más ladrones que los propios ladrones. En estos días la mayoría de ellos se hacen policías solo para robar un reloj sin que los pillen.
Levanté el brazo izquierdo del muerto para ilustrar mi perorata. Había una marca marrón en la muñeca, solo que el reloj que debía haber estado allí ya no estaba.
—Sí, ya veo a lo que se refiere —dijo Sachse.
—El cuerpo está un poco rígido, y eso significa que el rígor mortis está apareciendo o desapareciendo. Tarda unas doce horas en establecerse, dura otras doce y tarda otras doce en desaparecer por completo. —Pellizqué la mejilla del cadáver—. Sin embargo, comienza en la cara y la cara de este tipo es blanda al tacto, lo cual significa que el rigor está desapareciendo. Comprenderá que todo esto es muy burdo, pero diría que su hombre lleva muerto por lo menos un día o algo más. Por supuesto, podría estar equivocado, pero he visto a muchos hombres muertos que probablemente me darían la razón.
Desabroché los botones del blusón y luego le abrí la camisa para inspeccionar el torso.
—Sufrió una caída fuerte. O recibió un impacto potente. Hay muchos morados en el lado izquierdo del cuerpo. —Presioné fuerte sobre los morados y la parte inferior de las costillas—. Al parecer una de las costillas se ha separado de la pared torácica. En otras palabras, está rota.
Saqué la navaja que siempre llevo en el bolsillo, la abrí con cuidado y comencé por el dobladillo a cortar la pernera del pantalón del muerto, pero solo para no tener que desabrocharle la bragueta. Como norma general, prefiero conocer a un hombre un poco mejor antes de hacerlo. En el muslo izquierdo se apreciaba otro gran morado que coincidía con la costilla rota y la contusión en la cabeza. Intentaba no mostrarme nervioso, pero para acompañar la mala sensación que llevaba siempre conmigo, ahora sentía una mala vibración respecto al muerto. La distancia entre el parque Kleist y Nollendorfplatz era de un kilómetro, e incluso un hombre que hubiera chocado con un taxi en la esquina de Motz Strasse podía haber llegado tambaleante al parque en menos de treinta minutos. Ese no sería el primer accidente de tráfico de aquella noche en Berlín, pero desde luego sería el único que seguramente nadie había denunciado.
—¿Quiere saber lo que pienso?
—Por supuesto.
—Este hombre ha estado involucrado en un accidente de tráfico. Aunque eso no tiene nada de particular dada la falta de luz eléctrica y la destreza de los conductores de Berlín.
A esas alturas ya estaba totalmente seguro de que me encontraba ante el hombre que había atacado a Fräulein Tauber y que había colisionado con el taxi. Un centenar de pensamientos diferentes comenzaron a circular por mi cabeza. ¿La Gestapo estaba al corriente? ¿Se trataba de eso? ¿De ver cómo reaccionaría cuando me encontrase con el cadáver, igual como la traición que Hagen descubrió cuando estaba junto al féretro de Siegfried? No. ¿Cómo podían saberlo? Ninguna de las otras personas involucradas —Fräulein Tauber, Frau Lippert, el taxista— sabían que yo era policía, y mucho menos mi nombre. Por un momento mi mano comenzó a temblar. Cerré la navaja y la devolví al bolsillo de mi abrigo.
—¿Algo va mal, Gunther?
—No, es todo un placer trabajar con los muertos. La mayoría de las noches, cuando no estoy pensando en degollarme, me puede encontrar en el cementerio local con mi buen amigo, el conde Orlok.
Me mordí el labio inferior para prepararme a revisar los bolsillos del muerto.
—Ya hemos revisado sus bolsillos —dijo Sachse—. No quedaba nada importante en ellos.
Del bolsillo del muerto saqué un paquete de gominolas y se lo mostré a los dos oficiales de la Gestapo.
—No sé qué nos dice eso —protestó Wandel.
—Nos dice que el hombre era aficionado a las gominolas —respondí, aunque a mí me decía mucho más.
Cualquier duda acerca de que fuera el hombre que había atacado a Fräulein Tauber había desaparecido. ¿No había mencionado el olor a gominolas en su aliento?
—Aparte de la documentación falsa —dijo Sachse—, y del arma, por supuesto, lo único que encontramos era un clip para sujetar billetes, la llave de una puerta y un diario de bolsillo.
—¿Puedo verlos?
Me levanté. El clip era de plata y sujetaba unos cincuenta marcos en billetes de veinte y de uno, pero no apretaba los billetes con firmeza, y eso me llevó a pensar que había contenido más dinero; era muy fácil suponer que los policías que habían robado el reloj de Franz Koci también se habían llevado por lo menos la mitad del dinero. Era lo típico. La llave estaba en una cadena de acero que debía de haber estado sujeta a su cinturón: era una llave para una vieja cerradura hecha por la compañía de cerraduras Ferdinand Garbe de Berlín. El diario era el objeto más interesante. Era un diario de bolsillo del ejército, de cuero rojo, del año 1941, que entregaban a los oficiales alemanes: había un bolsillo pequeño en la tapa y en la parte de atrás una guía para reconocer los rangos e insignias del ejército alemán. En mi niñez había tenido un diario con una guía similar para reconocer las pisadas de los animales, muy útil en una gran ciudad como Berlín. Busqué la semana actual y leí la única entrada para las últimas cuarenta y ocho horas: «N.P. 9.15». Habían sido las nueve y media cuando interrumpí el ataque de Franz Koci a Fräulein Tauber, tiempo suficiente para que ellos se encontrasen en Nolli a las nueve y cuarto.
¿Por qué un terrorista checo, al que no interesaba llamar la atención de la policía, se arriesgaba a realizar un ataque sexual a alguien en una estación de tren? Alguien con quien había concertado una cita allí. A menos que la persona con la que iba a reunirse no se hubiese presentado y, frustrado, hubiera atacado a la muchacha. Pero eso no tenía mucho sentido.
Le devolví el diario a Sachse.
—Estos diarios son incluso más útiles a los espías de lo que lo son para nuestros hombres, ¿no cree? Le dicen al enemigo a quién vale la pena matar y a quién no.
—Imagino que debe de haberlo robado —señaló Wandel, sin necesidad—. Nuestros informes apuntan que algunos de estos checos son unos carteristas muy buenos.
Asentí. A mí eso me parecía muy justo considerando que acabábamos de robarles su país.
Tenía mucho en lo que pensar y decidí hacerlo en el Golden Horseshoe. Con toda probabilidad iba en contra de las reglas. Cualquiera mínimamente sensato no pisaría jamás el Golden Horseshoe, así que pensé que un hombre con mi variopinto historial podía saltarse un poco las reglas.
Era un gran salón circular con mesas redondas pequeñas alrededor de una gran pista de baile redonda. El centro de la pista lo ocupaba un caballo mecánico que las muchachas del club y las clientas femeninas eran invitadas a montar para hacer un show musical y, durante el proceso, mostrar la parte más alta de una media o algo más íntimo incluso. Cuando te habías bebido unas cuantas cervezas posiblemente resultaba muy divertido, pero en mitad de la sequía de Berlín, una tranquila partida de damas tampoco estaba mal.
Una de las muchachas era negra, posiblemente la última de Berlín. Se llamaba Ella. Estaba sentada a una mesa jugando un solitario con una baraja ilustrada con los retratos de nuestros amados líderes nazis. Me uní a ella y la miré un rato y cuando me comentó que su suerte mejoraba la invité a una limonada y hablamos de las mejores jugadas. Le di uno de mis preciosos cigarrillos americanos y, deshecha en sonrisas y halagos, se ofreció a cabalgar en el caballo en mi honor.
—Por cincuenta peniques puedes ver mis muslos. Por setenta y cinco puedes verme el conejo y toda la mata. No llevo ropa interior.
—En realidad esperaba ver a Fräulein Tauber.
—Ya no trabaja aquí. Desde hace mucho tiempo.
—¿Dónde trabaja ahora?
Ella dio una calada a su cigarrillo y permaneció en silencio.
Puse un billete sobre la mesa. No tenía ninguna foto como las que había en el dorso de las cartas pero a ella no le importaba. Dejé que tendiese la mano y luego apoyé mi dedo en la pequeña águila negra de la esquina.
—¿Está en el New World?
—¿En aquel antro? Diría que no. ¿Te dijo que trabajaba allí? —Se rio—. Eso significa que no quiere verte de nuevo, cariño. Por lo tanto, ¿por qué no te olvidas de ella y miras cómo cabalgo?
La negra hacía repicar la otra punta del billete como si escriviera en Morse. Lo solté y vi cómo desaparecía dentro de un sostén tan grande como un dirigible.
—¿Entonces dónde trabaja?
—¿Arianne? Lleva el guardarropa del Jockey Bar. Lo lleva desde hace tiempo. Una muchacha como ella puede ganar mucho dinero en el Jockey.
—¿En el guardarropa?
—Puedes ganar mucho más en un guardarropa que solo colgando un abrigo, cariño.
—Supongo.
—Aquí tenemos un guardarropa, Fritz. Es agradable y está oscuro. Por cinco marcos, podría cuidar con mucho interés todos tus valores. Los dejaría en mi boca, si quieres.
—Pierdes el tiempo, Ella. La única razón por la que me dejaron volver del frente es porque ya no me quedan valores. Ya no.
—Lo siento. Eso es una verdadera pena. Un tipo tan guapo como tú.
Su rostro se entristeció un poco y, durante un momento, al ver su compasión, me sentí mal por haberle mentido de esa manera. Tenía el aspecto de ser una persona bondadosa.
Cambié de tema.
—El Jockey —dije—. Claro que lo conozco. Es aquel lugar cerca de Wittenberg Platz, en Luther Strasse. Solía ser un lugar ruso llamado Yar.
La negra asintió.
—Solo lo he visto por fuera. ¿Cómo es?
—Caro. Lleno de yanquis y jefazos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí todavía tocan jazz americano. El auténtico. Iría allí si no fuese por una desventaja un tanto obvia. La gente de color no es bienvenida.
Fruncí el entrecejo.
—A los nazis no les gusta nadie excepto los alemanes. Eso ya lo tendrías que saber, bonita.
Ella sonrió.
—Oh, no hablaba de ellos. Son los yanquis los que no quieren ver a gente de color por allí.
Desde el exterior, el Jockey Bar se parecía al viejo Berlín de antes de la guerra, con su moral relajada y sus encantos vulgares. Otros también pensaban lo mismo. Una pequeña multitud de aficionados al jazz estaban en la acera en la oscuridad, disfrutando de la música pero poco dispuestos a pagar el coste prohibitivo de la entrada. Para evitarme pagar mostré la chapa de cerveza que lucía en la gabardina: un pequeño óvalo de latón que decía que era poli. A diferencia de la mayoría de los policías de Berlín no me gusta aprovecharme de un negocio honesto, pero el Jockey Bar no lo era. Cinco marcos solo por bajar las escaleras era casi un robo. No es que hubiese muchas personas allí abajo que pareciesen muy dispuestos a ser estafados. La mayoría eran tipos elegantes, unos cuantos con trajes de noche e insignias del Partido. Dicen que el crimen no compensa. No tanto como trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en el Ministerio de Propaganda. También había muchos americanos, tal como había dicho Ella. Los reconocías por las corbatas chillonas y las voces todavía más estridentes. El Jockey Bar era probablemente el único lugar de Berlín donde podías hablar en inglés sin que algún idiota de uniforme intentase recordarte que Roosevelt era un gángster, un maníaco negroide, un buscapeleas en una silla de ruedas, y un depravado rufián judío; y los alemanes que de verdad lo detestaban podían añadir algunas cosas todavía más desagradables.
Al pie de las escaleras había un guardarropa donde una muchacha se limaba las uñas o leía una revista y algunas veces conseguía hacer las dos cosas a la vez. Se veía que era lista. Tenía una cabellera negra abundante pero la llevaba recogida como una cortina de terciopelo en la nuca. Era delgada y lucía un vestido negro; supongo que era guapa de una manera un tanto obvia, carente de toda sutileza, vamos, la manera como a mí me gustan las mujeres, pero no era Arianne Tauber.
Esperé por si la muchacha acababa de limarse las uñas o de mirar la revista y me veía, pero eso pareció llevar más tiempo de lo que debía, ya que estaba a oscuras.
—¿Este es el guardarropa, no?
Ella alzó la vista, me miró de arriba abajo y luego, con una mano muy bien cuidada, guió mis ojos hacia los abrigos, algunos de piel, que colgaban en un riel detrás de ella.
—¿Qué cree que son? ¿Carámbanos?
—Por lo visto, me he equivocado. A lo mejor usted también, por lo que veo. Tenía la extraña sensación de que usted debía ser la primera en dar la bienvenida a este antro de clase alta.
Me quité el abrigo y lo dejé sobre el mostrador y ella lo miró con desagrado por un momento antes de arrastrarlo como si pensase matarlo y luego darme un recibo.
—¿Arianne está aquí esta noche?
—¿Arianne?
—Arianne Tauber. Tauber como Richard Tauber, solo que no me gustaría tenerle a él sentado en mi regazo.
—Ahora mismo no está aquí.
—¿No está aquí como si ya no trabajase, o no está aquí como si se hubiese tomado unos minutos de descanso?
—¿Quién quiere saberlo?
—Solo dígale que Parsifal está aquí. Parsifal como en el Santo Grial. Y hablando de eso, estaré en el bar si aparece.
—Usted y todos los demás, supongo. Está el bar y luego está el bar, ¿lo capta? Si se aburre allí siempre puede probar el bar. Bar como en Jockey Bar.
—Veo que después de todo me estaba escuchando.
Entré en el bar. El lugar necesitaba una mano de pintura y una moqueta nueva, pero no tanto como yo necesitaba una copa y unos tapones para los oídos. Me gusta la música cuando bebo. Incluso me gusta el jazz algunas veces, siempre y cuando recuerden dónde dejaron la melodía. La orquesta que estaba actuando en el Jockey era un trío, y si bien conocían todas las notas de Avalon no estaban puestas en ningún orden en particular. Me senté a una mesa y cogí la carta de bebidas. Los precios fueron como gas mostaza en mis ojos y cuando me rehíce, pedí una cerveza. La camarera volvió casi de inmediato con una bandeja en la que había una copa alta llena de oro, que era lo más cerca que había visto el Santo Grial desde la última vez que había comprado un sello de cuarenta céntimos. La probé y me encontré a mí mismo sonriendo como un idiota. Sabía a cerveza.
—Debo de estar muerto.
—Eso se puede arreglar —dijo una voz.
—¿Sí?
—Eche una mirada, Parsifal. Esta casa está llena de nazis importantes. Cualquiera de esos cuellos duros podría coger el teléfono y conseguirle un asiento en el expreso de los partisanos de mañana.
Me levanté y le ofrecí una silla.
—Estoy impresionado. Sabe usted lo del tren de los partisanos.
El tren de los partisanos era como los soldados alemanes llamaban al tren de transporte de tropas que viajaba entre Berlín y el Frente Oriental.
—Tengo un hermano en el ejército —explicó ella.
—Eso no es lo que se dice un club exclusivo. Ya no.
—Tampoco lo es este lugar. Supongo que debe de ser por eso que lo han dejado entrar. —Arianne Tauber sonrió y tomó asiento—. Pero puede pagarme una copa si quiere.
—¿A estos precios? Sería más barato comprarle un Mercedes Benz.
—¿De qué serviría? No puede conseguir gasolina. Por lo tanto, un trago no estaría mal.
Llamé a la camarera y dejé que Arianne pidiese una cerveza.
—¿Le queda alguno de esos cigarrillos americanos?
—No —mentí.
Pagarle una cerveza ya era lo bastante extravagante; no quería perder el juicio y darle también un cigarrillo.
La muchacha se encogió de hombros.
—No pasa nada. Tengo unos cuantos Luckies.
Arianne fue a buscar su bolso, y eso me dio tiempo para echarle otra mirada. Llevaba un sencillo vestido azul marino de manga corta. En la cintura lucía un cinturón de cuero rojo con unas lentejuelas negras o trocitos azules dispuestos como las joyas de una corona. En el hombro llevaba un interesante broche de bronce de la diosa hindú Kali. Su bolso rojo era redondo, con una correa larga. Se parecía un poco a una cantimplora, y de él sacó una pitillera de plata con tres trocitos de turquesa incrustados, grandes como huevos de codorniz. A un lado había un compartimento a juego para el mechero pero contenía un rollo de billetes, y por un momento la imaginé encendiendo el cigarrillo con un billete de cinco marcos. Una manera de desperdiciar el dinero menos cara que invitar a una muchacha a una copa en el Jockey Bar.
Cuando abrió la pitillera saqué uno y lo hice rodar entre mis dedos por un momento, y luego lo pasé por debajo de mi nariz para recordarme a mí mismo que era mejor tener a América como amiga que como enemiga antes de meterlo entre mis labios y agachar la cabeza hasta una cerilla que ella sostenía en su mano perfumada.
—Shalimar de Guerlain —dije y di una calada al cigarrillo antes de añadir—: Lo llevaba la última vez que la vi.
—Regalo de un admirador. Al parecer todos los Fritz que vuelven de permiso desde París les traen perfumes a las chicas. Es la única cosa que no escasea aquí en Berlín. Juro que podría abrir una tienda con la cantidad de perfumes que me han regalado desde que comenzó la guerra. Hombres. ¿Por qué no traen algo útil como cordones de zapatos o papel higiénico? —Sacudió la cabeza—. Aceite. ¿Alguna vez ha intentado comprar aceite? Olvídelo.
—Quizá creen que olerá mejor si usa perfume.
Ella sonrió.
—Debe de creer que soy una desagradecida.
—La próxima vez que vaya a París compraré unos cuantos clips y la pondré a prueba.
—No, de verdad. La otra noche no tuve la oportunidad de darle las gracias debidamente, Parsifal.
—Olvídelo. No estaba en estado de ofrecerme un cóctel. —Le sujeté la barbilla y volví su cara hacia mí—. El ojo se ve bien. Quizás está un poco azulado en los bordes. Claro que yo siempre me vuelvo loco por los ojos azules.
Por un momento pareció tímida. Luego se endureció de nuevo.
—No quiero que sea amable conmigo.
—No pasa nada. No le he traído perfume.
—No hasta haberme disculpado. Por no ser sincera.
—Es un hábito nacional.
Bebió un sorbo de cerveza y luego le dio una calada al cigarrillo. La mano le temblaba un poco.
—De verdad. No hay nada de que disculparse.
—De todas maneras, querría explicarle algo.
Me encogí de hombros.
—Si insiste. Tómese su tiempo. No hay nadie que me espere en casa.
Ella asintió y luego esbozó otra sonrisa. Ahora de chica avergonzada.
—En primer lugar quiero que sepa que no soy una chica de vida alegre. Algunas veces, cuando estoy aquí, dejo que un hombre me pague una copa o me haga un regalo. Como estos cigarrillos. Pero es a lo máximo que llego; bueno, somos humanos, ¿no?
—Desde luego era algo que solía creer.
—Es la verdad, Parsifal. En cualquier caso, ser la encargada del guardarropa en un lugar como este es un buen trabajo. Los americanos, incluso unos cuantos alemanes, dan buenas propinas. No hay mucho en que gastarlo pero me dije que siempre es bueno guardar algo para los malos tiempos. Tengo la desagradable sensación de que hay muchos todavía por venir. Me refiero a peores que ahora. Eso dice mi hermano. Dice...
Decidió que era mejor no contarme lo que hubiese dicho su hermano. Muchos berlineses se olvidan. Comienzan a hablar y luego recuerdan una cosita llamada Gestapo y se detienen en mitad de la frase y miran a la distancia durante un minuto y luego sueltan algo como lo que ella dijo después.
—Olvídelo. Lo que decía. No era nada importante.
—Claro.
—Lo que quiero decir es que no estoy a la venta, Parsifal.
—Lo comprendo —dije, sin importarme si se vendía o no. Pero estaba interesado en oírla, aunque todavía me preguntaba por qué ella se sentía obligada a explicarse.
—Eso espero. —Se quitó un trocito de tabaco de la lengua y sus dedos se mancharon de rojo carmín—. De acuerdo. Esto es lo que ocurrió aquella noche. De cabo a rabo, todo, porque necesito decírselo a alguien y tengo la sensación de que usted podría estar interesado. Dígame que no y me callaré. Pero ha tenido el interés suficiente como para venir hasta aquí abajo a buscarme, ¿no?
Asentí.
—Es más, la historia comienza aquí. Fue durante un descanso. Magda es la chica que ha conocido en el guardarropa. Ella estaba detrás del mostrador y yo en el bar. Cuando tenemos la pausa se supone que debemos venir aquí y tomar una copa con los clientes. Como estamos haciendo ahora usted y yo.
Ella intentó otra sonrisa. Ahora parecía irónica.
—Vaya descanso. Con toda franqueza, no se descansa lo más mínimo. Los tipos aquí son generosos con las copas y los cigarrillos, y por lo general me alegra volver al guardarropa para relajarme y aclararme la cabeza. —Se encogió de hombros—. Nunca fui bebedora, pero esa clase de excusa aquí no funciona.
—Me lo imagino.
Miré alrededor e intenté no hacer una mueca. Hay algo obsceno en un club nocturno en tiempos de guerra. Todas estas personas divirtiéndose mientras nuestros muchachos están luchando contra los Popovs, o en una misión sobrevolando Inglaterra. De alguna manera no parecía muy correcto tener una foto de Leslie Howard, la estrella de cine británica, en la pared del Jockey Bar. Durante un tiempo, después del estallido de la guerra, los nazis habían tenido la sensibilidad suficiente para prohibir el baile público, pero después de nuestras primeras victorias aquella prohibición había sido levantada y ahora las cosas le iban tan maravillosamente bien al ejército alemán que se creía que no había nada malo en que los hombres y las mujeres se soltasen un poco el pelo y se metiesen en una pista de baile. Pero a mí aquello no me interesaba. Me gustaba todavía menos cuando pensaba en las hermanas Fridmann en el piso debajo del mío.
—Algunas veces cuando vuelvo a casa apenas si puedo caminar debido a tanta bebida.
—Veo que voy a tener que volver aquí de nuevo. Este debe de ser el único bar en Berlín donde la cerveza todavía sabe a cerveza.
—Pero vaya precios. En cualquier caso, iba a hablarle de un tipo llamado Gustav y de cómo la otra noche fui a parar a Nollendorfplatz en medio de la oscuridad.
—¿Dónde estaba?
—Venga, Parsifal, preste atención. Hace unas pocas noches cuando estaba aquí comencé a hablar con ese tipo. Dijo que se llamaba Gustav, pero tengo mis dudas al respecto. También que era funcionario en Wilhelmstrasse. Y supongo que eso parecía. Un tipo con mucha labia. Un acento pijo. Un pájaro de oro en la solapa. Pañuelo de seda y polainas. Oh, sí, y también tenía aquella pequeña boquilla de oro que sacaba de una cajita de terciopelo cada vez que quería fumar. Solo mirarlo ya era algo fascinante, de una manera un tanto molesta. Le pregunté si hacía eso también por las mañanas, me refiero a si utilizaba la boquilla de oro, y contestó que sí. ¿Se lo puede imaginar?
—Lo intentaré. —Negué con la cabeza—. No, no puedo. Es un gran fanfarrón.
—Y además guapo. —Arianne sonrió—. Y rico. Llevaba un reloj de pulsera y otro de bolsillo y ambos eran de oro, como los gemelos y la traba de la camisa y el alfiler de corbata.
—Muy observadora por su parte.
Ella se encogió de hombros.
—¿Qué le puedo decir? Me gustan los hombres que usan oro. Me motiva. Es como un trapo rojo para un toro. Pero no es el movimiento. Es el color. Y por supuesto el valor. Los hombres que llevan muchas cosas de oro son más generosos, supongo.
—¿Lo era?
—¿Gustav? Claro. Me dio una propina solo por encenderle el cigarrillo. Y otra por sentarme con él. Al final de la noche me preguntó si podíamos encontrarnos a la noche siguiente en el café Romanisches.
—Apenas a unos pasos de Wittenberg Platz.
—Sí. A las ocho. En cualquier caso llegó tarde y por unos momentos creí que no vendría. Eran casi las ocho y veinticinco cuando se presentó. Sudaba y estaba nervioso. No se parecía en nada al tipo suave como una seda que había estado aquí la noche anterior. Hablamos durante un rato pero no me escuchaba. Cuando le pregunté por qué parecía tan inquieto, fue al grano. Me había pedido que viniese al café porque tenía un trabajo para mí. Un trabajo fácil, añadió, pero me iba a pagar cien marcos. Cien. En ese momento yo negué con la cabeza y le dije que ya no me dedicaba a hacer la carrera, pero no, me aclaró, no era nada por el estilo, ¿y por quién lo tomaba? Lo único que debía hacer era ir a la estación del metro en Nolli a las nueve y cuarto y darle un sobre a un hombre que estaría entonando una canción.
—Eso es bonito. ¿Cuál era la tonada?
—No digas adiós, solo di adieu.
—Zarah Leander. Me gusta.
—Incluso la tarareó para mí para asegurarse de que la reconocería. Tenía que pedirle fuego al hombre y después debía preguntarle su nombre. Si respondía que se llamaba Paul, debía darle el sobre y alejarme. Intuía que había algo extraño en todo eso, y por lo tanto le pregunté por el contenido del sobre y él dijo que era mejor que no lo supiese, lo que por supuesto no me hizo sentir mejor al respecto. Pero entonces puso cinco figuras de Alberto Durero sobre la mesa y me aseguró que serían los cien marcos más fáciles que habría ganado. Sobre todo durante la oscuridad total. Sea como fuere, acepté. Cien marcos son cien marcos.
—Humm.
—Así que viajé en el tren hasta una parada al este de Nolli y esperé dentro de la estación tal como me había dicho Gustav que hiciera. Había llegado temprano. Estaba asustada, pero los cinco Albertos me producían una agradable sensación en la media. Tuve tiempo para pensar. Quizá demasiado tiempo porque me volví codiciosa. Es un mal hábito que tengo.
—Usted y todos los demás.
—Continué pensando que si había recibido cien de Gustav por presentarme con el sobre, entonces podría ganar otros diez o veinte de Paul por dárselo. Cuando él por fin apareció, se lo sugerí. Pero a Paul no le gustó la idea y comenzó a ponerse duro conmigo. Buscó el sobre en los bolsillos de mi abrigo. En mi bolso. Incluso en mi ropa interior. Cogió mis cien marcos. Entonces apareció usted, Parsifal. Ya lo ve: no intentaba violarme. Buscaba el maldito sobre.
—¿Dónde estaba el sobre?
—No lo tenía conmigo cuando intenté liarle. Hubiese sido una tontería. Lo había escondido entre unos arbustos cerca de la parada de taxis.
—Muy astuta.
—Yo también lo creía. Hasta el momento en que me dio un puñetazo.
—¿Dónde está ahora?
—¿El sobre? Cuando volví a buscarlo el día siguiente, había desaparecido.
—Vaya.
Ella se encogió de hombros.
—Ahora en realidad no sé qué hacer. Me da miedo ir a la poli y contarlo. Como es natural estoy preocupada por el contenido de aquel sobre. Me preocupa que me haya metido en algo peligroso. —Cerró los ojos—. Parecía tan fácil cuando estábamos en el café Romanisches. Entregarlo durante el apagón y marcharme. ¡Si me hubiera limitado a eso!
—El tal Gustav. ¿Lo ha vuelto a ver por aquí desde entonces?
—No.
—¿Alguien más le conoce?
—No. Resultó que Magda creía que su nombre era Josef, eso es todo lo que recuerda. ¿Estoy metida en un lío, Parsifal?
—Podría ser. Si fuera a la policía y lo contase, sí, yo creo que estaría metida en un buen lío.
—Por lo tanto, no cree que deba contarlo.
—Con una historia como esa, Arianne, la policía, la policía de verdad, es el menor de sus problemas. Tiene que pensar en la Gestapo.
Ella exhaló un suspiro.
—Yo pensaba lo mismo.
—¿Le ha contado la historia a alguien más?
—Dios, no.
—Entonces no lo haga. Sencillamente nunca ha ocurrido. Nunca se ha encontrado con nadie llamado Gustav o Josef en ese lugar. Y nadie le ha pedido que actuase de intermediaria entre ellos en la estación de Nollendorfplatz.
—¿De intermediaria?
—Es como se llama cuando alguien quiere darle algo a otro sin llegar a encontrarse con él. Pero eso también está bien, porque en realidad no hubo nada. Ningún sobre. Y usted ni siquiera tiene los cien marcos, ¿es así?
Ella asintió.
Bebí un sorbo de cerveza y me pregunté cómo la bebida y el cigarrillo podían tener tan buen sabor y cuánto de verdad había en lo que Arianne Tauber me había contado. Era posible que Franz Koci le hubiese cogido los cien marcos de la ropa interior, aunque solo llevaba la mitad cuando los polis lo encontraron en el parque Kleist. Por supuesto, ellos podrían haberse quedado con la mitad. También cabía la posibilidad de que algún tipo de Asuntos Exteriores que tuviese un sobre para un agente de los Tres Reyes se hubiese asustado del encuentro y subcontratase el trabajo a una chica necesitada de dinero del Jockey Bar. Cosas más curiosas se han visto.
—Tengo una pregunta para usted, preciosa. ¿Por qué me cuenta todo esto?
—Por si acaso no lo sabe, Parsifal no es un nombre muy común por aquí. —Se mordió la uña del pulgar—. A pesar de lo que le he explicado sobre los perfumes, no soy la chica más popular de la ciudad. Hay un montón de personas a las cuales no les caigo muy bien.
—Por lo visto tenemos mucho en común, preciosa.
Ella lo dejó correr. Estaba demasiado ocupada hablando de sí misma. Eso también estaba bien. Ella me parecía un tema mucho más interesante que yo.
—Claro que soy atractiva. Lo sé. Hay muchos hombres que quieren que les dé eso que los hombres suelen buscar en las mujeres, pero, más allá de un cigarrillo, una copa y una propina, y quizás algún regalo, no quiero nada de nadie. Eso debería saberlo. Quizá ya lo haya deducido. Parece lo bastante listo. Pero lo que intento decir es que no tengo muchos amigos y desde luego ninguno que posea lo que usted llamaría sabiduría y madurez. A Otto, Otto Schulze, el tipo que dirige este lugar, no se lo puedo decir. No le puedo decir nada. Se lo diría a la Gestapo. Le gusta estar a buenas con la Gestapo. Estoy casi segura de que les paga con información, lo mismo que Magda. Usted ya conoció a Frau Lippert. Por lo tanto, no queda nadie más. Mi madre es anciana y vive en Dresde. Mi hermano está en el servicio activo. Con toda franqueza, él no sabría qué decir o hacer. Es mi hermano menor y acude a mí cuando necesita consejo. Pero usted, Parsifal, me parece un tipo que siempre sabe qué decir o hacer. En consecuencia, si está interesado, tiene trabajo a tiempo parcial como mi consejero especial. No pago mucho pero quizá pueda pensar en mí como alguien que está en deuda con usted.
—De pronto siento cada uno de mis cuarenta y tres años.
—No es usted tan viejo. No en estos días. Mire a su alrededor, Parsifal. ¿Dónde están los jóvenes? No hay ninguno. No en Berlín. No recuerdo la última vez que hablé con alguien que tuviera menos de treinta. Cualquiera de mi edad está en el servicio activo o en un campo de concentración. La juventud ya no se desperdicia en los jóvenes porque se desperdicia en la guerra. —Hizo una mueca—. Olvide lo que acabo de decir. No tendría que haberlo dicho. Están luchando por su país, ¿no?
—Están luchando por el país de otro —dije—. Ese es el problema.
Durante un instante, Arianne pareció astuta, como si me hubiese aventajado en una partida de cartas.
—No es recomendable poner la cabeza debajo del hacha, Parsifal. Podría meterse en problemas.
—No me importan los problemas, cuando se parecen a usted, preciosa.
—Es lo que dice ahora. Pero no me ha visto arrojando platos.
—Es de sangre caliente, ¿eh?
—Como si el punto de ebullición estuviese en la luna.
—Y lista, además. No estoy muy seguro de estar cualificado para ser su consejero privado, Fräulein Tauber. No distingo entre el punto de ebullición en la luna y mi número de zapato.
Ella miró mis pies.
—Diría que es un cuarenta y seis, ¿no?
—Ajá.
—Entonces, para muchos líquidos con grandes presiones de vapor, el punto de ebullición y su número de zapato probablemente son el mismo.
—Si es verdad, estoy impresionado.
—Antes de la guerra estudiaba química.
—¿Por qué lo dejó?
—Falta de dinero. Falta de oportunidades. A los nazis les gustan las mujeres educadas casi tan poco como los judíos educados. Prefieren que nos quedemos en casa puliendo los fogones y ocupándonos de la cocina.
—Yo no.
Ella tiró de mi muñeca y miró la hora en mi reloj.
—Tengo que volver al guardarropa dentro de un minuto.
—Podría esperarla, pero quizá tenga que llamar por teléfono al Banco Central para pedir un préstamo.
—Podría valer la pena, Parsifal. Acabo a las dos. Podría acompañarme a casa si quiere. Mejor aún, llevarme en coche si es que tiene uno.
—Tengo un coche. Lo que no tengo es gasolina. Y con mucho gusto la acompañaré a casa. Pero no creo que Frau Lippert lo apruebe, ¿no?
—Dije que podría acompañarme a casa, no subir las escaleras. Pero si alguna vez quiere subir conmigo las escaleras, no es asunto de ella. Frau Lippert también lo sabe. La otra noche solo hablaba por hablar. De no haber recibido aquel puñetazo en la mandíbula podría haberle dicho que se callase y se ocupase de sus asuntos, y ella lo hubiese aceptado. Hasta cierto punto. No hay nada en nuestro acuerdo que diga que no puedo recibir a caballeros amigos en mi habitación para un poco de charla. Es difícil mantener una conversación en un lugar como este. Hay que hablar muy alto. Soy un poco sorda.
—Y me lo dice ahora.
—Es porque el año pasado estaba cerca de Kottbusser Strasse cuando estalló un Tommy dócil.
«Tommy dócil» era como los berlineses llamaban a las bombas inglesas que no habían estallado al impactar.
—Me lanzó por los aires. Por fortuna aterricé sobre unos arbustos que mitigaron la caída. Pero, durante unos momentos gloriosos, creí que estaba muerta.
—¿Por qué gloriosos?
—¿Nunca ha querido estar muerto? Yo sí. Algunas veces la vida es demasiado complicada. ¿No le parece?
Asentí.
—Sí, también me ha ocurrido. En realidad, no hace mucho. Me voy a la cama deseando volarme los sesos y me despierto preguntándome por qué no lo habré hecho. Supongo que por eso estoy aquí. Usted es una alternativa mucho mejor que la idea de inmolarme.
—Me alegro de que así sea, Parsifal. Eh, ni siquiera sé su nombre. Debería saber algo sobre usted si voy a permitir que me acompañe a casa, ¿no le parece?
—Mi nombre es Bernhard Gunther.
Ella asintió y cerró los ojos como si intentase visualizar mi nombre en su mente.
—Bernhard Gunther. Sí.
—¿Eso qué significa?
—Chist. Estoy tratando de conectar con él. Soy un poco psíquica.
—Mientras está en ello, intente visualizar dónde dejé mi cartilla de ahorros. Hay quinientos marcos que me vendrían muy bien.
Ella abrió los ojos.
—Bernhard Gunther es un buen nombre. Fiable. Honesto. Y también rico. Podría hacer muchas cosas con quinientos marcos. Esto pinta muy bien. Dígame, ¿qué clase de trabajo hace Bernie Gunther? —Unió las manos como en una súplica—. No, espere. Deje que adivine.
—Será mejor que se lo diga yo mismo.
—¿No cree que pueda adivinarlo? Estoy segura de que estuvo en el ejército. Pero ahora posiblemente ya no. Demasiado prolongado para ser un permiso. Por lo tanto quizá lo han herido. Aunque no tiene aspecto de un hombre herido. Claro que también pudieron herirle en la cabeza. Podría ser ese el motivo de las tendencias suicidas. Muchos chicos las tienen en estos días. Muchos. Solo que no publican esa clase de cosas en los periódicos, porque es malo para la moral. Frau Lippert tenía otro inquilino que era cabo en un batallón de policía y se ahorcó en el puente del canal de Moabit. Era un buen chico. Podría aventurarme a decir que es usted funcionario, aunque es un poco demasiado musculoso. Y el traje; bueno, ningún funcionario vestiría nunca un traje así.
—Arianne. Escúcheme.
—Usted no es nada divertido, Gunther.
—No quiero que se haga una idea falsa de por qué estoy aquí.
—¿Eso qué significa?
—Significa que soy policía. De la jefatura de Alexanderplatz.
La sonrisa se secó en su rostro como si le hubiese vertido veneno en los oídos. Permaneció allí por un momento, atónita, inmóvil, como si el médico le hubiese anunciado que le quedaban seis meses de vida.
Estaba habituado a esa reacción y no la culpé por ello. No había nadie en Berlín que no tuviese un miedo profundo a la policía, incluida la propia policía, porque cuando decías policía todo el mundo pensaba en la Gestapo y cuando comenzabas a pensar en la Gestapo, era muy difícil pensar en nada más.
—Podría haberlo mencionado antes —dijo ella, nerviosa—. ¿O es así como funciona? Deja que alguien hable hasta meterse en líos. Les dan cuerda suficiente hasta que se ahorcan a sí mismos, como mi amigo.
—Se equivoca. Soy detective. No de la Gestapo.
—¿Cuál es la diferencia?
—La diferencia es que odio a los nazis. La diferencia es que no me importa si dice que Hitler es el hijo de Belcebú. La diferencia es que si yo fuese de la Gestapo usted ya estaría en una furgoneta camino del número ocho.
—¿El número ocho? ¿Qué es eso?
—Usted no es de Berlín, ¿verdad? No de origen.
Ella sacudió la cabeza.
—El número ocho de Prinz Albrechtstrasse. El Cuartel General de la Gestapo.
Yo no estaba exagerando. En lo más mínimo. Si Sachse y Wandel hubiesen escuchado la mitad de su historia, Arianne Tauber estaría ahora sentada en una silla con la falda alzada y un cigarrillo encendido en las bragas. Sabía cómo interrogaban aquellos cabrones a las personas y no estaba dispuesto a condenarla a ella a eso. No sin estar bien seguro de que era culpable. Tal como estaban las cosas, me había creído por lo menos la mitad de su historia, y eso ya era suficiente para impedir que la entregase a la Gestapo. Me dije que quizás era prostituta. Una ocasional. Para llegar a fin de mes, como hacían muchas mujeres solteras. No podía culparlas por ello. Era muy difícil ganarse la vida en Berlín. Pero no creía que fuese una espía de los checos. Ningún espía hubiese ofrecido tanta información a un hombre al que apenas conocía en un club nocturno.
—¿Qué pasará ahora? ¿Va a detenerme?
—¿No le he dicho ya que se olvidase de todo lo sucedido? Ya se lo he dicho. Nunca ha habido ningún sobre. Ningún Gustav.
Ella asintió en silencio, pero vi que aún tenía dificultades para comprender lo que le decía.
—Escúcheme, Arianne, siempre que siga mi consejo, estará a salvo. Bueno, casi. Solo hay tres personas que podrían relacionarla con lo que ocurrió. Uno de ellos es ese tipo, Gustav. Otro es Paul. El tipo que la atacó. Pero él está muerto.
—¿Qué? Eso no me lo había dicho. ¿Cómo ha pasado?
—Su cuerpo apareció en el parque Kleist un día o dos después de que el taxi lo atropellase en Nolli. Supongo que se arrastró hasta allí durante el apagón y murió. La tercera persona que está al corriente de esto soy yo. Y yo no se lo voy a decir a nadie.
—Ya, lo pillo. Supongo que querrá acostarse conmigo. Antes de entregarme a sus amigos de la Gestapo quiere echar un polvo conmigo. ¿Es eso?
—No. Las cosas no son así.
—¿Y entonces cómo son? No me diga que es porque cree que soy especial, Parsifal. Porque no le creeré.
—Voy a decirle por qué, preciosa. Pero no aquí. Ahora no. Hasta que haya pensado bien en todo lo que le he dicho y luego se pregunte a sí misma por qué se lo he dicho. Estaré esperándola afuera a las dos. Todavía puedo acompañarla a casa si quiere. O puede irse a sola y le doy mi palabra de que no la despertarán a las cinco unos hombres con abrigo de cuero. No me volverá a ver nunca más. ¿De acuerdo?