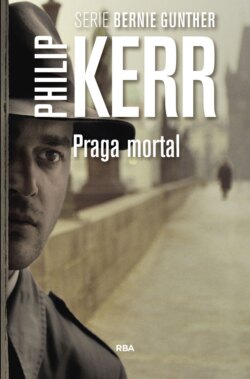Читать книгу Praga mortal - Philip Kerr - Страница 9
4
ОглавлениеEl Instituto Patológico estaba en el hospital Charité, apenas cruzado el canal de la estación Lehrter. Con la fachada de ladrillo rojo, los tejados de madera estilo alpino, el reloj y la torre esquinera, el viejo hospital universitario de la ciudad se parecía mucho a lo que siempre había sido. En el interior, sin embargo, las cosas eran diferentes. Dentro del edificio administrativo principal, los retratos de muchos de los famosos médicos y científicos del Charité habían sido retirados. Después de todo, los judíos eran la desgracia de Alemania. Ahora eran los únicos espacios libres en el hospital y si hubiesen podido poner algunas camas en las paredes lo hubiesen hecho. Los pabellones y pasillos —incluso los rellanos delante de los ascensores— estaban atestados de hombres que habían sido mutilados o heridos en el frente.
El depósito de cadáveres del instituto estaba lleno a rebosar de soldados muertos y de víctimas civiles todavía no identificadas de los bombardeos de la RAF y los accidentes provocados por la falta de luz. No es que sus problemas se hubiesen acabado. El centro de información del ejército no siempre era tan eficaz en notificar a las familias los fallecimientos en acto de servicio; y en muchos casos el ejército consideraba que la responsabilidad le correspondía al Ministerio de Sanidad. Pero cualquiera que fuese la causa de las muertes, el Ministerio de Sanidad creía que la responsabilidad de tratar con los muertos en Berlín recaía en el Ministerio de Interior, que, por supuesto, estaba muy dispuesto a dejar tal asunto en manos de las autoridades de la ciudad, las cuales a su vez estaban inclinadas a traspasarle este cometido a la policía. Por consiguiente, se podía decir que la crisis en la morgue —y era a eso exactamente lo que olía— era culpa mía. Mía y de otros como yo.
Sin embargo, fui allí en busca del cadáver de Geert Vranken con la esperanza de aprovecharme precisamente de esa incompetencia burocrática. Encontré los restos que quedaban compartiendo un cajón en el frigorífico con una prostituta muerta en Lichterfelde y un hombre de Wedding que había muerto en una explosión de gas, probablemente un suicidio. Hice que el ayudante del depósito colocase los restos del holandés en una mesa que olía peor de lo acostumbrado, aunque no era de extrañar: dada la extrema escasez de antisépticos en el hospital —por no mencionar la falta de lejía— a los muertos se les asignaban cada vez menos recursos.
—Es una pena —murmuró el ayudante.
—¿Qué es una pena?
—Que no sea usted del Servicio Estatal de Trabajo para poder librarme de él.
—No sabía que ese hombre estuviese buscando un trabajo.
—Era un trabajador extranjero, por lo tanto estoy esperando la documentación que me permita enviar sus restos al incinerador.
—Soy del Alex, como le he dicho. Estoy seguro de que allí hay trabajos que los muertos harían muy bien. Por ejemplo, el mío.
Por un momento parecía que el ayudante iba a sonreír, pero se lo pensó mejor.
—Solo tardaré un minuto —dije, y saqué la navaja que había encontrado en el suelo de la estación de Nolli.
Al ver la larga hoja en mi mano, el ayudante se apartó nervioso.
—Eh, ¿a qué juega?
—No pasa nada. Intento establecer si esta navaja concuerda con las puñaladas de la víctima.
Un poco más relajado, señaló los restos de Vranken con un gesto.
—Las puñaladas fueron el menor de sus problemas.
—Eso cree, ¿verdad? Antes de que el tren lo arrollase...
—Eso explicaría muchas cosas.
—Alguien le apuñaló varias veces.
—Obviamente no era su día de suerte.
Deslicé la hoja por una de las heridas visibles en el torso pálido del muerto.
—Antes de la guerra podías conseguir un informe de laboratorio como Dios manda, con fotografías y descripciones para no tener que hacer este tipo de cosas.
—Antes de la guerra la cerveza sabía a cerveza. —Al recordar quién y mejor dicho qué era, se apresuró a añadir—: No es que la cerveza ahora tenga nada de malo, por supuesto.
No dije nada. Me alegré de que se hubiese ido de la lengua. Significaba que con toda probabilidad me evitaría rellenar el papeleo del depósito —después de todo, el comisario principal Lüdtke me había dicho que dejase el caso— a cambio de obviar el comentario poco patriótico del ayudante sobre la cerveza alemana. Además estaba concentrado en la navaja dentro de la herida. No podía afirmar a ciencia cierta que se tratara del arma homicida, pero bien podría haberlo sido. Era lo bastante larga y lo bastante afilada, de un solo filo y con el borde superior romo; encajaba en la herida casi a la perfección.
Retiré la hoja y busqué algo con que limpiarla. Como soy un tipo quisquilloso, tengo mis manías respecto a las navajas que guardo en mis bolsillos. Ya me había encontrado con suficientes gérmenes y bacterias al pasearme por el hospital y no tenía necesidad de llevarme una carga extra en el bolsillo.
—¿Tiene algo con que limpiarla?
—Deme —dijo el ayudante, que cogió la navaja y la limpió con el dobladillo de la bata.
—Gracias.
Me di cuenta de que no veía la hora de librarse de mí y cuando le sugerí que probablemente no había necesidad de preocuparse por el papeleo, asintió satisfecho.
—No creo que él se vaya a quejar, ¿verdad? —comentó el ayudante—. Además, no tengo una estilográfica que funcione.
Salí. Hacía un día bonito, así que decidí volver caminando al Alex y comer en un quiosco que conocía en Karl Strasse, pero estaba cerrado debido a la falta de salchichas. Así que comí en uno de Oranienburger Strasse. Por fin conseguí un bocadillo y un periódico en un lugar cerca de la Bolsa. El bocadillo era tan poco interesante como lo que había en el periódico, y probablemente también en la Bolsa. Pero es una tontería dejar de comer pan solo porque no tengas salchichas para ponerle dentro. Al menos tenía la libertad de creer que el pan era un bocadillo.
Claro que después de todo soy un berlinés típico, y por eso quizá soy difícil de complacer.
Cuando volví al Alex pedí que me enviasen a mi despacho los expedientes de todos los asesinatos cometidos en la red de cercanías durante el verano. Supongo que quería asegurarme a fondo de que Paul Ogorzow era el verdadero asesino y no alguien convertido en un culpable a medida. No sería la primera vez que la Kripo, dirigida por los nazis, hacía algo así. La única sorpresa era que no hubiesen intentado atribuir los asesinatos de Wallenstein, Baldur, Siegfried y Cock Robin a algún pobre judío.
Resultó que no era yo el primero en revisar los expedientes Ogorzow. El registro de consultas mostraba que la Abwehr —la inteligencia militar— también había consultado los archivos, y en fecha reciente. Me pregunté por qué. Al menos lo hice hasta que recordé que todos los trabajadores extranjeros fueron entrevistados durante el curso de la investigación. Pero Paul Ogorzow era un ferroviario alemán: sus motivos habían sido la violación y un tremendo odio hacia las mujeres; no había apuñalado a ninguna de sus víctimas, las había matado a golpes. No había manera de saber si el atacante de Fräulein Tauber la hubiese aporreado o apuñalado después de violarla, pero por el golpe que le había dado en la cara no cabía duda de que detestaba a las mujeres. Por supuesto, los asesinatos por lujuria eran bastante comunes en Berlín. Antes de Paul Ogorzow, habían existido otros criminales violentos, algunas veces caníbales; y sin duda habría otros después de él.
Para mi sorpresa me sentí impresionado por la concienzuda investigación del comisario principal Lüdtke. Se habían realizado miles de entrevistas y traído casi un centenar de sospechosos para ser interrogados; incluso hubo agentes de policía que se vistieron de mujer y viajaron en tren por la noche con la esperanza de incitar al asesino a atacarlos. Se había ofrecido una recompensa de diez mil marcos y, al final, uno de los colegas de Paul Ogorzow —otro empleado ferroviario— le había señalado como el asesino en lugar de uno de los muchos trabajadores extranjeros. Entre los trabajadores extranjeros interrogados estaba Geert Vranken. No me tendría que haber sorprendido al descubrir su nombre en la lista de los interrogados; y no obstante lo estaba. Leí la transcripción con interés.
Licenciado en ciencias en la Universidad de La Haya, Vranken había sido descartado de la lista de Lüdtke cuando comprobaron su coartada; pero, poco dispuestos a confiar solo en eso —después de todo, su coartada se la facilitaban otros trabajadores extranjeros—, se habían tomado el trabajo de ofrecer pruebas de su buena conducta, y para este fin habían ofrecido el nombre de un alemán que había conocido antes de la guerra, en La Haya. El equipo de detectives de Lüdtke, varios conocidos míos, apenas se habían molestado en investigar esta referencia porque, una semana o poco más después de la entrevista con Vranken, habían detenido a Paul Ogorzow. La certeza —por mi parte— de que por una vez habían enviado al hombre correcto a la guillotina en Plotzensee, en julio de 1941, poco a poco dio paso a un sentimiento de piedad hacia Geert Vranken y, en particular, hacia su esposa y el bebé que había dejado en Holanda. Me pregunté cuántas otras familias serían destruidas de la misma manera antes de que acabase la guerra.
Por supuesto, esto era poco habitual en mí. Había visto multitud de víctimas de asesinatos en mis años en el Alex, muchas de ellas en circunstancias incluso más trágicas que esta. Después de Minsk supongo que mi conciencia se turbaba con facilidad. Fueran cuales fuesen las razones, decidí averiguar, tal como el comisario principal Lüdtke había dicho que haría, si el Servicio Estatal de Trabajo había informado a la familia Vranken de que había muerto en un accidente. Así fue como malgasté una hora al teléfono, saltando de un burócrata a otro hasta que renuncié y yo mismo escribí una carta a una dirección de La Haya que figuraba en la cartilla de empleo de Vranken y que correspondía al lugar donde había trabajado antes de venir a Alemania. En mi carta no mencionaba el hecho de que Geert Vranken había sido asesinado, solo que un tren lo había atropellado. Que lo hubiesen apuñalado seis veces no era algo que necesitase saber ninguna familia.