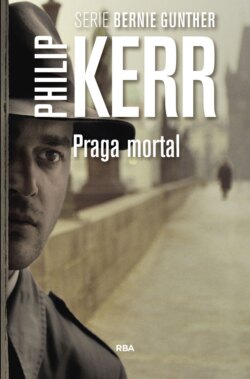Читать книгу Praga mortal - Philip Kerr - Страница 8
3
ОглавлениеPrusia siempre ha sido un lugar interesante donde vivir, sobre todo si eres judío. Incluso antes de los nazis, los judíos siempre se habían destacado por recibir un tratamiento especial por parte de sus vecinos. En 1881 y 1900, incendiaron las sinagogas en Neustettin y Konitz, y probablemente también en otras ciudades prusianas. Más tarde, en 1923, cuando se produjeron disturbios por la comida y yo era un joven policía de uniforme, muchas tiendas judías de Scheuenviertel —uno de los barrios más duros de Berlín— recibieron un tratamiento especial porque los judíos eran sospechosos de especulación o acaparamiento, o de ambas cosas, no importaba: los judíos eran judíos y no se podía confiar en ellos.
Obviamente, en noviembre de 1938 la mayoría de las sinagogas de la ciudad fueron destruidas. Al final de la Fasanenstrasse, donde yo tenía en propiedad un pequeño apartamento, una enorme sinagoga en ruinas aún permanecía en pie; parecía como si el futuro emperador romano Tito hubiese acabado de darle una lección a la ciudad de Jerusalén. Al parecer nada había cambiado mucho desde el año 70 d.C.; desde luego no en Berlín. Solo era cuestión de tiempo que comenzásemos a crucificar judíos en las calles.
Yo nunca pasaba por delante de las ruinas sin una leve sensación de vergüenza. Pero pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de que había judíos viviendo en mi propio edificio. Durante mucho tiempo no me había percatado de su presencia tan cerca de mí. Sin embargo, ahora esos judíos se habían vuelto fáciles de reconocer para cualquiera que tuviese ojos. A pesar de lo que le había dicho al comisario principal Lüdtke, no necesitabas una estrella amarilla o un metro con el que medir la longitud de la nariz de alguien para saber que era judío. Privados de cualquier comodidad, sujetos a toque de queda a las nueve de la noche, privados de «lujos» como la fruta, el tabaco o el alcohol y permitiéndoseles solo hacer las compras durante una hora al final del día, cuando las tiendas por lo general estaban vacías, los judíos tenían una vida más miserable, y eso pasaba factura en sus rostros. Cada vez que veía a uno pensaba en una rata, solo que la rata tenía un escudo de la Kripo en el bolsillo de la chaqueta con mi nombre y número escrito en ella. Admiraba su resistencia, como también los admiraban muchos otros berlineses, incluso algunos nazis.
Pensaba menos en odiarme o incluso en matarme cuando consideraba lo que tenían que aguantar los judíos. Para sobrevivir siendo judío en Berlín en otoño de 1941 se necesitaba mucho coraje y fuerza. Incluso así costaba creer que las dos hermanas Fridmann, que ocupaban el apartamento debajo del mío, fueran a sobrevivir durante mucho tiempo. Una de ellas, Raisa, estaba casada y tenía un hijo, Efim, pero él y el marido de Raisa, Mijail, detenidos en 1938, todavía estaban en la cárcel. La hija, Sara, escapó a Francia en 1934 y no se había vuelto a saber nada de ella. Las dos hermanas —la mayor se llamaba Tsilia— sabían que yo era policía y con toda razón desconfiaban de mí. Pocas veces intercambiábamos algo más que un gesto o un saludo de buenos días. Además, el contacto entre los judíos y los arios estaba estrictamente prohibido y, dado que el presidente de la escalera estaba obligado a informar de eso a la Gestapo, consideré mejor, por el bien de ellas, mantener la distancia.
Después de Minsk no tendría que haberme sentido tan horrorizado por la estrella amarilla, pero lo estaba. Quizás esta nueva ley me parecía peor porque sabía lo que les esperaba a los judíos deportados al Este, pero después de mi conversación con el comisario principal Lüdtke decidí hacer algo, aunque pasaron un día o dos antes de que se me ocurriera qué podía hacer.
Mi esposa había muerto hacía veinte años y yo aún conservaba algunos de sus vestidos, y algunas veces, cuando conseguía superar la escasez y tomarme una copa o dos y sentir lástima de mí mismo y, más en particular, por ella, sacaba uno de sus viejos vestidos del armario, apretaba la tela contra la nariz y la boca y aspiraba su memoria. Durante mucho tiempo después de su muerte aquella era mi vida hogareña. Cuando ella vivía teníamos jabón, así que mis recuerdos siempre eran agradables. En estos días las cosas son menos fragantes, y si eres sensato subes al metro con una naranja con clavos, como un papa medieval que se mezcla con el populacho. Sobre todo en verano. Incluso la muchacha más bonita olía como un estibador en los terribles días de 1941.
Primero pensé en darle a las hermanas Fridmann el vestido amarillo para que pudieran confeccionar las estrellas, solo que había algo que no me gustaba. Supongo que me hacía sentir cómplice de la horrible orden policial. Sobre todo teniendo en cuenta que yo era policía. Así que mientras bajaba las escaleras con el vestido amarillo bajo el brazo decidí volver a mi apartamento y recogí todos los vestidos que conservaba en el armario. Incluso eso me pareció inadecuado y, mientras les daba los vestidos de mi esposa a esas mujeres inocentes, decidí hacer algo más.
No es lo que se dice una página de un relato heroico escrito por Winckelmann o Hölderlin, pero es así como comenzó todo este asunto: de no haber sido por la decisión de ayudar a las hermanas Fridmann, nunca habría conocido a Arianne Tauber ni habría sucedido todo lo que vino después.
De nuevo en mi apartamento me fumé el último cigarrillo y pensé en meter la nariz en algunos expedientes del Alex, solo para saber si Mijail y Efim Fridmann aún vivían. Bueno, eso sí podía hacerlo, aunque a alguien con una jota roja en su cartilla de racionamiento aquello no iba a servirle de mucha ayuda a la hora de comer. Dos mujeres tan delgadas como las hermanas Fridmann iban a necesitar algo más sustancial que mera información sobre sus seres queridos.
Al cabo de un rato tuve lo que consideré una buena idea y busqué una bolsa del ejército alemán en mi armario. En ella guardaba un kilo de granos de café argelino que había traído de París y que tenía pensado cambiar por unos cuantos cigarrillos. Dejé mi piso y cogí el tranvía en dirección este hasta la estación de Potsdamer.
Era un atardecer cálido y aún no había oscurecido. Las parejas paseaban cogidas del brazo por el Tiergarten y parecía casi imposible que a dos mil kilómetros al este el ejército alemán estuviese rodeando Kiev y estrechando poco a poco el círculo alrededor de Leningrado. Caminé hasta Pariser Platz. Iba camino del hotel Adlon para ver al maître, con el propósito de cambiar el café por algunos alimentos que pudiese darles a las dos hermanas.
Aquel año el maître del Adlon era Willy Thummel, un alemán gordo de los Sudetes que siempre estaba atareado y era tan ágil de movimientos que me preguntaba cómo podía haber engordado. Con las mejillas sonrosadas, la sonrisa fácil y un atuendo impecable siempre me recordaba a Herman Göring. Sin duda ambos hombres disfrutaban de la comida, aunque el Reichsmarschall siempre me daba la impresión de que podía comerme a mí también, si tenía hambre. A Willy le gustaba la comida; pero le gustaban más las personas.
No había clientes en el restaurante —todavía no— y Willy estaba comprobando que las cortinas no dejasen escapar ninguna luz cuando asomé mi nariz por la puerta. Como cualquier buen maître me vio de inmediato y se apresuró a venir hacia mí con sus patines invisibles.
—Bernie. Pareces preocupado. ¿Estás bien?
—¿Qué sentido tiene quejarse, Willy?
—No lo sé; en estos tiempos la rueda que chirría más fuerte en Alemania es la que consigue más grasa. ¿Qué te trae por aquí?
—Un asunto privado, Willy.
Bajamos un tramo de escaleras hasta un despacho. Willy cerró la puerta y sirvió dos copitas de jerez. Sabía que pocas veces se alejaba del restaurante durante más tiempo del que necesitaba para hacerle una visita a la porcelana en el baño de caballeros, así que fui directamente al grano.
—Cuando estuve en París me hice con un poco de café —dije—, café de verdad, no la mierda que tomamos en Alemania. En grano. Grano argelino. Un kilo.
Coloqué la bolsa en la mesa de Willy y dejé que inspeccionara el contenido.
Él cerró los ojos e inhaló el aroma; después emitió un gemido que pocas veces había oído fuera de un dormitorio.
—Desde luego te has ganado esa copa. Había olvidado cómo huele el café de verdad.
Me castigué las amígdalas con el jerez.
—¿Dices un kilo? Valía cien marcos en el mercado negro la última vez que lo intenté comprar. Dado que no hay café en ninguna parte, ahora sin duda vale más. No me extraña que invadiésemos Francia. Por un café como este incluso sería capaz de ir a gatas hasta Leningrado.
—Allí tampoco tienen café. —Dejé que me llenase la copa de nuevo. El jerez no era del mejor, pero ya nada lo era, ni siquiera en el Adlon. Ya no—. Pensaba que quizá quisieses ofrecérselo a alguno de tus huéspedes especiales.
—Sí, podría hacerlo. —Frunció el entrecejo—. Pero supongo que no esperarás dinero a cambio, ¿no? No por algo tan valioso como esto, Bernie. Incluso el diablo tiene que beber barro con leche en polvo estos días.
Aspiró de nuevo el aroma y sacudió la cabeza.
—¿Qué quieres? El Adlon está a tu disposición.
—No quiero gran cosa. Solo un poco de comida.
—Me desilusionas. No hay nada en nuestras cocinas que valga un café como este. No te engañes con lo que aparece en el menú. —Cogió una carta de la mesa y me la dio—. Hay dos platos de carne cuando la cocina en realidad no puede servir más que uno. Ponemos dos solo por las apariencias. ¿Qué vamos a hacer, sino? Tenemos que mantener la reputación.
—Supón que alguien pide un plato que no tienes... —le insinué.
—Imposible. —Willy sacudió la cabeza—. En cuanto entra el primer cliente, tachamos el segundo plato. Es la elección de Hitler. Lo que equivale a decir que no hay elección posible.
Hizo una pausa.
—¿Quieres comida por este café? ¿Qué clase de comida?
—Comida en lata.
—Vaya.
—La calidad no es importante mientras sea comestible: carne en lata, fruta envasada, leche, verduras. Lo que tengas. Lo suficiente para que dure un tiempo.
—Sabes que la comida enlatada está estrictamente prohibida, ¿no? Es la ley. Toda la comida envasada es para el frente de guerra. Si te detienen en la calle con comida envasada te verás metido en un buen lío. El metal escasea. Creerán que vas a vendérselo a la RAF.
—Lo sé. Pero necesito comida que dure y este es el mejor lugar donde encontrarla.
—No pareces un hombre que no pueda ir a las tiendas, Bernie.
—No es para mí, Willy.
—Lo suponía. En cuyo caso no es asunto mío para qué la quieres. Pero, señor comisario, por un café como este estoy dispuesto a cometer un crimen contra el Estado. Siempre y cuando no se lo digas a nadie. Ahora ven conmigo. Creo que tenemos comida enlatada de antes de la guerra.
Fuimos a la despensa del hotel. Era tan grande como los calabozos de los sótanos del Alex, pero más agradable para el oído y la nariz. La puerta estaba cerrada con más candados que el Banco Nacional Alemán. Allí llenó la bolsa con todas las latas que podía llevarme.
—Cuando estas latas se acaben vuelve a por más, si todavía sigues en libertad. Si no lo estás, entonces, por favor, olvida que me has conocido.
—Gracias, Willy.
—Ahora tengo que pedirte un pequeño favor, Bernie. Puede que incluso sea una ventaja para ti. Hay un periodista americano alojado en el hotel. Uno de tantos. Su nombre es Paul Dickson y trabaja para la Mutual Broadcasting System. Le gustaría mucho visitar el frente de guerra pero al parecer está prohibido. Ahora todo está prohibido. La única manera de saber lo que está permitido y lo que no es hacerlo y ver si acabas en la cárcel.
»Sé que has vuelto hace poco del frente. Ya has visto que no te he preguntado cómo están las cosas por allí. En el este. Solo ver una brújula en estos días me pone enfermo. No pregunto porque no quiero saberlo. Incluso podrías decir que es la razón por la que me metí en el negocio de los hoteles: porque el mundo exterior no me preocupa. Los huéspedes de este hotel son mi mundo y es todo el mundo que necesito conocer. Su felicidad y satisfacción es todo lo que me interesa.
»Por lo tanto, para la felicidad y satisfacción del señor Dickson te pido que te encuentres con él. No aquí en el hotel. Aquí no. No es seguro hablar en el Adlon. Hay varias habitaciones en la planta superior ocupadas por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esas personas están vigiladas por soldados alemanes con casco de acero. ¿Te lo puedes imaginar? Soldados aquí, en el Adlon. Intolerable. Vuelve a ser como en 1919, pero sin las barricadas.
—¿Qué hacen aquí los funcionarios de Asuntos Exteriores que no puedan hacer en el ministerio?
—Algunos están destinados a la nueva Oficina de Viajes al Extranjero, cuando empiece a funcionar. Pero el resto escribe a máquina. Mecanografían mañana, tarde y noche. Es como si fuese un discurso para el Mahatma.
—¿Qué mecanografían?
—Escriben comunicados para la prensa americana; la mayoría de los corresponsales también se alojan aquí. Eso significa que hay Gestapo en el bar. Es probable que haya incluso micrófonos secretos. No lo sé a ciencia cierta, pero es lo que he oído. Cosa que es otra fuente de malestar para nosotros.
—Ese tipo, Dickson. ¿Está ahora en el hotel?
Willy pensó un momento.
—Creo que sí.
—No menciones mi nombre. Solo pregúntale si está interesado en un fragmento de «De mi vida. Poesía y verdad». Estaré junto a la estatua de Goethe en el Tiergarten.
—Sé dónde está. Un poco más allá de Hermann Göring Strasse.
—Lo esperaré quince minutos. Si viene debe hacerlo solo. Sin amigos. Solo él, yo y Goethe. No quiero ningún testigo cuando hable con él. En estos días hay muchos americanos que trabajan para la Gestapo. No me fío ni de Goethe.
Me cargué la bolsa al hombro y salí a la Pariser Platz, donde ya comenzaba a oscurecer. Una de las pocas cosas buenas de la falta forzosa de luz era que no veías las banderas nazis, pero los brutales contornos del edificio de la Oficina de Viajes al Extranjero diseñado por Speer, a medio construir todavía, eran visibles a lo lejos contra el cielo púrpura, dominando el paisaje al oeste de la puerta de Brandenburgo. El rumor era que el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer, utilizaba a prisioneros de guerra rusos para acabar un edificio que nadie más aparte del Führer parecía querer. El rumor también decía que había una nueva red de túneles bajo la construcción que conectaban los edificios gubernamentales en Wilhelmstrasse con búnkeres secretos que se extendían bajo la Hermann Göring Strasse hasta el Tiergarten. Nunca era bueno prestar demasiada atención a los rumores en Berlín por la sencilla razón de que, por lo general, eran verdad. Me detuve junto a la estatua de Goethe y esperé. Al cabo de un rato oí a un 109 que volaba muy bajo con rumbo sudeste hacia el aeropuerto de Tempelhof; y al poco pasó otro. Para cualquiera que hubiera estado en Rusia, era un sonido reconocible al instante y consolador, como si un enorme pero amistoso león bostezara en una cueva vacía, muy diferente del sonido de los Whitleys de la RAF, mucho más lentos, que de vez en cuando atravesaban el cielo de Berlín como tractores de muerte y destrucción.
—Buenas noches —dijo el hombre que caminaba hacia mí—. Soy Paul Dickson. El americano del Adlon.
Apenas si necesitaba presentarse. Le precedía el aroma de la colonia Old Spice y del tabaco de Virginia, era como un motorista con un banderín en el guardabarros. Pisaba firme, con unos zapatos tan recios que le hubieran podido servir de embarcación para venir desde Delaware. La mano que estrechó la mía era parte de un cuerpo que todavía consumía comida nutritiva. Su dulce aliento mentolado olía a pasta de dientes auténtica y daba testimonio de tener acceso a un dentista que sabía hacer su trabajo y al que aún le faltaba una década para la jubilación. Si bien estaba oscuro, casi percibía su bronceado. Mientras intercambiábamos cigarrillos y trivialidades, me pregunté si la verdadera razón por la que los berlineses detestaban a los americanos tenía menos que ver con Roosevelt y su retórica antialemana, y más con su mejor salud, su mejor cabellera, sus mejores ropas y en general sus vidas mejores.
—Willy me ha contado que acaba de volver del frente —dijo en un alemán que también era mejor de lo que me esperaba.
—Sí, así es.
—¿Le importaría hablarme de ello?
—Hablar de ello es la única manera de cometer un suicidio para el que no creo tener valor —confesé.
—Le aseguro, señor, que no tengo nada que ver con la Gestapo. Si es lo que insinúa. Entiendo que es exactamente lo que diría alguien que fuese informador de la Gestapo. Pero para ser del todo sincero con usted no hay nada de lo que ellos tengan que yo desee. Excepto quizás una buena historia. Mataría por una buena historia.
—¿Ha matado a alguien?
—Para serle sincero, no veo cómo podría hacerlo. Tan pronto como se enteran de que soy americano la mayoría de los berlineses parecen tener ganas de pegarme. Por lo visto me consideran responsable de todos los barcos que les estamos dando a los británicos.
—No se preocupe; a los berlineses nunca les ha interesado mucho tener una fuerza naval —dije—. Esa clase de cosas interesan más en Hamburgo y Bremen. En Berlín, puede considerarse afortunado de que Roosevelt nunca les haya dado cerveza o salchichas a los ingleses. Si lo hubiera hecho, ya estaría usted muerto. —Señalé hacia Potsdamer Platz—. Venga. Caminemos.
—Por supuesto.
Me siguió hacia el sur, fuera del parque.
—¿Algún lugar en particular?
—No. Pero necesito unos minutos para estudiar el golpe de salida.
—Es aficionado al golf, ¿eh?
—Solía jugar de vez en cuando. Antes de los nazis. Pero ese juego ha perdido popularidad desde la llegada de Hitler. Es muy fácil ser malo en el golf, y eso es algo que los nazis no pueden soportar.
—Aprecio que me hable de esta manera.
—Todavía no le he dicho nada. Ahora mismo todavía me estoy preguntando cuánto le puedo decir sin sentirme como un... ¿cómo se llamaba? Traidor. ¿Benedict...?
—¿Benedict Arnold?
—Eso es.
Cruzamos Potsdamer para ir a Leipziger Platz.
—Confío en que no vayamos al club de prensa —dijo Dickson—. Me sentiría como un idiota si me llevara allí para contarme su historia. —Señaló una puerta al otro lado de la plaza donde estaban aparcados varios coches oficiales—. Escucho toda clase de tonterías en ese lugar.
—No me diga.
—El doctor Froehlich, el oficial de relaciones con la prensa americana del Ministerio de Propaganda, siempre nos está citando allí para conferencias de prensa especiales donde anuncia otra victoria decisiva de las fuerzas alemanas contra el Ejército Rojo. Él o cualquiera de los otros doctores. Brauweiler o Dietrich. Nosotros los llamamos los doctores del engaño.
—Sin olvidar al mayor mentiroso de todos ellos —manifesté—. El doctor Goebbels.
Dickson se rio con amargura.
—Las cosas están tan mal que, cuando mi propio doctor me dice que no me pasa nada, no le creo.
—Puede creerle. Usted es americano. Siempre que no hagan nada estúpido como declararle la guerra a Rusia, la mayoría de ustedes vivirá para siempre.
Dickson me siguió hasta los grandes almacenes Wertheim’s. A la luz de la luna se veía el enorme mapa de la Unión Soviética que habían dispuesto en el escaparate principal para que cualquier patriota alemán pudiese mirarlo y seguir el heroico avance de nuestras valientes fuerzas armadas. Claro que tampoco es que hubiese nada más en la tienda para poner en el escaparate. Cuando el lugar era propiedad de los judíos y estaba dirigido por ellos había sido la mejor tienda de Alemania. Ahora era poco más que un gran depósito, y encima vacío. Los empleados pasaban la mayor parte del tiempo chismorreando y sin hacer caso de los espectadores —apenas si se les podía llamar clientes— que caminaban por la tienda en busca de unas mercancías inexistentes. Ni siquiera funcionaban los ascensores.
No había nadie en la acera delante del escaparate y parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para hablarle al periodista radiofónico americano de la verdad sobre nuestra gran guerra patriótica contra los rusos y los judíos.
—Deme otro de sus cigarrillos. Si voy a escupirle toda la historia quiero algo que me estimule por dentro.
Me dio un paquete de cigarrillos americanos casi lleno y me dijo que me lo quedara. Me apresuré a encender uno y dejé que la nicotina hiciese su efecto en mi cerebro. Por un momento me sentí mareado, con la cabeza un poco ida, como si fuese la primera vez que fumaba. Pero era como debía ser. No hubiese sido justo hablarle a Dickson de los batallones de policía, de los reasentamientos, las acciones especiales, el gueto de Minsk y las fosas llenas de judíos muertos sin sentir un poco de asco.
Porque eso fue exactamente lo que le conté.
—¿Usted ha visto todo eso?
Ahora era Dickson quien parecía estar a punto de vomitar.
—Soy capitán de la SD —respondí—. Lo he visto todo.
—Dios. Es difícil de creer.
—Usted quería saber. Ya le avisé. Así es como es. Peor de lo que usted podría imaginar. Cuando no le dejan ir a alguna parte es porque no se pueden vanagloriar de lo que están haciendo. Podría haberlo deducido por sí mismo. Yo estaría allí ahora de no ser porque soy un tanto particular respecto a quién le disparo. Me enviaron de vuelta a casa por conducta deshonrosa. Tengo suerte de que no me hayan enviado a un pabellón de castigo.
—¿Usted estaba en la SD? —preguntó Dickson nervioso.
—Correcto.
—Es como la Gestapo, ¿no?
—No del todo. Es la rama de inteligencia de las SS. La hermana fea de la Abwehr. Como muchos hombres en la SD, entré por una puerta lateral con el cartel de «Sin puta elección». Era policía en el Alex antes de ir a parar a la SD. Un policía de verdad. De los que comenzamos ayudando a las viejecitas a cruzar la calle. No todos nosotros hacemos que los judíos limpien la calle con un cepillo de dientes. Téngalo presente. Yo soy un poco como el monstruo de Frankenstein cuando está con la niña del lago. Hay una parte de mí que de verdad quiere hacer amigos y ser bueno.
Dickson permaneció callado un momento.
—Nadie en mi país se lo creerá —acabó por decir—. Y tampoco creo que consiga pasarlo por el censor de prensa local. Es el problema con la radio. Primero tienen que autorizar tu guion.
—Entonces deje el país. Váyase a casa y compre una máquina de escribir. Escríbalo en los periódicos y dígaselo al mundo.
—Me pregunto si alguien lo creería.
—Es lo que hay. Yo apenas si consigo creerlo y he estado allí. Lo vi. Cada noche me voy a la cama con la ilusión de que me despertaré y descubriré que me lo había imaginado todo.
—Quizá si se lo cuenta a otro americano aparte de mí... Haría la historia más creíble.
—No. Ese es su problema, no el mío.
—Mire —dijo Dickson—, el hombre con el que debería hablar es Guido Enderis. Es el corresponsal jefe del New York Times en Berlín. Creo que debería explicarle a él lo que me acaba de contar.
—Creo que ya he hablado suficiente por esta noche. Es curioso pero me hace sentir culpable de una manera del todo desconocida para mí. Antes me sentía como un asesino. Ahora además me siento como un traidor.
—Por favor.
—Todos tenemos un límite ante la culpabilidad antes de querer vomitar o saltar delante de un tren.
—No lo haga, capitán, sea cual sea su nombre. Todo el mundo necesita saber lo que está ocurriendo en el Frente Oriental. La única manera es que las personas como usted estén dispuestas a hablar de ello.
—¿Y después qué? ¿Cree que eso supondrá alguna diferencia? Si Estados Unidos no está preparado para entrar en la guerra en apoyo de los ingleses, me cuesta creer que lo vayan a hacer por el bien de los judíos rusos.
—Tal vez, tal vez no. Pero ya sabe, algunas veces una cosa lleva a la otra.
—¿Sí? Recuerde lo que pasó en Múnich en 1938. No creo que una cosa llevara a otra entonces. De hecho, ustedes ni siquiera estaban en la mesa de negociaciones. Estaban en casa, fingiendo que aquello no tenía nada que ver con Estados Unidos.
Dickson se había quedado sin argumentos.
—¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted, capitán?
—No puede. Le dejaré un mensaje a Willy si decido que estoy dispuesto a vomitar la bola de pelo.
—Si es cuestión de dinero...
—No lo es.
De forma instintiva ambos miramos al cielo cuando otro 109 apareció por el noroeste y vi la luna iluminando la ansiedad en el rostro suave de Dickson. Cuando el sonido no era más que un rumor en el horizonte le oí soltar un suspiro.
—No consigo acostumbrarme —empezó—. Esa manera de volar tan bajo. Siempre estoy esperando a que algo estalle en el suelo delante de mí.
—Algunas veces desearía que así fuese, pero créame: los cazas tienden a zumbar un poco más fuerte cuando se deciden a picar.
—Hablando de cosas que estallan —dijo él—. Los Tres Reyes. ¿Ha oído algo? Los doctores del engaño han estado mareando la perdiz. En mayo dijeron que habían arrestado a dos de los jefes y que solo era cuestión de tiempo que le echaran el guante al tercero. Desde entonces no hemos oído nada más. Continuamos preguntando, pero nadie suelta prenda. Por lo tanto, creemos que el número tres todavía está en libertad. ¿Cree que hay algo de verdad en eso?
—En realidad no lo puedo decir.
—¿No puede o no quiere?
Una nube pasó por delante de la luna y me oscureció el alma.
—Venga, capitán. Debe de saber algo.
—Acabo de regresar de Ucrania y estoy un poco atrasado con lo que está ocurriendo aquí en Berlín. Pero si hubiesen detenido a Melchor, creo que ya lo sabrían todos, ¿no cree? Lo hubieran proclamado por megáfono.
—¿Melchor?
—Yo que creía que solo los alemanes eran una raza sin Dios.
Me alejé.
—Eh —dijo Dickson—. Vi la película. Frankenstein. Ahora recuerdo la escena. ¿El monstruo no arroja a la niña al agua?
—Sí. Triste, ¿verdad?
Caminé al sur, por Bülowstrasse, donde giré al oeste. Podría haber caminado todo el trayecto hasta casa pero advertí que tenía un agujero en la suela del zapato y en Nolli decidí coger un tren de cercanías. Normalmente hubiese tomado el tranvía, pero el 33 ya no funcionaba; y como eran más de las nueve los únicos taxis que circulaban eran aquellos que llamaba la policía para atender a los enfermos, los cojos, los viejos, o los viajeros de las estaciones de ferrocarril con maletas pesadas. Y a los miembros superiores del Partido Nazi, por supuesto. Nunca tenían problema para conseguir un taxi después de las nueve.
Nolli estaba casi desierta, algo que no tenía nada de particular durante el período de apagón. Lo único que se veía era la lumbre de los cigarrillos moviéndose en la oscuridad como luciérnagas, o a veces la insignia fosforescente en la solapa de alguien que quería evitar el choque con otro peatón; lo único que se oía eran los trenes mientras, invisibles, salían y entraban de la cúpula de cristal Art Nouveau de la estación por encima de la cabeza, o las voces incorpóreas, fragmentos de conversaciones como si Berlín fuese un gran escenario al aire libre, un efecto fantasmal a veces aumentado por los pocos chispazos eléctricos de las vías del ferrocarril. Era como si algún Moisés moderno —y quién podría haberle culpado— hubiese estirado su fuerte mano hacia el cielo para extender una oscuridad impenetrable sobre la tierra de Alemania. Sin duda era el momento de dejar marchar a los israelitas, o al menos de liberarlos de su cautiverio.
Ya estaba casi en las escaleras cuando, de debajo de los arcos, oí el sonido de alguien que peleaba. Me detuve un momento, miré alrededor y en el instante en que una nube dejó aparecer la luna, tuve luz suficiente para ver que un hombre estaba atacando a una mujer. Ella estaba tumbada en el suelo intentando apartarlo mientras él le tapaba la boca con una mano, y con la otra buscaba debajo de su falda. Oí una maldición, un grito ahogado, y luego mis propias pisadas mientras bajaba las escaleras.
—Eh, déjela en paz —grité.
El hombre le dio un puñetazo a la mujer y cuando se levantó para enfrentarse a mí oí un chasquido y atisbé la navaja que había aparecido en su mano. De haber estado de servicio probablemente hubiera llevado un arma, pero no lo estaba y el hombre vino hacia mí. Cogí la bolsa con las latas de comida que llevaba al hombro y la moví como si se tratase de una maza medieval cuando se me puso a tiro. La bolsa le pegó en el brazo y le arrancó la navaja de la mano. Se dio la vuelta y escapó, y yo lo seguí sin mucho entusiasmo. La luz de la luna desapareció por un momento y lo perdí de vista del todo. Unos momentos más tarde oí el chirrido de unos neumáticos en la esquina de Motz Strasse y, al llegar delante de la iglesia americana, encontré a un taxi con la puerta abierta y al conductor mirando el parachoques delantero.
—Se puso delante de mí —dijo el taxista.
—¿Le ha atropellado?
—No lo pude evitar.
—Pues ahora no está aquí.
—Echó a correr.
—¿Hacia adónde?
—Hacia el cine.
—Quédese aquí: soy oficial de policía —le dije al taxista y crucé la calle; sin embargo, era como mirar en el interior de la chistera de un mago. No había rastro de él. Así que volví al taxi.
—¿Lo ha encontrado?
—No. ¿Le dio fuerte?
—No iba muy rápido, si es a eso a lo que se refiere. Diez o quince kilómetros por hora, como se supone que debemos hacer. Pero así y todo, creo que le di un buen golpe. Voló por encima del capó y aterrizó de cabeza, como si uno de aquellos caballos en Hoppegarten le hubiese tirado de la silla.
—Aparque junto al bordillo y espéreme allí —le dije al taxista.
—Oiga —protestó—. ¿Cómo sé que es poli? ¿Dónde está su placa?
—Está en mi despacho en el Alex. Podemos ir allí si quiere y se pasará las próximas dos horas cumplimentando una denuncia. O puede hacer lo que le digo. El tipo al que golpeó acababa de atacar a una mujer allí abajo. Por eso estaba intentando huir. Porque le perseguía. Pensaba que usted sería tan amable de llevar a la señora a casa.
—Sí, de acuerdo.
Volví a la estación en Nollendorfplatz.
La muchacha a quien habían atacado se había sentado y se frotaba la barbilla mientras se arreglaba la ropa y buscaba su bolso.
—¿Está bien?
—Eso creo. Mi bolso. Lo ha tirado en algún lugar en el suelo.
Eché un vistazo.
—Ha escapado. Si le sirve de consuelo un taxi lo ha atropellado.
Continué buscando su bolso pero no lo encontré. En cambio encontré la navaja.
—Aquí está —dijo ella—. Lo encontré.
—¿Está bien?
—Me siento un poco mareada —respondió, y se sujetó la barbilla dolorida.
Yo tampoco me encontraba muy bien. No tenía mi placa y llevaba una bolsa llena de comida enlatada que, para las escasas luces de un poli de uniforme, me hubiese señalado como un traficante del mercado negro, para quienes las penas eran muy severas. No era algo poco frecuente que los Schmarotzers fuesen condenados a muerte, sobre todo si se trataba de personas que debían servir de ejemplo, como es el caso de los policías. Por lo tanto, estaba ansioso por marcharme de allí; tampoco deseaba acompañarla a la comisaría para denunciar el incidente. No mientras llevase conmigo la bolsa.
—El taxi la está esperando. ¿Dónde vive? La llevaré a casa.
—Un poco más allá de la Kurfürstendamm. Pasado el Centro Teatral.
—Bien. Me cae cerca.
La ayudé a llegar al taxi, que estaba esperando donde le había dicho al taxista, en la esquina de Motz Strasse, y le di al hombre la dirección. Luego fuimos al oeste por Kleist Strasse mientras el conductor me relataba hasta el último detalle de lo que había sucedido, que no era culpa suya y que no podía creer que el tipo al que había atropellado no hubiese resultado herido de gravedad.
—¿Cómo sabe que no lo estaba?
—Se escapó, ¿no? No se puede correr con una pierna rota. Créame, lo sé. Estuve en la última guerra y lo intenté.
Cuando llegamos a Kurfürstendamm ayudé a la muchacha a salir del coche y ella se apresuró a vomitar en la alcantarilla.
—Debe de ser mi noche de suerte —comentó el taxista.
—Tiene una idea muy curiosa de la fortuna, amigo.
—Es lo único que funciona en estos días. —Se asomó por la ventanilla y cerró la puerta detrás de nosotros—. Me refiero a que podría haber vomitado en el coche, o podría haber matado al tipo que atropellé.
—¿Cuánto es? —pregunté.
—Todo depende de si usted lo va a denunciar o no.
—No sé lo que querrá hacer la señora —respondí—. Pero yo en su lugar me marcharía antes de que ella tome una decisión.
—¿Lo ve? —Puso el taxi en marcha—. Tenía razón. Es mi noche de suerte.
En el interior del edificio ayudé a la muchacha a subir las escaleras. Entonces pude observarla mejor.
Llevaba un vestido de lino azul marino con una blusa de encaje. La blusa estaba rasgada y una media colgaba sobre uno de sus zapatos. Eran de color ciruela, como su bolso y la marca en uno de sus ojos, donde había recibido el puñetazo. Se desprendía un fuerte olor a perfume en sus prendas, que reconocí como Shalimar de Guerlain. En el momento en que llegamos a su puerta ya había calculado que tendría unos treinta años. Tenía una larga melena rubia hasta los hombros y la frente despejada, una nariz ancha, pómulos altos y una boca malhumorada. Aunque claro, tenía razones para sentirse de malhumor. Medía un metro setenta y cinco de estatura, y contra mi brazo se notaba fuerte y musculosa: lo bastante para plantar cara cuando la atacaron, pero no lo suficiente para salir airosa sin ayuda. Me alegré. Era bien parecida, al estilo de los gatos con ojos almendrados, y tenía un culo que parecía poseer vida propia y que me hacía desear tenerla sentada en mis rodillas durante un rato para poder acariciárselo.
Encontró la llave de la puerta y estuvo tratando en vano de abrir hasta que le sujeté la mano, guié la llave hasta la cerradura y la giré por ella.
—Gracias —dijo—. Creo que a partir de aquí estaré bien.
De no ser porque comenzó a deslizarse para acabar sentada en el suelo, la historia habría acabado ahí. En cambio, la cogí en brazos y crucé la puerta con ella como un novio agotado.
Al avanzar por el vestíbulo casi sin muebles me encontré con el perro guardián: una mujer apenas vestida, de unos cincuenta años, con el pelo corto teñido y más maquillaje del que parecía estrictamente necesario fuera de la carpa de un circo. Casi de inmediato, y con una voz como la del barón Ochs, comenzó a reñir a la muchacha semiinconsciente que llevaba en mis brazos por traer la deshonra a su casa, pero por el repaso que la patrona me estaba dando, el discurso parecía estar destinado a mí. No me importaba. Durante un rato me hizo sentir nostalgia de mis días en el ejército, cuando algún sargento mal encarado me abroncaba sin ningún motivo más que el placer de hacerlo.
—¿Qué clase de casa cree que dirijo aquí, Fräulein Tauber? Debería darle vergüenza venir aquí en ese estado, y con un extraño. Soy una mujer respetable. Se lo he dicho antes, Fräulein Tauber. Tengo mis reglas. Tengo mis normas. Esto no se puede tolerar.
Todo esto me informó de dos cosas: una, que la mujer que llevaba en mis brazos era Fräulein Tauber. La otra, que yo apenas si había empezado a protegerla de los ataques.
—Alguien intentó violarla —dije—. Por tanto, puede ayudar o ir a maquillarse un poco más. A la punta de su nariz podría venirle bien un poco de pintura roja.
—Vaya —exclamó la patrona—. Tampoco hay necesidad de ser grosero. Violada, dice usted. Sí, por supuesto que la ayudaré. Su habitación está por aquí.
Me llevó por el pasillo, seleccionó una llave del puñado que llevaba en el bolsillo de la bata, abrió la puerta y, al encender la luz del techo, iluminó una habitación limpia y bien arreglada que parecía tan cómoda como un guante de cuero forrado de cachemir, y del mismo tamaño.
Dejé a Fräulein Tauber en un sofá del tipo que solo era cómodo si vestías un corsé de ballena, y arrodillado a sus pies comencé a abofetear suavemente sus manos y su rostro.
—Cuando comenzó a trabajar en el Golden Horseshoe le dije que podría sucederle algo como esto —dijo la vieja.
Era uno de los pocos clubs nocturnos que quedaban en Berlín y con toda probabilidad el menos ofensivo, así que la cadena de causas que se estaban generando apenas era obvia para mí; no obstante, a fin de evitar cualquier discusión porque ya había sido muy grosero con la mujer, le pedí con toda cortesía si podía traer una compresa fría y una taza de café bien cargado. El té o el café era un disparo a ciegas, pero en una emergencia nunca se sabe qué pueden traer las berlinesas.
Fräulein Tauber comenzó a recuperarse de nuevo y la ayudé a sentarse. Al verme insinuó una sonrisa.
—¿Todavía sigue aquí?
La sonrisa debió de dolerle porque movió la mandíbula y después hizo una mueca.
—Con calma. Ha sido un gancho de izquierda. Una cosa sí puedo decirle, Fräulein Tauber, sabe cómo encajar un puñetazo.
—¿Sí? Quizá debería ser mi mánager. Me vendría bien ganar una buena bolsa. Por cierto, ¿cómo sabe mi nombre, Parsifal?
—Su casera. Ha ido a buscar una compresa fría para el ojo y una bebida caliente. Tal vez estemos a tiempo de evitar que se ponga morado.
Fräulein Tauber miró hacia la puerta y sacudió la cabeza.
—Si ha ido a buscarme una bebida caliente ha debido usted de decirle que me estoy muriendo.
La casera volvió con una compresa fría y me la dio. La coloqué con cuidado en el ojo de Fräulein Tauber, cogí su mano y la apoyé encima de la compresa.
—Manténgala apretada —le dije.
—El té está en el fuego —anunció la casera—. Me quedaba suficiente para una tetera pequeña.
Se encogió de hombros y se cerró la bata sobre un pecho que era más grande que los cojines del sofá.
Me levanté, mostré una sonrisa y le ofrecí a la casera uno de mis cigarrillos norteamericanos.
—¿Fuma?
Los ojos de la vieja se encendieron como si estuviese mirando el diamante Koh-i-Noor.
—Gracias.
Ella cogió uno titubeante, casi como si creyese que fuera a apartarle el paquete en el último momento.
—Es un cambio justo por una taza de té —dije y le encendí el cigarrillo.
Yo no encendí uno. No quería que ninguna de las dos creyese que era Gustav Krupp.
La vieja dio una calada extasiada al cigarrillo, sonrió y se fue a la cocina.
—Y yo que creía que solo era Parsifal. Al parecer tiene el toque mágico. Curar a los leprosos es más fácil que hacer que ella sonría.
—Tengo la sensación de que esa mujer le está demasiado encima, Fräulein Tauber.
—Tal como lo dice, suena incluso bondadoso. Como mi vieja maestra. —Fräulein Tauber se rio con amargura—. Frau Lippert, así es como se llama, me odia. No podría odiarme más si fuese judía.
—¿Y cuál es su nombre? No puedo seguir llamándola Fräulein Tauber.
—¿Por qué no? Todos lo hacen.
—El hombre que la atacó. ¿Consiguió verlo bien?
—Era más o menos de su estatura. Prendas oscuras, ojos oscuros, pelo oscuro, tez oscura. De hecho todo en él era oscuro debido a que estaba oscuro, ¿comprende? Si le hiciese un dibujo parecería exactamente como su sombra.
—¿Es todo lo que recuerda de él?
—Ahora que lo pienso tenía un agradable aliento frutal. Como si hubiera comido gominolas.
—No hay mucho con lo que seguir adelante.
—Depende de adónde quiera ir.
—Ese hombre intentaba violarla.
—¿Ah, sí? Supongo que sí.
Me encogí de hombros.
—Quizá quiera usted denunciarlo. No lo sé.
—¿A la policía?
—Desde luego que no me refería a los periódicos.
—A las mujeres en esta ciudad las atacan a todas horas, Parsifal. ¿Por qué cree que la policía se sentiría interesada en mi caso?
—Tenía una navaja. Podía haberla utilizado contra usted.
—Escuche, señor, gracias por ayudarme. No crea que no le estoy agradecida, porque lo estoy. Pero no me gusta mucho la policía.
Me encogí de hombros.
—Solo son personas.
—¿De dónde ha sacado esa idea? De acuerdo, Parsifal, se lo deletrearé. Trabajo en el Golden Horseshoe. Y algunas veces en el New World, cuando no está cerrado por falta de cerveza. Me gano la vida de una forma decente, pero eso no impide que los polis piensen lo contrario. Puedo imaginarme perfectamente la conversación. Como si fuera una película. Dejó el Horseshoe acompañada de un hombre, ¿verdad? Él le pagó para tener sexo con usted. Solo que usted cogió su dinero e intentó escaparse en la oscuridad. ¿No es eso lo que pasó en realidad, Fräulein Tauber? Largo de aquí. Tiene suerte de que no la encerremos en Ravensbrück por prostitución.
Admití que tenía razón. Los policías de Berlín habían dejado de ser personas cuando se casaron con la Oficina Principal de Seguridad del Reich —la RSHA— y se unieron a una familia de aspecto gótico que incluía a la Gestapo, las SS y la SD.
—En cualquier caso —añadió ella—, no creo que quiera que la policía se meta en sus asuntos. No con sus cigarrillos americanos y todas las latas que lleva en esa bolsa. No, yo diría que tal vez le harían algunas preguntas muy incómodas, que usted no parece capaz de responder.
—Supongo que en eso tiene razón.
—Sobre todo vistiendo un traje como ese.
Su ojo sano me estaba dando un buen repaso.
—¿Qué pasa con mi traje?
—Nada. Es un traje bonito. Esa es la cuestión. No parece que lo haya utilizado mucho en los últimos tiempos. Algo que es poco habitual en Berlín para un hombre con su acento. Eso me lleva a creer que ha estado vistiendo alguna otra cosa. Probablemente un uniforme. Eso explicaría los cigarrillos y sus curiosas opiniones sobre la policía. Y también, hasta donde puedo saber, las latas. Apostaría que estuvo en el ejército. Y que ha estado en París, si esa corbata es como creo que es: de seda. Hace juego con sus modales de antes de la guerra, Parsifal. Los modales son otra cosa que ya no se encuentran en Berlín. Pero todo oficial alemán se comporta como un auténtico caballero cuando ha estado de servicio en París. Es al menos lo que he oído. Por lo tanto, no es usted un traficante profesional. Solo un traficante aficionado ganándose un dinero mientras está en casa de permiso. Es la única razón por la que habla con tanta ingenuidad de la policía y de denunciar lo que me ha ocurrido esta noche.
—Usted tendría que haber sido policía —sonreí.
—No. Yo no. Me gusta dormir por la noche. Pero tal como van las cosas no pasará mucho antes de que todos seamos polis, nos guste o no, y nos espiemos los unos a los otros, e informemos de todo. —Hizo un gesto significativo hacia la puerta—. Ya sabe a qué me refiero.
No dije nada cuando Frau Lippert volvió con una bandeja y dos tazas de té.
—A eso me refería —añadió Fräulein Tauber por si acaso yo era tan tonto de no haberla entendido la primera vez.
—Bébase el té —dije—. Le ayudará a que no se le hinche el ojo.
—No veo cómo.
—Es un buen té —le dije a Frau Lippert.
—Gracias, Herr...
—No veo cómo puede impedir que se me ponga el ojo morado.
Asentí agradeciendo la interrupción: era el turno de Fräulein Tauber de ayudarme. No era una buena idea decirle a Frau Lippert mi nombre. Ahora lo veía. La vieja no solo era la perra guardiana de la casa, también era el sabueso de la Gestapo en el edificio.
—La cafeína —dije—. Hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Eso puede reducir la cantidad de sangre que llega a su ojo. Cuanta más sangre salga de los capilares dañados en ese rostro tan bonito que tiene, más morado se pondrá su ojo. Un momento, déjeme ver.
Aparté la compresa fría un momento y luego asentí.
—Ya no está tan azul —dije.
—No, cuando lo mira usted, no lo está.
—Humm.
—Sabe, suena como un doctor, Parsifal.
—¿Lo ha deducido de un humm?
—Claro que sí. Los doctores lo dicen continuamente. A mí al menos.
Frau Lippert había permanecido fuera de la conversación desde el principio y debía de considerar que faltaba su aportación.
—Ella tiene razón —dijo la vieja—. Es lo que dicen.
Seguí mirando a la chica con la compresa fría en la mano.
—Se equivoca, Fräulein. No es el humm que dice su doctor. Es más corto, sencillo y más directo. Es solo hum.
Me acabé la taza de té y la dejé de nuevo en la bandeja.
—Hum, gracias.
—Me alegro de que le haya gustado —dijo Frau Lippert.
—Mucho.
Le dediqué una sonrisa y recogí la bolsa con la comida enlatada que estaba en el suelo. Era agradable ver que me devolvía la sonrisa.
—Será mejor que me vaya. Volveré a verla en algún momento para saber si está bien.
—No es necesario, Parsifal. Ahora estoy muy bien.
—Me gusta saber cómo evolucionan todos mis pacientes, Fräulein. Sobre todo aquellos que usan Shalimar de Guerlain.