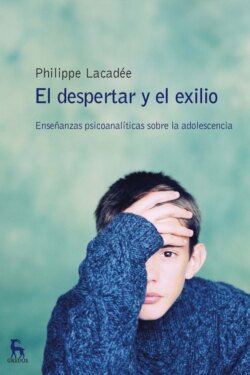Читать книгу El despertar y el exilio - Philippe Lacadée - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿QUÉ DECIR DE LO IMPOSIBLE DEL DESPERTAR Y DEL EXILIO?
ОглавлениеCuando se despierta la pubertad, el hombre se extravía en sus primeros movimientos, sin que estos extravíos acarreen un mal duradero.
SIGMUND FREUD1
Proponemos abordar ahora la pubertad desde el hilo de la experiencia clínica de Freud, experiencia de palabra inédita ofrecida a los que se encontraban en impasse en el «malestar de nuestra civilización», permaneciendo en compañía de los poetas y los escritores.
La experiencia del psicoanálisis permite a los adolescentes darse cuenta de que aquello de lo que dicen sufrir o actuar en este momento de crisis es el reflejo nuevo que los agita. Después del descubrimiento de Freud, lo real de la pubertad no puede reducirse a un simple aumento hormonal. Lo que Freud nombró como libido es el nombre del órgano en juego en la pubertad —órgano del goce—.2 Haciendo de la libido un órgano fuera del cuerpo, Freud, y después Lacan, designan en el ser esta parte del organismo que es goce y que se mantiene como extranjera para el cuerpo y que no se anuda a la palabra. En el momento de la pubertad, el sujeto, el cuerpo del cual se transforma, afronta esta parte desconocida ante la cual las palabras desfallecen hasta el punto de enfrentarse a un imposible de decir que la clínica nos enseña.
NO HAY DESPERTAR SIN EXILIO
En su prefacio al El despertar de la primavera,3 Lacan aborda este episodio crucial de la pubertad en que la sexualidad, más que producir sentido, hace agujero en lo real, desentona, deja mancha en el cuadro.
Lo «real del psicoanálisis» es lo que Lacan descubrió en la práctica de su clínica cotidiana con sus pacientes y a través de la obra de Freud. Este real reside en el famoso enunciado «no hay relación sexual», que se esclarece con lo que podría ser su correlato «pero hay goce».
«No hay relación sexual» significa que para todo sujeto, por el hecho de estar atravesado por el lenguaje, el goce, como tal, atañe al régimen del Uno; es, en el fondo, ideal y solitario, no estableciendo ninguna relación con el Otro. Aunque el sujeto crea en la experiencia de una relación sexual posible, el goce del cuerpo del Otro se encuentra con un impasse, con un imposible, con una no-relación.
Cuando se dice que no hay relación sexual, se imagina que esto se encarna sobre todo en la relación del hombre y de la mujer, que ahí no hay nada escrito, por lo que el sujeto inventa. Pero es también así en toda relación del hombre con sus objetos de goce (oral, anal, etc.), en tanto vienen a ocupar este lugar —lo que Lacan empieza a delimitar a partir de su texto sobre La familia—4 y que el sujeto debe también inventar la manera como hacer ante ello. Esto quiere decir que no está inscrito en el instinto y, por tanto, hay lugar para la invención humana, para la invención del mundo simbólico, precisamente porque en este lugar nada está escrito. En la pubertad, el sujeto se topa de manera lógica, y en su inconsciente, con esta no-relación sexual. La dificultad está en saber qué hacer en cuanto al sexo. Para el ser humano, a diferencia con el animal, no existe ningún saber en lo real en cuanto al sexo, en cuanto a lo que complementa los sexos. Privado de la solución animal del instinto pero invadido por la pulsión a causa de su inserción en el lenguaje, el sujeto encuentra como estructura este agujero, este vacío en la relación entre un hombre y una mujer. No existe ninguna relación, en el sentido matemático del término, o de un saber instituido y constituido, ninguna ecuación mensurable. Ninguna palabra conviene a lo que se modifica en el adolescente en su cuerpo y al encuentro con el Otro sexo. El sujeto no dispone de ninguna respuesta ya preparada frente al guirigay pulsional. Este real suscita sin embargo el despertar de fantasmas y de sueños que conducen al sujeto a un cierto exilio —«El púber en el que circula la sangre del exilio y del padre».5
De ahí la paradoja fundamental del adolescente que permite entender por qué, cuando se habla de crisis, se trata de lo que despierta lo real de la sexualidad, que en lugar de hacer posible la relación sexual, tal y como se podría esperar, suscita en nombre de la causa un goce de los fantasmas que lo alejan de ello. El exilio del sujeto se presenta ahí más claramente. Hay, de entrada, el exilio fundamental del sujeto con relación al hecho de situarse como serhablante en el lenguaje, lo que lo exilia de su simple naturaleza de ser vivo y lo obliga a renunciar al goce primitivo del viviente para representarse en las palabras. Después está el exilio en la adolescencia: debido a lo real de la pubertad, el sujeto está exiliado de su cuerpo de niño y de las palabras de su infancia, sin poder decir lo que le pasa. La paradoja a la que se enfrenta entonces en su encuentro con el Otro sexo es el exilio de su propio goce que, en lugar de producir la relación con el Otro, lo exilia todavía más en una soledad que no puede traducir en palabras. Es el troumatisme* de la sexualidad en tanto que es ella la que hace agujero en lo real. Este exilio fue bien descrito por Henri Thomas, quien dio la fórmula justa titulando uno de sus libros ¿Tengo yo una parte?,6 y en el que muestra cómo el paraíso de los amores infantiles, rápidamente olvidados por el niño, atormenta más tarde al sujeto exiliado de su patria de la infancia, y le abre, en el momento de su adolescencia, «su patria escondida», o sea, el lenguaje.
El despertar de la sexualidad confronta al sujeto a un goce desconocido, una terra incognita en la que se encuentra exiliado y que no sabe cómo traducir: «Vemos sobre todo cómo el misterio sexual emerge, al inicio de manera imprecisa, después, poco a poco tomando enteramente posesión del alma infantil. Vemos así el prejuicio que da al niño la conciencia de sus conocimientos escondidos, prejuicio que consigue progresivamente vencer».7
La pubertad presenta entonces para Freud todos los caracteres de un síntoma, metáfora de la relación sexual que no existe pero sobre todo respuesta del real que está en juego ahí con el modo particular de cada uno. El adolescente está preso de una lucha en contra de las pulsiones parciales, la batalla causa estragos en el punto en que el sujeto debe identificarse con los ideales de su sexo. Desde ese momento, el adolescente puede ser tratado como la respuesta sintomática del sujeto cuando la libido,8 escapando a todo entendimiento, lo reenvía en el mejor de los casos a su soledad,9 en el peor, a la errancia o al sentimiento de ser un incomprendido del Otro.
El cuerpo se convierte en el lugar de la experiencia del defecto en el saber que empuja al sujeto a inventar en el lenguaje una manera inédita de nombrar lo que le sobreviene —aquello que Hörderlin presenta en su Vocation du poète—.10 La tarea del adolescente es la de tener que inventar este anudamiento con el fin de gestionar la alteridad radical del Otro sexo. De ahí la importancia de saber escuchar la respuesta singular que cada sujeto aporta.
¿QUÉ HACER CON EL CUERPO QUE SE TIENE, LUGAR DE LA TENSIÓN ENTRE LA FUERZA VIVA Y EL IDEAL?
¿Cómo cernir este real a partir del cuerpo del adolescente y la manera en que el anudamiento, que le había sostenido hasta ese momento como niño, se desanuda? En la adolescencia se reactualiza la subversión freudiana, la que Lacan designa como la consideración, más allá del ser para la muerte, del ser para el sexo. El anudamiento de la imagen del cuerpo con el cuerpo pulsional, que había sostenido hasta entonces el cuerpo simbólico del niño, se modifica. El cuerpo, tomado como semblante fálico, es decir, como sustituto de lo que le falta a la mujer y como equivalente del deseo de lo que le falta, se encuentra perturbado por la efracción del goce: el adolescente pierde entonces este sostén imaginario.
La lógica exclusivamente fálica cede frente a otra lógica en la que hay que situarse por fuera de su familia. Así, en El despertar de la primavera, Wedekind escenifica estas dos lógicas: si bien Moritz encuentra aún la ayuda de un ideal fálico, Melchior se lanza, no sin riesgo, a la zona en la que el saber falta. Para empezar, es el despertar de sus sueños el que, según Wedekind, lleva a los dos chicos a soñar con hacer el amor con las chicas.
Todos los mitos y los relatos literarios de los amores adolescentes están ahí para marcar y enmascarar el encuentro torpe y misterioso con el partenaire.
La caída de la identificación fálica en la que el adolescente se refugiaba como niño, se efectúa bajo el modo de una tyché, y le confronta a la libido, es decir, al cuerpo en su dimensión pulsional, tomado como objeto a, al cuerpo que pierde entonces toda legibilidad y se vuelve indeleble; es lo que nombramos como la mancha negra. Esto indeleble puede ser insoportable para ciertos adolescentes, para los que, lo hemos visto, la fascinación por las marcas inscritas en el cuerpo —tatuajes, piercings— es una tentativa de inscribir los límites que no reciben ya del Otro.
ENTRE PASIÓN Y RAZÓN
La tensión fundamental que atraviesa el adolescente tiene lugar entre el ideal y el objeto, entre pasión y razón. Esta tensión entre sentido y sensación corporal, «naturaleza» y cultura, entre lo que del objeto a está tomado en la pulsión y el ideal sublimatorio, atraviesa toda la clínica del adolescente. Esta tensión necesita de nuestra parte una atención particular para estos sujetos que corren el riesgo de ser arrastrados por la atracción del acto, en un cortocircuito del Otro —acto que permite al sujeto hacerse correlato, corporrealizarse11 en un objeto de goce—. El objeto pulsional, el objeto de goce, es lo que Hölderlin nombra como nuestras fuerzas. Ocupa entonces la parte principal de la escena y agujerea el escenario que lo sostenía hasta ese momento. Algunos sujetos se identifican con este vacío bajo el modo de la nada o del desecho; otros entran en la vía del narcisismo del cuerpo, como lugar de la sensación fuera de sentido, de la fuerza viva.
Hölderlin, en Fragment Thalia12 aprehende esta tensión a partir de la oposición entre, por una parte, la organización natural y, por otra, la cultura extrema —«la extrema simplicidad en la que sólo por medio de la organización natural, sin que tengamos que estar si quiera, nuestras necesidades se encuentran en acuerdo consigo mismas, con nuestras fuerzas y con el conjunto de nuestras relaciones; y el extremo cultural, donde se espera el mismo resultado, las necesidades y las fuerzas son infinitamente más grandes y más complejas gracias a la organización que estamos en condiciones de darnos»—.13 Según él, ninguna solución está preparada para salir de esta tensión entre el objeto —la organización natural— y el ideal —la extrema cultura— «según la libre voluntad de cada uno de decidir», lo que, como sabe el poeta y el psicoanalista, escapa a toda dimensión estadística o evaluadora. El gran mito de Hölderlin, el centro incandescente de su poesía —«el defecto de Dios es nuestra seguridad»— es este gesto de cambio magistral por el que se hace de la ausencia de Dios, del desmoronamiento del discurso establecido por el Otro, la base misma de la lengua poética.
Este defecto de Dios abre la vía al poeta para el reconocimiento de un real a partir del cual Lacan funda el resorte de la acción del psicoanalista, acción fundada ya no sobre el amor de Dios, sino sobre el del saber de la verdad pulsional en juego para cada uno. Lacan, siguiendo a Freud, no cree en el saber absoluto, sino en la incompletud. Esta incompletud se opone a todo proceso de idealización. Tener en cuenta el defecto del Otro (de Dios para Hölderlin) produce lo que Lacan llama «significante de la falta del Otro» (es decir, S de gran O barrada) que revela lo real propio de cada uno. La delicada transición de la adolescencia tiene que ver con el encuentro con este real, momento en el que la angustia, el desasosiego, el aburrimiento, la soledad y el afecto de vergüenza se sitúan en el primer plano de la escena.
Si Freud escogió el término de metamorfosis para hablar de la pubertad, es para subrayar que este momento lógico, reactualizando ciertas elecciones de la infancia, efectúa una puesta en juego de la pulsión. Desde este lado, la adolescencia es metafórica por ser la sustitución de un significante por otro. Pero es importante no olvidar el objeto metonímico, el de la pulsión, que aparece ahí para hacer efracción en lo real, exigiendo al sujeto, de manera superyoica, siempre más satisfacción.
Es este objeto el que Lacan designará con la letra a, para subrayar su estatuto lógico: formando parte de la estructura del sujeto, este objeto pulsional concierne a un real que escapa a toda representación significante, y produce una mancha en su significación del mundo. Pudiendo causar el deseo, puede también ser lo que produzca la miseria del sujeto, empujándolo, paradójicamente, a exigir siempre más libertad, más derecho de vivir y animando su fascinación por una posición de riesgo imperativa. Si en el horizonte la salida de una satisfacción Otra sostiene la dimensión del acto, el objeto de goce lleva al adolescente a buscar allí también una salida significante para nombrar su parte inefable.
¿CÓMO DECIR SÍ A LO NUEVO QUE SURGE?
El declive, hoy, de la función paterna y el descrédito otorgado a algunos discursos ponen en peligro el mantenimiento de la autoridad auténtica. Hasta ahora, la función de excepción del padre, anudando la ley al deseo, demostraba cómo él se las arreglaba con su propio goce —en su vida privada, sabiendo cómo hacer con su mujer, la madre de sus hijos, la que causa su deseo; o en su vida pública, ofreciendo puntos de referencia en los que anclar el respeto y un cierto uso de la lengua—. Saber arreglárselas con el goce encarnándolo en una manera de vivir y de hablar susceptible de sostener un lugar de identificación posible daba deseo al respeto y al amor. La caída de esta función del Nombre del Padre provoca la caída de los ideales y precipita al sujeto en un desasosiego tal que puede llevarlo a querer salir de la escena del mundo. Musil lo ilustra magistralmente en Las tribulaciones del estudiante Törless.
¿Cómo hacer acto de presencia para autentificar, mediante su palabra, esta nueva vía del adolescente, sabiendo decir que sí a la metamorfosis que él traduce con sus propias palabras?14
El psicoanálisis nos enseña la importancia de la función del padre, además de la de la nominación durante los tres tiempos del Edipo. En efecto, el padre edipiano de Freud, el que se interpone entre el niño y su madre, encarna esta Ley de la que Lacan reveló la función lógica llamándola «el Nombre del Padre». El padre es entonces el que, dando su Nombre al deseo de la madre, dice no al goce de la madre o/y del niño y anuda así el deseo a la Ley. Pero, mediante este mismo anudamiento, es también para Lacan el que dice sí a lo nuevo.
Jacques-Alain Miller nos ha mostrado el interés de orientarse a partir de la posición que adopta el adolescente en este tercer tiempo del Edipo, el del padre que dice sí y cuya función opera según la modalidad del Otro del Witz. El Witz (el chiste) designa una invención, un mensaje que no es un elemento del código significante. Surgido en la sorpresa de un intercambio con el Otro, tiene el valor de neologismo. Debe ser aceptado por el Otro para ser reconocido entonces en su valor de Witz, de significante nuevo que puede ser transmitido a un tercero, y que Freud nombra la dritte Person. El Nombre del Padre ocupa esta función para el sujeto: es el Otro que puede reconocer el valor de invención, aceptar con un sí el nombre, el proyecto, el ideal, incluso el síntoma mediante el cual el sujeto responde, se singulariza. Así, Lacan presenta un uso preciso del Nombre del Padre haciéndolo equivalente al instrumento del que el sujeto puede pasar «a condición de servirse de él».15
En lo sucesivo de su enseñanza, Lacan pluraliza esta función hablando de los nombres del padre y extrayendo de ahí un neologismo: los no-incautos-yerran.* De esta manera, subraya la importancia para todo sujeto de consentir situarse en la lógica de los semblantes. El Nombre del Padre es entonces un significante que abre la vía a las significaciones del deseo a partir de la existencia. La nueva vía propuesta por este tercer tiempo del Edipo, esta concepción inédita del Nombre del Padre y, finalmente, su pluralización en nombres del padre, aclaran la constitución de los ideales a partir de procesos identificatorios y sobre todo el punto desde donde, que hemos introducido anteriormente. Este punto desde donde, que se apoya en esta función significante, es el «lugar» que permite al sujeto llegar a autentificar la construcción de su respuesta singular, de su «fórmula». Es una respuesta tan singular que le hará falta reformularla en el momento del encuentro con la no-relación sexual. En este punto preciso, el adolescente moderno sitúa lo que hemos llamado su síntoma, es decir su «demanda de respeto».16 Es aquí también donde se juega para algunos una forma de provocación lenguajera.