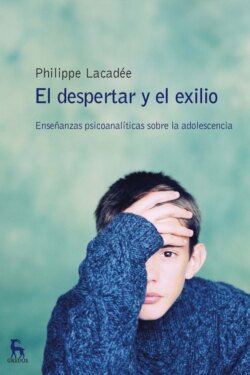Читать книгу El despertar y el exilio - Philippe Lacadée - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UNA VIDA NO SIN RIESGOS
ОглавлениеLa vida se empobrece, pierde interés, desde el instante en que no podemos arriesgar lo que fuerza la apuesta suprema, es decir, la vida en sí misma.
SIGMUND FREUD1
En los últimos años, los adolescentes «expuestos al riesgo» se han convertido en una preocupación mayor de nuestra sociedad hiperliberalizada y del control. La dificultad de transmisión, con la que se encuentran padres y docentes, es para nosotros uno de los factores clave de lo que nos orienta en el encuentro con los adolescentes. La mayor parte ya no son los herederos de una tradición y de una transmisión que se tejía en el transcurso de las generaciones. La falta de referencias tradicionales deja a algunos en la desherencia y los obliga a convertirse en los artesanos del sentido de sus existencias, con la conminación de estar siempre a la altura, de ser siempre más y más eficaces y de obtener excelentes resultados.
El joven, simultaneando la búsqueda de tutela y de autonomía, experimenta su estatuto de sujeto para lo mejor y para lo peor. Tienta la frontera entre el afuera y el adentro, juega con las prohibiciones sociales, estudia su lugar en el seno del mundo en que, por supuesto, todavía no se reconoce. Incomprensible para los otros y también para él mismo, inscribe su experiencia, inefable la mayor parte de las veces, en la ambivalencia o la provocación. Los límites simbólicos en la relación con los otros y con el mundo se dibujan allí donde experimenta la carencia de lo simbólico para decirlo todo sobre su ser.
Estos límites simbólicos le permiten situarse en tanto que partenaire activo en el seno del vínculo social, sabiendo lo que puede esperar de los otros y lo que los otros pueden esperar de él. Ser reconocido, tener su lugar en la sociedad, experimentar el sentimiento de su necesidad personal, del valor y del sentido de su vida, ésta es su espera en el momento en que, de manera paradójica, intenta desmarcarse del Otro.
Llevado por este impulso, sostenido por el gusto de vivir, el adolescente está también en un momento de desconfianza. Muy a menudo, y a causa de esta confianza en el Otro, va hasta el punto de poner en juego su existencia para saber si la vida vale o no la pena de ser vivida. Muchos jóvenes gozan de esta tranquilidad de existir, incluso si han atravesado momentos de duda, y consiguen llegar, sin mayores dilemas, a la edad adulta. Pero algunos, cada vez más numerosos, que no dudan en caer en conductas sintomáticas, llamadas conductas de riesgo, dan testimonio de una falta en ser, de un sufrimiento y de la necesidad interior de enfrentarse al mundo para arreglárselas con el malestar de vivir y poner límites necesarios al despliegue de su existencia.
El término conductas de riesgo, aplicado a las jóvenes generaciones, designa conductas en las que el rasgo común es la exposición a una probabilidad nada despreciable de accidentarse o de morir, de perjudicar su futuro personal o de poner en peligro su salud: toxicomanía, alcoholismo, velocidad en la carretera, tentativas de suicidio, trastornos alimentarios, fugas, etc. Estas conductas les ponen en peligro, alteran sus posibilidades de integración social. El abandono de la escolarización es a veces una consecuencia. Algunas toman la forma de un modo de vivir, otras la de un pasaje al acto.
¿POR QUÉ PONERSE EN PELIGRO?
Las razones de ponerse en peligro son múltiples; tienen su sentido en el interior del trayecto de una historia personal y de la ambivalencia de cada joven en su relación con los otros y con el mundo. Ninguna regularidad permite identificarlas por un rasgo y tampoco existe ninguna receta para prevenirlas. Las conductas de riesgo tienen a veces su origen en el abandono, la indiferencia familiar, el sentimiento de no contar, pero también de sobreprotección, y en la juventud de un gran número de padres que se identifican con sus hijos en una denegación de su responsabilidad de mayores. En ocasiones, la violencia o los abusos sexuales, el desacuerdo de la pareja parental, la hostilidad de un suegro o de una suegra en una familia recompuesta, les exilian de sí mismos. Se trata siempre de una falta de orientación, de unos límites nunca marcados o insuficientemente establecidos. Las conductas de riesgo son solicitaciones simbólicas de la muerte en la búsqueda de estos límites, tentativas torpes y dolorosas de entrar en el mundo, de ritualizar el pasaje a la edad adulta, de marcar el momento en que el actuar lo lleva a la dimensión del sentido.
Estas conductas son una manera de asegurarse el valor de su existencia, de rechazar lo más posible el miedo de su inconsistencia y de su insignificancia —tentativas de existir más que de morir—. Manipulando la hipótesis de su muerte, el joven aguza el sentimiento de su libertad, su «libertad libre», desafía el miedo convenciéndose de que subsiste el acceso a una puerta de salida si lo insostenible se impusiera. La muerte entra así en el dominio de su justa potencia y cesa de ser una fuerza de destrucción que le sobrepasa.
EL CUERPO, ¿ES EL LUGAR DE LA IDENTIDAD?
En el momento de la transición de la adolescencia, el cuerpo, que puede inquietar por sus cambios, es el lugar donde se actualizan el problema de la identidad y el de este goce inefable otorgándole una cierta idea sobre él. El joven incuba y lastima su cuerpo, lo cuida y lo maltrata, lo ama y lo odia con una intensidad variable ligada a su historia personal y a la capacidad de su entorno de ofrecer los límites necesarios para refrenar el goce. Cuando faltan estos límites, el joven los busca en la superficie de este cuerpo.2 Comprobar estos límites físicos, ponerlos en juego para sentirlos y acostumbrarse a ellos con el fin de que puedan contener el sentimiento de identidad, se ilustra también con el entusiasmo por las marcas corporales, tatuajes, piercings, que pueden llegar hasta heridas corporales deliberadas (incisiones, escarificaciones, etc.). Esto puede analizarse como una voluntad de buscar sus «marcas» con el mundo, con lo más cercano a él, con su cuerpo. Para salvar su piel, se hace una piel nueva.
Estas conductas de riesgo se oponen al riesgo más incisivo de la depresión o de la caída radical del sentido. A pesar de los sufrimientos que conllevan, contienen una vertiente positiva: intentan producir marcas, son la búsqueda de referencias. David Le Breton, en una de sus obras consagradas a las conductas de riesgo,3 se sirve del significante «palabra-maleta» para destacar el lugar central del riesgo en nuestras sociedades occidentales contemporáneas: «El riesgo es una palabra-maleta, una encrucijada donde se cruzan preocupaciones que no dejan a nadie indiferente, en tanto que son inherentes a la vida de nuestras sociedades».4 Invita a sus lectores a explorar de manera atenta el contenido de la «maleta» del riesgo. Una invitación tal no puede declinarse.
Más allá del contenido, la palabra-maleta sugiere aquí el pasaje, el viaje, la idea de que el riesgo podría ser un trayecto en el que se trata de dejar algo para acceder a otra cosa. El riesgo toma la forma de los «rodeos simbólicos para asegurarse el valor de su existencia».5 El sujeto piensa estar en paz con su encuentro con el agujero en el saber, con esta maleta de contrabando —una maleta cerrada a toda declaración al Otro, una maleta para pasar de la infancia a una nueva existencia sin pagar el precio de este pasaje. Pero también una maleta que contiene una «invención»— con la que hacer bricolaje con las soluciones personales, y para que pueda producirse la más delicada de las transiciones.
EL RIESGO PARA VIVIR Y EL GUSTO POR VIVIR
Cuando David Le Breton aclara la idea de un riesgo inherente a la condición humana, cuando evoca las múltiples ocasiones de peligro ligadas a la vida cotidiana (elección, distracción, olvido, negligencia, desconocimiento del medio, o torpeza de los otros), da valor a estas manifestaciones del inconsciente que Freud había descrito en la Psicopatología de la vida cotidiana, donde la dimensión de la sorpresa, de lo nuevo, tan esencial para el ser humano, da la oportunidad al sujeto de aprehenderse de otra manera. Cuando señala cómo «en el hombre, la existencia es a la vez segura y frágil»,6 cuando demuestra cómo, si el sujeto esquiva el carácter inesperado del intercambio con el mundo de la palabra, comprueba la falta del gusto de vivir,7 aclara también un dato esencial de la existencia humana: su precariedad de tener que situarse en el campo del Otro, en el campo del significante, allí donde se juega el encuentro con lo inefable.
En 1973, Jacques Lacan, interrogado por Jacques-Alain Miller, aportaba el gay saber a la lectura del inconsciente. «El sujeto es siempre feliz [...] Es incluso su definición, puesto que no puede deber nada sino a la suerte, dicho de otra manera, a la fortuna» —y situaba en el principio de la tristeza la «cobardía moral», que caracterizaba como «siendo rechazo del inconsciente».8
El gusto por vivir que les falta a numerosos adolescentes constituye un factor importante de las conductas de riesgo, tentativa inconsciente de deshacerse del hastío de vivir —del sentimiento de ocio frente a esta parte inefable que puede experimentarse como vergüenza de sí mismo—. El «riesgo para vivir» de ciertos adolescentes constituye una solución para habitar con su cuerpo este mundo donde el Otro no existe. La época contemporánea, en la que el cuerpo está valorizado, favorece el aumento de la soledad y del goce solipsista que tiende a un cierto autismo, incluso a una fobia del deseo del Otro —fobia a menudo calificada demasiado rápido fobia social o trastorno de la conducta—. Mediante el acto de ponerse en riesgo, algo del goce del cuerpo pide ser limitado, marcado, regulado, autentificado por una marca simbólica; el orden de la castración ya no resulta operativo. A falta de recibir esta marca del Otro simbólico, el adolescente se la procura él mismo, y de ese modo reclama ser escuchado en su dimensión de sufrimiento, de llamada, de invención y de vida.
Este ponerse en riesgo es también un efecto del discurso en el que jóvenes y adultos están implicados, y las formas de riesgo identificadas por David Le Breton revelan, en efecto, que el ponerse en riesgo de las jóvenes generaciones —que puede inquietar, molestar, generar incomprensión y suscitar rechazo— se inscribe en un acercamiento más general del riesgo marcado por la paradoja, el miedo y la angustia, el ideal de seguridad, habiendo reemplazado progresivamente a la «teología de la catástrofe», de la que la significación se imputaba a la voluntad divina. En el siglo XVIII, esta teología de la catástrofe cede poco a poco el lugar «a una visión laica que sitúa en perspectiva una serie de causalidades nefastas potencialmente previsibles, y entonces evitables, por medio de ciertas precauciones».9 Y es a partir de la Liberación —habiendo abierto camino a lo largo del siglo XIX la idea del «Progreso ilimitado»— cuando la preocupación por la seguridad adquiere toda su amplitud, con «el valor creciente otorgado al individuo», para esperar, en la década de 1970, «una dimensión política considerable, mudándose incluso en una ideología del control».10 Desde entonces, la organización social y cultural «tiende a la erradicación de todo peligro susceptible de perjudicar a sus miembros».11 Diferentes técnicas se ponen en marcha para asegurar la persecución del riesgo: programas de prevención, operaciones de control, medidas de evaluación y de precaución,12 de las que el resultado paradójico es la negación de toda dimensión subjetiva y la abolición pura y simple de la causalidad psíquica. Poco importa lo que dice el sujeto, la identificación del riesgo se adapta a «un pesimismo metódico» destinado a prever lo peor y a «detener anticipadamente su eventual irrupción».13 El ideal de destrucción de todo tipo de riesgo —y de la libertad que le es inherente— de las sociedades occidentales exige localizar y después evaluar las múltiples «ocasiones de peligro por la elección, distracción, olvido, negligencia, desconocimiento del medio, o torpeza de los otros».14 Cada vacío constituye la marca de un defecto de control y debe ser subsanado imperativamente. El «riesgo de sorpresa» aparece exclusivamente como un «riesgo negativo» que conviene amordazar.
Desde 1960,15 Lacan prevenía del peligro de querer correlacionar a un yo fuerte, digamos adaptado, con el lugar dejado vacío por el sujeto. Después de haber puesto en exergo el carácter determinante del vacío —que representa la Cosa— «en toda forma de sublimación», Lacan subrayaba el valor que puede tomar, en el discurso de la ciencia, el término Unglauben (increencia) «utilizado por Freud a propósito de la paranoia y de su relación con la realidad psíquica». En este contexto, precisaba: «En lo referente al descreimiento, hay allí, desde nuestra perspectiva, una posición del discurso que se concibe muy precisamente en relación con la Cosa —la Cosa es allí rechazada en el sentido propio de la Verwerfung—. El discurso de la ciencia rechaza la presencia de la Cosa, en la medida en que, desde su perspectiva, se perfila el ideal del saber absoluto». Concluía en estos términos: «[...] lo rechazado en lo simbólico reapareciendo, de acuerdo con mi fórmula, en lo real»...16
El desarrollo significativo del sentimiento de inseguridad, así como la emergencia y la extensión de «prácticas individuales consagradas a la exposición voluntaria de sí mismo»,17 constituyen fenómenos de entrada enigmáticos en sociedades que conocen globalmente «un clima de seguridad raramente alcanzado en el hilo de la historia».18 Los miedos —que encuentran su relevo en los medios de comunicación— esconden «un miedo probablemente más potente, pero más secreto también, el del riesgo antropológico mayor, la angustia ante el exilio y el vacío que se inscriben en el corazón mismo de lo que era familiar...».19
Esta paradoja verifica bien la fórmula de Lacan: cuanto más se quiere erradicar el vacío y el riesgo, queriendo proteger a los individuos, más, de forma lógica, cada sujeto lo produce, ya que es justamente en este vacío donde se origina el deseo que sostiene y se da forma a la dimensión subjetiva del ser.
INVENCIONES Y «BRICOLAJES»
Los procedimientos formales indicadores de conductas a seguir, que tienden hoy a sustituir a los sentidos y valores de la cultura, se revelan insuficientes; conducen a una interferencia de referencias. Para dar un sentido a su vida o hacer frente a las dificultades, cada uno debe arreglárselas para construirse una manera de «autorreferenciarse».20 Entre todas estas invenciones figura el acto de ponerse en riesgo, a partir de dos facetas: la de la aventura —con sus «nuevos aventureros», deportistas de lo «extremo»— y la de las conductas de riesgo de las jóvenes generaciones. Su denominador común es el de «interrogar simbólicamente a la muerte para saber si vivir vale la pena»,21 es decir, desafiar toda problemática de la castración creyendo reducirla a la nada. La búsqueda de los nuevos aventureros apunta a través del riesgo a un «exceso de integración» a menudo recocido, valorado y gestionado como un mercado, mientras que el riesgo buscado por los adolescentes encuentra su origen en «un sufrimiento personal agudo o difuso, una carencia de integración, a falta de un gusto por vivir suficiente».22 «La aventura se ha convertido en una figura de la excelencia, un nuevo modelo de referencia»,23 señala David Le Breton. Valorizada por los medios de comunicación, instala las «nuevas personalidades de sociedad paradójicas que hacen de la aproximación y de evitación de la muerte una fuente última de significación y de valor»,24 y fomenta escritos donde triunfa un nuevo mito narcisista como hinchazón de un yo idealizado.
La emergencia de la valorización del riesgo «aventurero» a escala social, en un contexto de ultra-control, suscita una cuestión comparable a la planteada por Jacques Lacan en 1960 en La ética del psicoanálisis a partir de dos casos de sublimación. Retomando la interrogación de Freud en Moisés y la religión monoteísta: Tres ensayos, Lacan subraya, en efecto, la dificultad de concebir «el progreso» habiendo llegado a la afirmación de la función del padre, «de la que nunca se está seguro», en una época en que la madre ocupaba el lugar preponderante.25 En otro dominio totalmente diferente, pone en evidencia el carácter sorprendente del surgimiento del amor cortés y de la idealización de la Dama, en una época en que nada parecía responder a una liberación de la mujer. La respuesta aportada por Lacan a estas cuestiones nos parece aquí esencial. Si la valorización del padre aparecía en una época en que la madre dominaba, y la de la dama, en una época en que dominaba el amo, la valorización del riesgo, ¿no aparece de manera inconsciente como respuesta en nuestra época en que el seguro y la seguridad dominan? Así, lo real sería puesto en juego por la nominación del padre, de la dama, más tarde del riesgo, significantes capaces de intervenir en este real del vacío de la Cosa: «En suma, es el efecto de la incidencia del significante sobre lo real psíquico lo que está como causa».
Si, según Lacan, «algún malestar en la civilización» se sitúa en el lugar de este vacío de la Cosa —«la creación de la poesía cortés» sería un ejemplo—, proponemos aquí que el gusto por el riesgo y su dominio ocuparían este lugar vacío de la Cosa para el adolescente: «Según el modo de la sublimación [...] un objeto [...] enloquecedor, un partenaire inhumano»;26 la figura del riesgo como figura de la Muerte sería entonces uno de los nombres de este vacío.
EL RIESGO POR VIVIR COMO PRUEBA DE LA VERDAD
En los jóvenes, las conductas de riesgo toman la forma de una serie de conductas dispares —toxicomanías, alcoholización, velocidad, fuga, tentativa de suicidio, anorexia, delincuencia, etc.—. Confrontado a la falta de referencias, el sujeto que erra de manera prolongada, y que se enfrenta a menudo a la falta de empleo, se instala en una dolorosa dependencia del Otro que le empuja a arriesgar su vida de manera real, poniendo su cuerpo a la prueba de lo real de la separación. Busca «en un cuerpo a cuerpo con lo real»27 lo que ya no encuentra en él, a falta de interlocutores que sepan hacerse responsables de su goce. En este reino de la infancia generalizada, el adolescente introduce entonces actos para captar, arriesgándose, el precio de la «verdadera vida»: «Estar identificado como un modo de existir», «poner a prueba el amor de los otros», y presentar ante su mirada el valor de su existencia. Así, reemplaza entonces «lo imposible puesto en palabras».28
Es ahí donde proponemos anudar el diálogo con el sociólogo y el antropólogo. La adolescencia, para tomar los términos ya desarrollados,29 es el momento lógico donde se opera una desconexión para el sujeto entre su ser de niño y su ser de hombre o de mujer y donde surge, de manera inédita, la dimensión del acto en la relación del sujeto con su cuerpo. Este acto, en la medida en que engendra algo nuevo, busca un lugar donde ser autentificado —«operación» esencial para el adolescente—. Para esto último, la fuga representa una «prueba de verdad», pudiendo desembocar en una seguridad mayor en su relación con el mundo más que en la confirmación de su poco peso en su familia.30 David Le Breton subraya también «el valor de lenguaje» del suicidio, «un sufrimiento íntimo que no puede decirse en voz alta», y pone el acento en la necesidad de «descifrar la dimensión de llamada»,31 esta parte de inefable que tiene las cualidades de sufrimiento de las que el sujeto busca separarse. De no conseguirlo, el sujeto utiliza todos los medios para hacerse notar, para «testar sus límites» —de manera íntima, personal— interrogando «metafóricamente a la muerte, haciendo con ella un contrato simbólico que le justifique el hecho de existir».32 No se trata de morir, sino «al contrario, de vivir más»,33 de encontrar una legitimidad significante en el Otro y un sentido a su vida.
David Le Breton distingue, finalmente, dos actividades de riesgo en el adolescente: el vértigo y la blancheur, cuyo funcionamiento lógico nos parece idéntico. En el vértigo, se trata de obtener algo del vacío a partir de un plus. Confundir o borrar las diferencias, crear un desorden provisional para intentar tomar el control de «su existencia en el seno del medio social y cultural regido por reglas precisas»; tal es su fórmula, que encontramos en la toxicomanía, el alcoholismo, la fuga, la delincuencia, la velocidad. Flipar es el significante moderno, que ilustra para algunos este en más, este en exceso de goce, que se trata, después de todo, de limitar. Esta fórmula del vértigo implica un borrado de la identidad personal para sobrepasarla y un aspecto «potencialmente mortífero».34 El adolescente opera allí un acercamiento deliberado a la muerte que le permite ganar un «aumento de sentido» y redoblar «por un tiempo su gusto por vivir». El vértigo, como elección de goce, evoca el plus de gozar lacaniano.35
En la blancheur, en cambio, el adolescente, que «ha fracasado en el hecho de sostener el sentimiento de su valor personal y de la significación de su existencia»,36 en este famoso punto desde donde, «consiente a la deserción del sentido». Ya no hay lugar aquí para provocar la muerte, pero sí para abandonarse a ella en un borrado de sí mismo como sujeto del significante: «El individuo se desliza en los intersticios, queda socialmente en una indisponibilidad provisional. Abandona su nombre, su historia, diluye su identidad, se hace transparente». En la blancheur, la atracción se ejerce «hacia lo menos»,37 hacia ese objeto a que existe sólo en el intersticio del significante, que está allí pero socialmente indisponible. El hecho de errar evoca esta blancheur, al igual que el hecho de hacerse transparente para el Otro, al deseo del Otro, emparejándose con los juegos electrónicos, con el ordenador. Así, Jules, al que recibimos en consulta desde hace dos años, se ha creado un personaje virtual que le sostiene en sus noches de internauta, tan virtual que no experimenta nunca el hambre.
Estas dos figuras del riesgo tienen, sin embargo, una raíz común: la tentación de borrar la diferencia sexual, de contornear el riesgo que cada uno debe encarar en este momento lógico de su existencia.