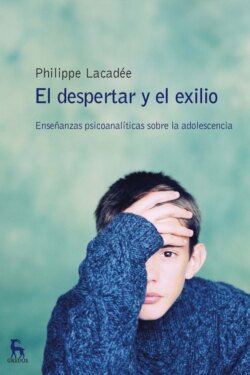Читать книгу El despertar y el exilio - Philippe Lacadée - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA TRANSICIÓN DE LA «VERDADERA VIDA»
ОглавлениеCuándo podremos escuchar otra vez cantar a nuestro corazón como en los días radiantes de la infancia. ¡Ay! Este canto lo busqué antaño en la fraternidad de los hombres. Imaginaba que la pobreza de nuestra naturaleza se convertiría en riqueza por poco que de estos desvalidos no hiciera más que un solo corazón, que una única e indisoluble vida, como si todo el mal de la existencia proviniese de la única ruptura de una unidad primitiva.
FRIEDRICH HÖLDERLIN1
La adolescencia, ¿no es este tiempo lógico en que el sujeto va a ponerse en juego, este tiempo en que el sentimiento de la vida se manifiesta de manera más activa y exige encontrar un nuevo modo de ser que se anude a un nuevo lugar, lejos del círculo de la familia, con otras compañías? El sujeto quiere salir de este círculo. Quiere estar fuera, con los otros, quiere vivir como los otros, ser libre. El espacio de la casa se vuelve demasiado exiguo para alojar el flujo de energías vitales que lo agita,2 para la «verdadera» vida, la esencia misma de la vida3 a la que aspira.
El adolescente percibe a menudo las modificaciones de su cuerpo como otro cuerpo que produce una fractura, de manera real, en la tierna despreocupación de su infancia y perturba los significantes ideales del Otro parental: preso de un sentimiento de extrañeza ante su metamorfosis, se enfrenta a algo del orden de lo intraducible en la lengua del Otro, se confronta a un impasse, al sentimiento de un vacío teñido de vergüenza. Esta vergüenza, que frecuenta algunas de las poesías más bellas de Arthur Rimbaud,4 puede llevar al hastío, al odio de sí mismo, al odio de eso nuevo.
Esto que es experimentado en el cuerpo o en el pensamiento, abierto a todos los significados, es lo que Lacan llamó goce —provocando el equívoco con «sentido gozado».* El hecho de fracasar a la hora de encontrar la palabra clave para entrar en el sentido común, este goce da al sujeto el sentimiento de estar a parte, exiliado.
Para evitar este vacío, la dimensión de lo actual permite al adolescente llevar a cabo lo que Jean Cocteau llamaba «le gran écart» e inventarse otros partenaires, otras escenas, otras comunidades de vida, otros lugares de traducción, incluso asumiendo riesgos, poniendo su vida en juego.
La cuestión es saber qué precio tendrá que pagar el adolescente por franquear esta etapa de riesgos, esta etapa decisiva que es —nos lo enseña el psicoanálisis— la del encuentro del sujeto con el deseo sexual, la de la reactualización de la vida sexual infantil, de la elección del objeto de amor. ¿Cómo va a desenvolverse ahí el adolescente? ¿Cuál será su margen de maniobra en los desórdenes que surjan en él y la herencia de su infancia? ¿Pondrá en riesgo toda su vida o sabrá consentir al sacrificio de una parte del goce que está allí en juego?
LA PUBERTAD ACOMPAÑA A LA ADOLESCENCIA
Detengámonos en la aparición de este concepto, en lo histórico de este «tiempo», y situémoslo en perspectiva con el tiempo propio de la adolescencia —siempre ligada al presente.
En «La fin du charivari»,5 Michelle Perrot sitúa bien la medida de la cuestión: «el adolescente» nació en el siglo XIX, en el momento de la Revolución francesa y de la proclamación de los derechos del hombre. Buffon y Rousseau fueron sus primeros pensadores. Buffon, porque insiste en la noción de pubertad: «La pubertad acompaña a la adolescencia y precede a la juventud»;6 Rousseau, porque consagra su libro IV del Emilio7 a este momento crítico y consigue captar lo que está en juego y vehicula la vida del adolescente: un segundo nacimiento.
En aquellos inicios del siglo XIX, se describe al adolescente como un vagabundo —la mayor parte de las veces como un hombre joven— apasionado por el viaje, el desplazamiento, huidizo o errante, como un ser peligroso que la burguesía se esmeraba en custodiar y disciplinar en numerosos internados, concebidos como la solución.
Michelle Perrot evoca el testimonio de Sartre en L’idiot de la famille,8 que revela cómo los adolescentes mismos rechazaban violentamente esta forma de custodia, criticando la obligación a la confesión. Así, en el instituto de Rouen, en 1830, después del rechazo de un estudiante de ir a confesarse, se desencadena una revuelta colectiva de varios días. Entonces, cuenta Sartre, tuvo que acudir la Milicia nacional, compuesta de burgueses de la ciudad, la mayoría padres de los propios adolescentes, padres que ya no eran religiosos practicantes pero se servían de la religión como de una disciplina para sus hijos, y como si fuera una tapadera para disimular su dimisión del mundo. Rechazando ir a confesarse, el adolescente provocó a un cierto orden establecido que le otorgaba una posición válida para todos a condición de que cada uno consintiese en ella. A partir de ese momento, tuvo que cambiar de perspectiva y asumir una nueva posición: el anudamiento del registro pulsional con el registro de la identificación se efectuó para él de una manera singular. Para ello, se apoyó en su certeza de una nueva relación del goce con su propio cuerpo, que vivió como la verdadera vida.
El adolescente aparece inicialmente, entonces, como un peligro para el individuo y se necesitará al psicoanálisis para conseguir situar en su justa medida el lugar y la fórmula9 de este peligro, es decir, la sexualidad. En efecto, en plena búsqueda de sí mismo, el adolescente debe procurarse asumir, la mayoría de las veces él solo, su identidad sexual. Provocador, revolucionario, si creemos en los calificativos con los que el discurso establecido lo visten, el adolescente —en el mejor de los casos, narcisista; en el peor, gozador y perverso— reacciona ante el jaleo que se agita en él: «Nacemos, por así decirlo, en dos veces: una para la especie; la otra para el sexo [...]. Como el murmullo del mar precede de lejos al temporal, esta tormentosa evolución se anuncia por el murmullo de las pasiones nacientes: una agitación sorda advierte la aproximación del peligro».10 Para amortiguar este peligro, Rousseau preconizaba alargar la adolescencia en el tiempo: «Esta edad no dura nunca lo suficiente para el uso que se debe hacer de ella, y su importancia exige una atención sin descanso: por eso insisto en el arte de prolongarla».11 Para este fin, proponía todo tipo de estrategias —la amistad, el altruismo, el estudio de la historia, la bondad con los animales y por último, y sobre todo, Dios mismo— para diluir la crisis de la pubertad, y prevenir así la «edad del raciocinio».
Este arte de la prolongación, de la que Michelle Perrot veía las huellas en la prolongación progresiva de la escolaridad, parece una tentativa de borrado, una forma de denegación de lo que hace agujero en lo real: la imposible gestión del sexo.
Dos pequeños textos de Freud responden a esta tentativa de borrar el despertar sexual. «Sobre la Psicología del colegial»12 y «Contribuciones al simposio sobre el suicidio»13 subrayan el rol de la pulsión que se aloja en el corazón del individuo, «el derecho (para cada uno) de retrasarse en los estadios, inclusos molestos, del desarrollo»14 y el hecho de que la escuela «no debe reivindicar por su cuenta la inexorabilidad de la vida».15 El acento puesto por Freud en el «derecho de retrasarse» es una advertencia a la ilusión de una escuela que preconice la eficacia o la contención, y, por ello, nivele las diferencias subjetivas, amenace transformar a sus alumnos en objetos de plusvalía, y refuerce la violencia escolar inherente al fracaso que ella promueve, incluso despertando fobias.
Freud insiste en la importancia de la singularidad, en oposición a un ideal válido para todos. Esta singularidad no puede hacerse escuchar si no es dejando a cada uno la elección de decir con sus palabras lo que se juega en su vida. Para ello, se trata de inventar un lugar donde el sujeto pueda poner en juego lo que constituye su impasse. En su segundo texto, Freud continúa: el instituto debe hacer otra cosa diferente de empujar a los jóvenes al suicidio; más allá del saber que los profesores están encargados de transmitir, el instituto debe «promover las ganas de vivir». La misión que se le asigna es la de ofrecer a los adolescentes «una ayuda y un punto de apoyo en una época de su vida en la que están forzados —por sus condiciones de desarrollo— a distender su relación con el hogar parental y con su familia».16 Ahora bien, ya en 1914, el instituto parece en muchos de estos puntos atrasado en esta tarea de «despertar el interés por la vida en el exterior, en el mundo».17 De ahí esta insistencia en el encuentro necesario con los profesores, verdaderos puntos desde donde los adolescentes pueden percibir «una corriente subterránea jamás interrumpida» que da idea y forma «al presentimiento de una tarea por cumplir», de una «contribución a nuestro saber humano».18
En el momento de entrar en la escena social, el adolescente puede apoyarse en la nueva relación con el goce que tiene con su propio cuerpo y que le empuja a encontrar su propio lugar.
Desde esta certeza surge la necesaria dimensión del afuera y del acto que hace de la clínica del adolescente una clínica de la verdad, una clínica del acto y de la prisa. Este acto, que concentra la preocupación de autenticidad del adolescente, apunta a la denuncia del mundo de los semblantes que le rodean. La confianza que reclama a voces a sus padres es la que necesita para reforzar su confianza en él, es la que precisamente le falta, pues, con él, la historia se transforma y se inventa.
ES EN OTRO LUGAR DONDE SE JUEGA LA VERDADERA VIDA
El adolescente debe inventarse su propia apertura significante hacia la sociedad a partir del punto desde donde ya no se ve como el niño que era, capturado en el deseo del Otro, pero desde donde puede percibir, de manera contingente, una cierta visión de él mismo y del mundo.
En su poema «Vagabundos», Rimbaud, todavía adolescente, fija el marco de esta apertura significante con la metáfora de la ventana de la casa familiar. La ventana contiene para él el marco en el que apoyarse para sostener el punto de perspectiva a partir del que operar esta separación de un adulto, demasiado presente, a la vez que sordo, a lo que está en juego para él. Ventana que se abre a la verdadera vida, en otro lugar, lejos de su familia y permitiéndole crearse: «Sus fantasmas de un futuro lujo nocturno» que encontrará en sus fugas. «Y errábamos, alimentados con el vino de las cavernas y la galleta del camino, apremiado yo por encontrar el lugar y la fórmula».19
Este enunciado «encontrar el lugar y la fórmula» nos aparece como una forma de paradigma de la búsqueda de todo adolescente cuando cuestiona, incluso denuncia, la lengua de la que los semblantes le sostenían hasta ese momento y llega a inventar otra lengua. Alguna cosa le empuja a franquear los muros de la casa familiar, pues para él es ahí donde se encuentra la verdadera vida, lo que cree ser el mundo, lo que le conduce a rechazar los semblantes del Otro que habían velado el mundo. Salir, solo o con otros, encarna el deseo de en otra parte. Este demonio, este Diablo en el cuerpo,20 que fuerza a abrir la puerta de lo desconocido, a errar en el medio-decir de la lengua, y se origina en lo más íntimo del ser, anudando este más íntimo con más lejano, en un punto de extimidad.21
La ventana en la que Rimbaud se apoyaba se transforma a menudo hoy, y a falta de la presencia de un Otro que exprese su deseo y su inquietud, en la pantalla de televisión en la que el sujeto cree percibir el mundo. La pantalla conjuga las dos dimensiones de la ausencia: la de un Otro que habría sido capaz de sostener un discurso, y la del marco sobre el que proyectar sus fantasmas, aquellos que habrían permitido que una separación con este Otro se efectuara. Uno de los síntomas del circuito —que ha quedado reducido por la pantalla de televisión— es este afuera rechazado, forcluido, ausente, que parece redoblado por este rostro del afuera moderno, vaciado, balizado, aclarado, apareciendo como seguro hasta el punto de parecer totalmente descifrado.
Hipnotizado por los reality show, en los que se muestran diferentes modos de gozar, el adolescente se engancha al juego de la fama efímera que viene a completar su falta en ser, dándole la ilusión de ocupar el lugar de lo que se mira gozar. El horizonte de esta lógica que lleva a lo peor es el de la eliminación del otro y, por tanto, la de sí mismo. Eliminar al otro conlleva eliminar esta parte de uno mismo que da vergüenza. «La vergüenza es en última instancia una vergüenza de vivir de la que el significante amo alivia, si se da el caso».22
Así, el chat, que resulta a menudo un lugar de intercambio —aunque un lugar de intercambio paradójico, organizado alrededor de un vacío de la presencia del Otro—, se convierte en el espacio consensual de un vagabundeo moderno, cortocircuitando lo que está en juego en el encuentro real; su riesgo, el del deseo del Otro.
LA TRANSICIÓN MÁS DELICADA
La transición es un proceso retórico que da cuenta aquí de un cambio que acontece en el niño a partir de un real, cambio marcado por la dificultad que experimenta el sujeto para continuar situándose en el discurso que, hasta ese momento, le dio una idea de sí mismo. La transición define el pasaje de la expresión de una idea a otra, la travesía de la zona crepuscular descrita por Hugo:23 «el comienzo de una mujer» que se origina de «el final de un niño».
Pasaje y transición son significantes que salpican igualmente el texto de Musil, Las tribulaciones del estudiante Törless, y la obra de Hölderlin. Son textos que nos esclarecen, desde la literatura, la cuestión contemporánea de la adolescencia y se adelantan al descubrimiento de Freud situando la medida de lo real en juego en este momento de transición.
Así, para Hölderlin, la adolescencia es «la gran transición de la infancia a la edad adulta, de la vida afectiva a la razón, del reino de la imaginación al de la verdad y la libertad».24 El uso de la palabra transición marca lo que hizo pasar al autor de la idea de Dios a la de la Revolución, y de lo que da testimonio en su primer esbozo de Hypérion.25 Después de haber encontrado los ideales y la estética de la Revolución francesa, el joven poeta, tomando nota de la imperfección de Dios, decide alejarse del ideal religioso maternal que le sostenía hasta el momento para lanzarse a los estudios de Derecho. Se encuentra con las enseñanzas de Fichte,26 que representa para él «un punto de mira» en su investigación intelectual. Escribe a Schiller,27 que supo acoger el soplo nuevo que animaba su poesía y que iba a desplegarse en el siglo XX, acechando la limosna de una mirada benévola cerca de antepasados célebres: «Sabía bien que no podía alejarme de vos sin perjudicarme sensiblemente a mí mismo. Me doy cuenta de ello cada día más. Si fuera a mi vanidad a quien pretendía agradar, pidiendo a un gran hombre, reconocido como tal, la limosna de una mirada benévola, con el fin de consolarme por este don inmerecido de mi propia indigencia para la que poco importa el hombre provisto que halaga sus mezquinas necesidades, si mi corazón se hubiera rebajado a una tan ofensiva adulación cortesana, es verdad que tendría, entonces, el más profundo desprecio hacía mí mismo».*
En la adolescencia, las palabras justas para decir lo que se transforma se vuelven más o menos caducas; el tiempo se desprende de su desarrollo lineal. Los lazos de causalidad que hacían que ciertos acontecimientos se mantuvieran juntos ceden o se detienen creando espacios vacíos de donde emergen ficciones. Estas ficciones que el adolescente construye para salir del túnel son tentativas de traducir en palabras esto nuevo que aparece en forma de efracción. El psicoanálisis de orientación lacaniana aporta un esclarecimiento inédito sobre este túnel, este tiempo en que el encuentro con la inexistencia del Otro, encuentro siempre contingente, puede llevar a lo peor. Es este tiempo en que el odio de sí mismo empuja a ciertas patologías depresivas o suicidas. El psicoanálisis puede esclarecer el modo en que esta transición acaba siendo una empresa de traducción.
DEL DESPRECIO AL ODIO HACIA SÍ MISMO
Hölderlin y Rimbaud describieron muy bien la pérdida en la que se origina la delicada transición con la que se encuentra todo adolescente cuando se separa del Otro: se encuentra capturado por la nostalgia del goce que permanece ligado al lugar del Otro y por eso nuevo que surge en él y que le reenvía a menudo a una cierta extrañeza, a un real insoportable. El desprecio o el odio hacia sí mismo son las modalidades de respuesta a ese real.
Fuente de una angustia que no es sin objeto, ese real resulta estar en el principio del sentimiento de vergüenza de sí mismo, de la fobia o de una conducta de riesgo. El momento de separarse, de producirse la disyunción del significante amo ideal que había sostenido hasta entonces al sujeto es crucial y vital. Aunque el adolescente extrae paradójicamente un cierto goce, necesita, sin embargo, separarse de él para pasar de la mater certissima est a la terra incognita. Cuando es así, la pérdida de este objeto de goce, siempre mítico por el hecho de estar perdido, puede conducir a la fuga, al vagabundeo, a la depresión. Para Freud, la posición depresiva recubre un deseo de muerte hacia sí mismo. Se trata de un episodio de melancolía que ilustra la «mancha negra» evocada por Musil en Las tribulaciones del estudiante Törless; pero que puede también representarse al ponerse el sujeto en riesgo, momento en que el sujeto encuentra para sí mismo este deseo de muerte.
Sin embargo, esta posición depresiva es también anunciadora de una relación más verdadera que la de la primera identificación que mantenía al niño en un lazo con el padre todo amor. Éric Laurent28 sitúa ahí una oposición fundamental, que ha provocado un malentendido en el psicoanálisis: «O se piensa la primera identificación por el amor a partir del padre, o se la piensa a partir de lo peor, del desecho, de la parte perdida, no reconocible del goce».
De ahí la importancia de reconocer la función de la mancha negra que permite situar en su lugar preciso la parte de odio hacia sí mismo que todo hombre lleva consigo. «Si distinguimos el derecho y el hecho, es entonces un hecho del hombre que él odia al Otro que hay en él. Para poner a distancia este odio del Otro en nosotros, vale más ponernos a distancia de nuestro semejante de la manera adecuada, en lugar de juntarlo todo, de tratarlo todo como semejante».29
Si para Freud el mundo exterior está al inicio, para Lacan es el Otro el que precede al sujeto y profiere la palabra que comanda, es el Otro el que encarna esta «boca de sombra» mediante la cual Rimbaud designaba a su madre, es el Otro el que reenvía al sujeto a esta parte de él que rechaza, a esta mancha que le convierte la vida en insoportable. El odio es primero con respecto al amor; es lo que ilustra el alumno Törless en el momento de su encuentro con la prostituta Bozena. Son estos mismos sentimientos —desprecio por sí mismo, vergüenza y odio hacia sí mismo— los que llevaron a Paul Nizan a huir de su país, denunciando con virulencia las bellas palabras de los adultos: «Yo tenía veinte años. No dejaré a nadie decir que es la edad más bella de la vida».30 Nizan apoyaba su vergüenza en la traición del padre, traición que lo empujó al rechazo violento de todos los que estaban en posición de transmisión de un saber o de una autoridad. JeanPaul Sartre, que calificaba a Nizan de «dimisionario del verbo», añade en su prefacio a Aden Arabie: «Antes de que se le conduzca por la mano al traspuntín que se le reserva, un adolescente es el infinito, lo indefinido: pasa fácilmente de una doctrina a la otra, ninguna lo retiene, él experimenta la equivalencia de todos los pensamientos...». Para Sartre, las fugas nocturnas de los héroes de Nizan llevan la impronta de las fugas del padre neurasténico, que se marchaba por la noche anunciando su suicidio. Sartre pide que imaginemos los sentimientos de un adolescente que es despertado por su madre durante la noche diciéndole: «Tu padre no está en su habitación; esta vez estoy segura de que va a matarse». Entonces, dice Sartre, la muerte entra en él, «se instala en la encrucijada de todas sus rutas, es el fin y el inicio. Una muerte por anticipado, su padre quiere adelantarse a la llamada, es el sentido y la conclusión de una vida robada». Sartre precisa que su amigo Nizan estaba invadido por esta vida del padre que le poseía como una fuerza extranjera: «La muerte que debía concluir, su padre la infestó». A partir de ahí se instaló en él el odio al Otro, llevándole a la fuga, la depresión y el suicidio. «La meditación de la muerte empuja al suicidio: por vértigo, por impaciencia». Cuando el padre huía sin razón de la casa bajo el acicate del miedo, su hijo «temía por dos muertes en una; la primera, en su inminencia, presagiaba la otra, le concedía su figura de espanto». Cuando el padre gritaba a la muerte, el niño se moría de miedo cada noche. En este retorno a la nada de una vida que fue nada el niño, según Sartre, entrevió su destino: «Todas las cosas están ahora regladas, establecidas, no hay ninguna llamada». Ninguna llamada, ningún punto desde donde situar su existencia en perspectiva, únicamente este sentimiento de ser en lo real: «Este joven superfluo, después este cuerpo y nada más». Sin embargo, Nizan se había identificado con la fuerte madurez de otro, nos dice Sartre, pero cuando este otro mostraba sus heridas, Nizan se alienaba a esta mortal miseria. «Las errancias indecentes del ingeniero (el padre) se multiplicaron cuando Nizan entraba en su decimoquinto año. Se puso a repetir las sombras locas de su padre: volvió a iniciar sus trayectos nocturnos, sus fugas». Así, ante el fracaso de este padre en hacerse responsable de su propio goce, en mantener esta posición de excepción y de modelo tan necesarios para la identificación constituyente, Nizan se puso a vagabundear por las calles hasta experimentar «que debía morir y separarse de una vez de todos los transeúntes... Conocía esto por un único sentir, por un saber particular y perfecto». Sartre pregunta, entonces: «El padre de Nizan, ¿fue realmente este desconsolado desertor? No sé nada. En todo caso, su hijo lo veía de este modo: Nizan descubrió o creyó descubrir la razón de las mil resistencias que él tenía hacia su padre: amaba en él al hombre, detestaba la traición».
Para intentar curar esta errancia, se convirtió en el portavoz del Partido Comunista durante el periodo de entreguerras —el padre de Nizan sabía todo sobre la clase obrera pero, según su hijo, la había traicionado, pasando del estado de obrero al de explotador— antes de dejar bruscamente esta función para huir a Aden.