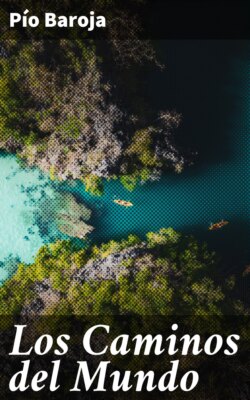Читать книгу Los Caminos del Mundo - Pío Baroja - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
CHALON-SUR-SAONE
ОглавлениеChalon del Saona es una pequeña ciudad a orillas del río de este nombre, en la desembocadura del canal del Centro.
Tiene la antigua Cabillonum de los romanos hermosas fortificaciones, calles rectas y agradables, aunque algo tristes y lánguidas; buenos comercios, algunas fábricas de fundición, un Liceo, una Biblioteca, un pequeño Museo y varios centros de cultura.
Llegué a Chalon del Saona a mediados de otoño de 1811, y tuve la suerte de ir a hospedarme a la pensión de una viuda, señora de excelentes prendas, llamada madama Hocquard.
La casa de madama Hocquard era un poco triste: estaba en una calle estrecha y obscura próxima a la catedral, entre una imprenta y una tintorería, de cuyo fondo salía continuamente un arroyo de agua de colores.
Madama Hocquard, señora muy inteligente y trabajadora, tenía dos hijas, Berenice y Camila; la mayor, una belleza; la pequeña, Camila, muy bonita, pero un poco jorobada.
En la casa servía un mozo llamado Antoine, diligente y amable.
Madama Hocquard se desvivía para que no faltara nada a sus huéspedes, y los trataba con gran consideración.
Eramos siete u ocho constantes, gente seria y respetable: un magistrado, un canónigo, un ingeniero forestal, dos o tres empleados y unas señoritas solteras.
Me dieron a mí un cuarto que había dejado un profesor de literatura del Liceo, con un armario, en el cual quedaban diccionarios y varios libros clásicos.
Llevaba yo al llegar a Chalon cartas para personas distinguidas de la ciudad.
Seguía pensando en buscar una ocasión para huír; pero quería dar la impresión a mis vigilantes de que era un prisionero bien avenido con su suerte.
Después de instalarme en casa de madama Hocquard le mostré mis cartas de recomendación para personas del pueblo, y ella me dijo debía presentarme inmediatamente a monsieur de Montrever, por ser éste el jefe del partido realista de la ciudad y el personaje de más influencia de los contornos.
Seguí su consejo, y escribí una carta a dicho señor preguntándole a qué hora podría ir a saludarle.
Al día siguiente me trajo un criado galoneado una esquela de monsieur de Montrever fijándome día y hora para la entrevista.
Como hacía un tiempo malísimo alquilé un coche, uno de estos coches de capital de provincia, suntuoso, grande y destartalado, y fuí a hacer la visita.
El hotel de monsieur de Montrever estaba rodeado de casuchas pobres y era grande por fuera, muy adornado de guirnaldas, medallones y lucernas, con techos de pizarra empinados y dos torrecillas puntiagudas con veletas de hierro.
Llamé, golpeando la puerta con una gran aldaba de bronce dorado, y apareció un criado viejo, que me acompañó, cubriéndome con un paraguas, hasta atravesar el patio de honor de la casa.
Sobre la gran puerta de entrada se destacaba un es cudo moderno con las armas de los Montrever. El antiguo, por lo que supe más tarde, había sido roto a martillazos por las hordas feroces de 1793.
Atravesado el patio, subimos una escalera resbaladiza y entramos en el hotel. Era éste lujoso, con un lujo un poco macizo y exagerado.
Un criado me condujo al despacho de monsieur de Montrever. Monsieur de Montrever era un hombre grueso, fuerte, abultado de abdomen, de cabeza redonda, muy calva, patillas pequeñas, nariz corta, y la barba rodeada de tres arrugas de papada.
Monsieur de Montrever me recibió muy amablemente, aunque con cierta solemnidad, y leyó con mucha calma la carta que yo le entregué.
Estábamos hablando cuando apareció su señora; me presentó a ella, y luego, mientras charlábamos madama de Montrever y yo, el dueño de la casa se dedicó a hacer un trabajo que a mí me chocó por lo impropio, y fué ponerse a bordar en un bastidor.
Madama de Montrever se dignó hacerme algunas preguntas acerca del trato que nos daban a los prisioneros en el depósito. Esta señora era una mujer inteligentísima, de esas mujeres que parecen nacidas para ser princesas; tenía la nariz larga y algo corva, los ojos claros, la boca pequeña, el pelo rubio y el cuerpo muy esbelto. Era de una amabilidad exquisita. Sus dos hijos, un niño y una niña, por lo bonitos, bien cuidados y vestidos, parecían dos príncipes de familia real.
A los pocos minutos me levanté para marcharme; pero me instaron a que me quedara allá, y estuve más de tres horas en casa de monsieur de Montrever. Conocí este día a varias personas.
Una de ellas fué monsieur de Saint-Trivier, señor anciano, ex oficial de la Guardia del Rey en tiempo de Luis XVI.
Monsieur de Saint-Trivier vestía a la antigua, con coleta y los cabellos empolvados. Había estado a punto de ser guillotinado en 1793, y la noche de su prisión le produjo tal efecto, que le dejó un temblor nervioso para toda la vida.
Saint-Trivier guardaba recuerdos tan terribles de las inmundas y sanguinarias escenas revolucionarias, que la menor alusión a esta época le dejaba pálido y tembloroso.
No se recataba en decir que si volvía un período como aquél, huiría inmediatamente a cualquier parte.
Le bastaba oír por la calle a un chiquillo cantando la Marsellesa para volverse a su casa, encerrarse en ella y no querer salir.
Su sobrina, la señorita Magdalena Angennes, era muy delgada y esbelta. Tenía unos treinta años, vestía de negro y llevaba un collarín blanco. Parecía una abadesa. Según me dijo después madama Hocquard, mi patrona, unos amores desgraciados habían impulsado a esta señorita a entrar de novicia; pero, al poco tiempo, tuvo que salir del convento porque no le convenía la reclusión y comenzaba a estar enferma del estómago.
Ya de noche, me despedí de monsieur y madama de Montrever, y de Saint-Trivier, y de su sobrina Magdalena.
Esta me preguntó con interés si no había leído los libros del vizconde de Chateaubriand; le contesté que no, y prometió enviármelos.
Saludé a todos y salí del hotel. Atravesé de nuevo el patio de honor, húmedo y sombrío, acompañado del viejo criado con el paraguas; me metí en el coche solemne y me volví a casa.