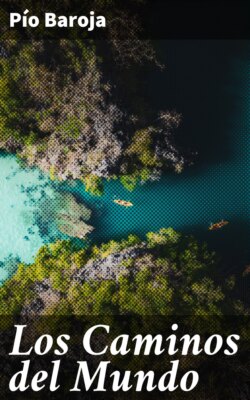Читать книгу Los Caminos del Mundo - Pío Baroja - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
LA VIDA EN CHALON
ОглавлениеHabía en el depósito de Chalon un gran número de oficiales españoles, y, como en pueblo pequeño, nos veíamos a cada paso.
Nuestro punto de cita era un café, obscuro y ahumado, con un escaparate bajo, oculto por cortinillas blancas.
Se llamaba el café del Saona. Los compatriotas solíamos reunimos allí a fumar y a hablar de los asuntos de actualidad.
Algunos, los menos, desgraciadamente, éramos buenos españoles, católicos y realistas; pero la mayor parte, contagiados con las ideas revolucionarias, se jactaban de no tener creencias, insultaban atrozmente a Fernando y a la familia real y elogiaban a todas horas y con entusiasmo la Constitución de Cádiz.
Casi todos ellos habían ingresado en la masonería y en las sociedades secretas que se formaban en el ejército francés.
El número de los que se llamaban constitucionales aumentaba por día.
Varios no se contentaban con ser partidarios de la Constitución, sino que hablaban de la República y de que había que imitar a Danton, a Marat y a los demás monstruos de la Revolución Francesa.
Yo muchas veces pensaba: ¿Qué va a pasar en nuestro país cuando estos hombres vuelvan allá?
De los más señalados entre los militares españoles de ideas liberales que se hallaban en este depósito, eran el oficial asturiano Rafael del Riego, y los dos hermanos San Miguel, Evaristo y Santos.
Los constitucionales tenían más simpatías entre la guarnición francesa, y algunos estaban secretamente ayudados por la logia masónica de Chalon.
En cambio, nosotros, los realistas, éramos odiados y sufríamos la mala voluntad de nuestros guardianes.
Pronto las discusiones entre constitucionales y realistas se hicieron tan agrias y violentas, que muchos tuvimos que dejar de ir al café del Saona.
Los oficiales franceses que nos custodiaban nos trataban lo más severamente posible; nos obligaban a acudir a una, y a veces a dos listas diarias; no se nos permitía salir de noche, y solamente para dar un paseo fuera de las murallas había que pedir permiso, que no se nos concedía, o se nos concedía siete u ocho días después, cuando estaba lloviendo.
Tuve una época de fiebres y quedé entristecido, aburrido y abandonado. Se me hincharon las articulaciones de las manos y de los pies. En vez de llamar a un médico, no hice caso.
Por entonces, y en la cama, comencé a leer las obras de Chateaubriand que me había prestado la señorita de Angennes, sobrina de monsieur de Saint-Trivier.
Yo había sido muy partidario de Pablo y Virginia, y también de la Nueva Eloísa, de Juan Jacobo Rousseau, aunque el furor demagógico de este tristemente célebre escritor me repugnaba siempre. Cuando leí las obras del vizconde de Chateaubriand comprendí que un nuevo sol aparecía en el horizonte de la literatura.
¡Oh, René! ¡Yo he vivido tu vida, he sentido los mismos grandes deseos, el mismo desdén por los vulgares menesteres de la existencia cotidiana, la misma desgarradora pena, la misma niebla espesa de melancolía!
¡Oh! ¡Tú no morirás! ¡Como tu hermano Werther, seguirás siendo el búcaro donde se guarden las esencias poéticas del alma moderna!
¡Y Átala y Chactas, Corina y Pablo y Virginia, sombras amables, que convertís la vida vulgar en algo ligero, aéreo, lleno de poesía!...
Mi entusiasmo por la lectura era en aquella época grandísimo; no me ocupaba de mis fiebres para nada; cuando estaba con el espíritu sereno, leía, y cuando comenzaba la calentura, desvariaba.
Camila, la segunda hija de mi patrona, me cuidaba y estaba siempre en mi cuarto.
Solíamos tener largas conversaciones los dos, y yo le contaba mi vida y mis campañas. También le enseñé a tocar la guitarra y algunas canciones españolas, que las cantaba con mucha gracia.
Ella quiso convencerme de que debía llamar a un médico; pero yo le decía que cuando se es desgraciado, es mejor que se lo lleve a uno Dios.
Casi me sentía más feliz enfermo, con fiebre, que sano y andando por la calle.
Un día se presentó en mi casa un médico, el doctor Boussieres. Venía de parte de monsieur de Montrever. Me recetó un vino de quina y unas píldoras, y al cabo de poco tiempo me levanté de la cama.
Tenía el aire enfermizo, sombrío y lánguido, que entonces comenzaba a estar de moda.
Fuí a casa de los Montrever a darles las gracias por su atención; y como me recibieron con mucha amabilidad y me instaron repetidas veces a que volviera, adquirí la costumbre de pasar un rato de tertulia en su hotel.
También solía verlos el día de fiesta en la misa mayor de la Catedral, en San Vicente, adonde iban las personas más distinguidas de la ciudad, y yo solía estar arrobado oyendo las armonías del órgano.