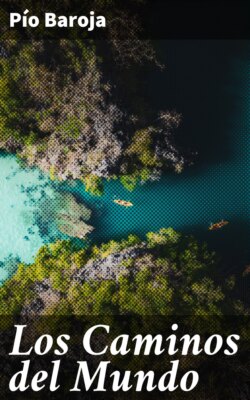Читать книгу Los Caminos del Mundo - Pío Baroja - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
EL CHATEAU DES AUBEPINES
ОглавлениеDurante una larga temporada no se oyó hablar entre los españoles prisioneros del depósito de deserción alguna. Al mismo tiempo, los asuntos del Imperio iban bien, y el Gobierno francés ordenó se nos tratara con más dulzura que al principio.
Se nos dieron licencias para salir al campo. Al terminar la primavera de 1812 estuvimos Ribero y yo invitados a pasar unos días en una finca de los Montrever: el Chateau des Aubepines.
Ribero se las prometía felices; pensaba que íbamos a hacer le diable a quatre, como dicen los franceses: la de Montrever, la de Hauterive, él y yo.
Yo, algo contagiado con su plácido cinismo, le dije que no se hiciera ilusiones, y él contestó:
—Tú, déjalo a mi cuenta.
Hicimos el viaje, acompañando a monsieur de Montrever, a su mujer y a sus hijos y a madama de Hauterive.
Ribero y yo íbamos a caballo escoltando el coche.
El tiempo estaba espléndido.
Teníamos que cruzar la Bresse. La Bresse es una antigua región que formaba en otro tiempo parte de la Borgoña. Es tierra de llanuras calcáreas, que se interrumpe con los primeros macizos montañosos del Jura. Había llovido algo, y esto nos evitó en el viaje el polvo del camino.
Nos detuvimos en un pueblo llamado San Marcelo, donde hay una antigua abadía en la cual se encuentra depositado el cuerpo del famoso Abelardo, el amante de Eloísa.
Almorzamos en el campo cerca de Sermesse; cenamos en Bellevue, y para la noche estábamos en el Chateau des Aubepines.
Todo el mundo sabe que el chateau francés no corresponde exactamente al castillo español.
El castillo español, en general, es guerrero, procede del feudalismo y de las luchas con los moros; existen también en España castillos del Renacimiento con planta de palacios o casas fortificadas, como los de Segovia, Avila y Salamanca; pero hay pocos de éstos en el campo. En cambio, en Francia, además del castillo guerrero y del de lujo de las ciudades, hay mucho chateau en la campiña que no conserva ningún aspecto militar ni estratégico.
El Chateau des Aubepines era una hermosura por lo grande y lo maravillosamente situado. Tenía varios pabellones con sus monteras de pizarra, cuatro torres redondas acabadas en tejados cónicos, y grandes ventanas en los muros, cubiertos de hiedra.
Los antiguos fosos del castillo habían sido rellenados de tierra y convertidos en un gran jardín, limitado por una verja.
Por dentro, la casa era espaciosa, cómoda, de inmensas habitaciones; los suelos, de madera brillante; las chimeneas, de piedra, y los muebles, pesados. Rodeando la casa se extendía en una gran distancia un parque magnífico con árboles centenarios y macizos de hierba a estilo inglés.
Cerca, en una colina, se veían las torres derruídas de un antiguo castillo, y en el fondo se destacaban montes de la cordillera del Jura.
Al llegar al Chateau des Aubepines íbamos todos bastante cansados del viaje y nos retiramos a las habitaciones que nos destinaron.
En aquella posesión pasamos una temporada magnífica. Yo, a los ocho días, me encontraba fuerte, como no me había sentido desde mi salida de Zaragoza.
Ribero y yo acompañábamos a madama de Montrever y a la de Hauterive.
Teníamos bastante confianza con ellas para llamarlas por su petit nom: a la una, Gilberta, y Corina, a la otra. Ibamos con frecuencia de excursión a los pueblos próximos y a una posesión que tenía madama de Hauterive en el mismo país, aunque ya dentro de la zona montañesa, que se llamaba el Chateau la Foret, porque estaba en medio de un gran bosque.
El Chateau la Foret no era tan hermoso como el de la familia Montrever; pero el sitio donde se encontraba era más agreste y salvaje y traía a la imaginación ideas de luchas trágicas de los tiempos feudales.
Varias veces en estos paseos tuvimos que entrar en ventas y alquerías a almorzar, por encontrarnos lejos de casa. A veces también, como nuestra bolsa de oficiales proscritos era tan mezquina, teníamos que dejar, con gran rubor por mi parte, que pagaran las señoras.
Yo solía discutir con las dos damas, a pesar de que Ribero me hacía callar.
Siempre me han desagradado estas personas sarcásticas que nada respetan, que atacan con sus ironías lo más sagrado de la vida, sin pensar que, aunque el bufón arrastre por el lodo la piel del armiño, será ésta el símbolo de la pureza y de la blancura.
Madama de Montrever, al oírme, se reía a carcajadas y me abrumaba con sus burlas.
—Mi querido Arteaga, siempre tan caballeresco—exclamaba.
Un día que la encontré sola, Gilberta me contó su vida, me habló con tristeza de su infancia, de sus amores con un joven, amores que había contrariado la familia, y de su matrimonio de conveniencia con Montrever. Nunca la había visto tan triste, tan melancólica. Entonces comprendí que su ironía era en el fondo amargura que le brotaba del alma, amargura que no había podido borrar el tener dos niños tan hermosos y el llevar una existencia fácil y rica.
Una semana después, una tarde de junio, de calor, en que monsieur de Montrever y sus hijos habían ido a una finca próxima, después de un largo paseo a caballo, tuvimos una cena íntima en un pequeño gabinete Gilberta, Corina, Ribero y yo. Las dos damas estuvieron muy serias al principio.
Nuestra madama Stael defendió que una mujer puede tener la honorabilidad en los mismos asuntos que el hombre, y que si la Naturaleza le hace obedecer a sus deseos de amor, no por eso deja de ser una persona honrada.
Yo me permití llevarle la contraria y decirle que no, que el honor de una mujer está únicamente en su honestidad, en su virtud, en obedecer a sus padres, y si está casada, a su esposo...
Madama de Montrever me miraba con tan marcada ironía que me desconcertó.
—¿Por qué me mira usted así, Gilberta?—le dije—. ¿No cree usted lo que digo?
—Gilberta, como yo—replicó Corina—, cree que eso que dice usted es un poco vieux jeu. Estaría bien en un libro de Fenelón.
—No; en este momento no quiero pensar en nada—contestó madama Montrever.
Corina, aficionada como era a las disertaciones, se puso a filosofar acerca del amor, sentimiento del cual tenía una idea muy materialista y muy sensual, que a mí, a pesar de ser hombre, me disgustaba.
Al levantarse de la mesa Corina, madama de Montrever la cogió por la cintura y la sentó en sus rodillas.
—A mí me gusta ver así cerca a una mujer hermosa—dijo madama de Montrever—, y acariciarla y mirarla.
—Pues a mí me gustaría más estar en las rodillas de un muchacho—dijo Corina tranquilamente.
—¡Ah, pícara! ¡Ingrata!
—¡Qué quieres, mi querida Gilberta!—replicó la alemana—. Soy más natural que tú, más primitiva.
A los postres las dos damas, después de haber bebido una copa de champagne, nos pidieron un cigarrillo y se pusieron a fumarlo.
Madama de Montrever lo tiró pronto, con disgusto; abrió la ventana y se puso a respirar el aire frío de la noche. Corina hizo lo mismo, y vi que el brazo de mi amigo Ribero pasaba alrededor del talle de la alemana.
—¡Cuánta vida! ¡Cuánto esfuerzo misterioso de todos los seres hay en una noche como ésta!—exclamó madama de Montrever—. Las plantas, los gusanos, las hormigas... Me da como el vértigo pensarlo.
—Es la Naturaleza—dijo Corina.
—Es la obra de Dios—repuse yo.
—En el fondo es lo mismo—replicó la alemana.
—¡Cómo lo mismo!—pregunté yo.
—Sí; Dios es para los niños y para los pobres de espíritu lo que es la Naturaleza para los filósofos.
—¿Y es Dios o es la Naturaleza el que ha dicho: amaos los unos a los otros?—preguntó Ribero—. Yo creo que, sea uno u otra, el precepto es digno de ser seguido.
Yo iba a protestar de su irreverencia, cuando madama de Montrever me dijo:
—Calle usted.
—¿Qué hay?
—Esa estrella que ha pasado. Dicen que si uno pide algo en ese momento se le concede.
—¿Y usted lo ha pedido?—dijo Ribero.
—La verdad, no he sabido qué—contestó ella.
Madama de Montrever me miró con sus ojos claros y brillantes. Yo estaba turbado. Luego comenzó a recitar una poesía de Parny: «La primavera de las flores»: