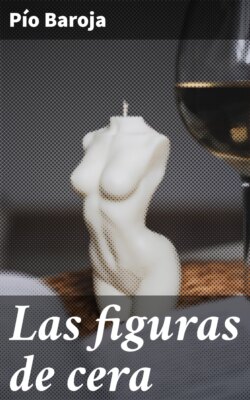Читать книгу Las figuras de cera - Pío Baroja - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRIMERA PARTE
LOS TRAPEROS DE BAYONA
Índice
I
LAS GALERAS
Índice
Una mañana de junio de 1838 varias galeras con toldo y cuatro ruedas, unas tiradas por dos, otras por un caballo de patas gordas, marchaban por el desfiladero de Roncesvalles, larga y empinada cuesta llena de zig-zags, de curvas y de meandros, que sube desde San Juan Pie de Puerto hasta Burguete.
El día estaba claro en la parte de Francia y obscuro y nublado en la de España.
En el valle del Nive, los montes, cubiertos de árboles, aparecían inundados de sol; hacia España las nubes iban agarrándose a los picachos y entrando en las hondonadas.
Este famoso desfiladero de Roncesvalles, que recuerda a Rolando con su olifante, al arzobispo Turpín y a los doce pares de Francia, no tiene el carácter áspero y terrible que le supone la leyenda.
Es el paisaje allí suave y verde, hay muchas praderas, campos cultivados, grupos de hayas y de robles. Las moles de piedra que los fieros vascones lanzaban contra las tropas brillantes de Carlomagno han desaparecido por escotillón; quizá no existieron nunca o fueron del tamaño de las almendras, y la batalla de los carlovingios con los sarracenos, según la versión francesa, o de los carlovingios con los vascones y godos, según la versión española, no tuvo más importancia que una pedrea de chicos. Verdad es que estas pedreas son más fecundas para la literatura que las grandes batallas modernas con sus enormes carnicerías y hasta sus salchicherías, inspiradas en métodos científicos y exactos.
El Monasterio de Roncesvalles, como muchas cosas antiguas, tiene más nombre que realidad.
Los carros que subían la cuesta hacia Burguete esta mañana fresca de junio eran, en su mayoría, galeras con el techo embreado, con las cuatro ruedas casi iguales. Por su aspecto parecían más bien ser franceses que españoles. Entre carro y carro conservaban una distancia de cien o doscientos metros. Podía suponerse que llevaban algún cargamento de armas para los carlistas, pues en aquel año de la guerra todos los puertos de la frontera vasco-navarra, excepción hecha de Irún, estaban ocupados por los facciosos. Al lado de las galeras iban los carreteros, que a veces tenían que calzar las ruedas con piedras y empujar luego a hombros, porque en algunas partes los caballos no podían con los pesados vehículos.
La primera galera que iba a la cabeza de la comitiva era un poco más larga que las otras y tiraban de ella dos caballos percherones.
La conducía un carretero y la vigilaba otro hombre que marchaba a su lado.
Este último tenía unos treinta años y el aire de un señor, aunque no muy amable ni simpático; el carretero, de unos cuarenta años, manejaba el látigo, hacía chasquearlo, cuando no lo llevaba liado al cuello, y gritaba y blasfemaba en los malos parajes en que los caballos se detenían.
El hombre de aire de señor, flaco, moreno, con patillas negras, parecía sombrío y misterioso; el carretero era un tipo tosco y vulgar.
Al acercarse la primera galera a Valcarlos, una patrulla carlista se destacó en el camino.
—Alto, ¿quién vive?—gritó el jefe.
—Francia—contestó el hombre moreno de las patillas.
—¿Qué gente?
—Gente de paz.
—¿Tienen ustedes pasaporte?
Los dos hombres mostraron los documentos que llevaban.
Los carlistas, unos al parecer del Resguardo, otros de una partida que vigilaba la frontera, todos perfectamente desarrapados, quisieron atisbar lo que llevaba la galera.
—¿Qué va ahí dentro?—preguntó el que hacía de jefe de la partida.
—Figuras de cera para la feria de Pamplona—contestó el hombre de las patillas con marcado acento francés.
—¡Hombre! ¡Figuras de cera!—exclamó uno de los carlistas—. ¿No las podríamos ver?
—No están armadas.
—¿No dan ustedes algo para beber?—dijo uno de los facciosos desarrapados.
—Eso, el amo—contestó el de las patillas.
—¿Dónde está el amo de ustedes?
—No es nuestro amo. Es el amo de las figuras de cera.
—¿Y dónde está ese señor?
—Dentro de poco pasará en un coche.
—¿Por este camino?
—Sí. Ha dicho que entre Valcarlos y Burguete nos alcanzará.
—Bueno, pueden ustedes seguir.
Marchó la carreta de nuevo, avanzando al paso de los caballos percherones; cruzó al mediodía por delante de la Colegiata de Roncesvalles, recorrió la única calle de Burguete y, al salir de este pueblo, camino de Espinal, el hombre de las patillas entabló en francés una conversación con el carretero.
—El amo nos encarga a nosotros la tarea más difícil: el marchar a pie—dijo—; en cambio él, con el niño ese, que Dios confunda, viene en coche.
—No se queje usted, señor Frechón—replicó el carretero—; el amo le ha dicho a usted varias veces que no venga si no le gusta este viaje.
El señor Frechón calló un momento y luego exclamó de mal humor:
—Tú eres un imbécil, Claquemain.
—¿Por qué? Sepámoslo.
—Porque te dejas explotar.
—¡Bah! Me pagan lo que trabajo.
—Es lo que crees tú, infeliz.
—Pues, lo que es por ahora, tenga usted la seguridad de que no me han explotado.
—Ahora nos está explotando. El viejo trama algo que yo sospecho...
—¿Qué va a tramar? Usted siempre está pensando que todo el mundo vive imaginando intrigas y complots, y luego no hay nada. Todas son fantasías de su cabeza de usted.
—Es que tú tienes la vista corta, Claquemain.
—Usted tendrá la vista muy larga, señor Frechón; pero por ahora no ve usted más que visiones.
—Y realidades. Tú lo verás.
—¡Bah!—y Claquemain hizo restallar el látigo en el aire.
—Aquí hay gato encerrado—siguió diciendo Frechón—, lo huelo. ¿A ti no te choca que el viejo Chipiteguy, hombre rico, vaya a las ferias de San Fermín, de Pamplona, en plena guerra, a poner una barraca con unas cuantas figuras de cera, por cierto muy malas, para ganar unos cuartos?
—A mí, no. ¿A qué otra cosa puede ir?
—¡Oh! Ya lo veremos. Te diré, en confianza, que el viejo ha ido a casa del cónsul de España en Bayona repetidas veces y ha tenido con él largas conferencias.
—¿Cómo lo sabe usted?
—Porque le he seguido.
—Cada uno su manía.
—El viejo lleva una misión que seguramente será para él muy fructífera.
—¿Qué misión puede llevar? ¿Misión política?
—Quizá también.
—Si es cosa política, no habrá dinero debajo.
—Me choca tu terquedad.
—A mí me choca la suya.
—Si hay algo, ¿qué dirás?
—¿Y si no hay nada?
—Como habrá... Al llegar a Pamplona veremos.
—En fin. Quizá, quizá... acierte usted alguna vez—murmuró el carretero.
El señor Frechón sabía perfectamente que en aquel viaje había su misterio; pero no quería ser más explícito. Si el amo tenía un plan al ir a Pamplona, él iba fraguando el suyo.
Al avanzar en el camino, Frechón y Claquemain se pararon a comer al borde de la carretera, en un barranco, con una fuente y un abrevadero. Pasado algún tiempo se acercaron otras dos galeras. Se hallaban los carreteros sentados en el suelo cuando oyeron los cascabeles y las pisadas de un caballo, y poco después apareció un carricoche, ocupado por un viejo de barbas blancas y un muchachito imberbe.
—¿Qué, hay alguna novedad?—preguntó el viejo a Frechón.
—Ninguna—contestó Frechón—. Estamos descansando.
—Los caballos, ¿se han portado bien?
—Muy bien.
—¿No han puesto dificultades los aduaneros carlistas de la frontera?
—Ninguna. Les hemos enseñado nuestros papeles y nos han dejado pasar.
—Bueno; pues ahora, a Larrasoaña. Allí nos reuniremos con una partida liberal e iremos hasta Pamplona—dijo el viejo—. En cuanto llegue comenzaré yo a ocuparme de la barraca y les esperaré allí. Con que adiós.
—¡Adiós!
—¡Adiós, señor Chipiteguy!
Frechón y Claquemain, que concluían su comida, vaciaron cada uno su botella de vino; se levantaron, engancharon de nuevo los caballos, que estaban inmóviles junto al abrevadero, y prosiguieron su marcha con su carro, seguidos de las otras galeras.
—El niño ese tiene buena suerte—dijo Claquemain de pronto, probablemente con la intención de molestar a su compañero.
—Le voy a dar un puntapié el mejor día que le voy a echar a su tierra—exclamó Frechón con cólera.
—No es difícil aquí en España, porque está en la suya—contestó Claquemain humorísticamente.
El otro no replicó.
La primera galera siguió su marcha despacio. La bruma cubría el campo, gris, azulada, y la vista no alcanzaba más que a poca distancia. Las rocas y los árboles aparecían de improviso a ambos lados de la carretera. Se oía entre la niebla el cencerro del ganado y el silbido de los pastores.
Al anochecer, en una aldea del camino, Claquemain y Frechón se detuvieron a descansar. Al día siguiente, al llegar a Larrasoaña, la fila de galeras hizo alto y se detuvieron los conductores durante una hora para comer. Poco después se encontraron con las tropas de una compañía de voluntarios liberales y con ellas avanzaron hasta Pamplona.