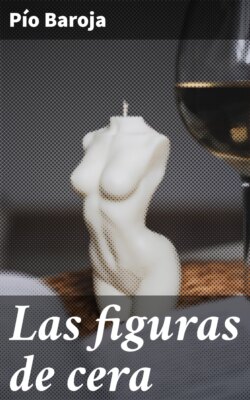Читать книгу Las figuras de cera - Pío Baroja - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
LA CASA DE LA PLAZA DEL REDUCTO
ОглавлениеÍndice
Es evidente que ya todos los pueblos y capitales de provincia han perdido su carácter tradicional en Francia y en los demás países europeos.
Las grandes ciudades, como París, Londres y Berlín, van uniformando las urbes provinciales, que a su vez modifican los pueblos y las aldeas.
Lo característico regional, el rincón pintoresco, tan amado en la primera mitad del siglo XIX por escritores y artistas, se ha perdido en las ciudades y en las villas y comienza a perderse en los lugares alejados de los grandes centros. No sólo se pierde lo pintoresco en lo exterior, sino el gusto de lo pintoresco. En casi todas partes, en el ámbito de una nación, se habla lo mismo, se viste lo mismo y se tienen idénticas diversiones y deportes.
Llegará un día en que ya no sean sólo las naciones las unificadas, sino también los continentes. El planeta, según un misántropo amigo del autor, será un queso de bola, uno e indivisible, con la misma clase de gusanos, que disfrutarán de los mismos derechos y de los mismos deberes.
Los pueblos y las comarcas van olvidando rápidamente su carácter tradicional, y los Goyas, los Balzac y los Dickens del porvenir, si es que los hay, no tendrán gran cosa que recoger y conservar en el acervo de las viejas costumbres y hábitos y en la guardarropía legada por los antepasados. Los dioses se van, las buenas formas se van, los sombreros de copa se van, la moral se va; lo único que vuelve a presentarse son las golondrinas y las letras que no se han pagado...
Bayona ha sido una de las ciudades francesas que ha guardado su carácter hasta hace poco. Hoy, ya no lo tiene.
Sin murallas, sin puertas, como un caracol sin su concha, al perder su dermato-esqueleto, empieza a aparecer un pueblo banal y de poco interés.
Bayona, antes, con su cintura de piedra, sus calles estrechas, sus arcos, sus tiendas con muestras y enseñas, sus casas grises y negruzcas, dominadas por las dos torres góticas de la Catedral; sus puertas fortificadas y sus dos ríos, que le daban un aire sombrío y húmedo, era un pueblo de un carácter típico y bien marcado.
Bayona, por su historia, su tradición, su influencia inglesa y española, su población mezclada, era un producto mixto de burguesía, de milicia, de comercio, de costumbres rancias y arcaicas, con detalles de ciudad corrompida. Había muchos elementos diversos reunidos en Bayona.
De sus tres barrios, la Gran Bayona, la Pequeña Bayona y Saint Esprit, la Gran Bayona, el más importante, se consideraba como el centro, el asiento del mundo oficial y del comercio rico. La gente de la Pequeña Bayona tenía un carácter más campesino, más pobre y más vasco; la de Saint Esprit era, en gran parte, judía.
Además de la población gascona, vasca y judía, había la marinera y de comercio fluvial de las orillas del Nive y del Adour, los pescadores, casi todos vascos, y la parte militar, entonces importante, porque Bayona era capital de una división.
Durante la primera guerra civil española Bayona estaba más animada que de ordinario; a sus varios elementos se unían los emigrados carlistas, que llevaban allí sus luchas y sus intrigas.
El marqués de Lalande y monsieur Xavier Auguet de Saint Sylvain, librero de viejo en Madrid y barón de los Valles por obra y gracia de don Carlos; el obispo de León y Aviraneta, el príncipe de Lichnowsky y el protestante Miñano, el canónigo Echevarría y el judío inglés Mitchell, habían encontrado allí campo para sus maquinaciones...
Uno de los sitios pintorescos de Bayona en aquella época, hoy convertido en explanada de aire vulgar, con una estatua de bronce de un obispo en medio, era la plaza del Reducto.
La plaza del Reducto estaba en la confluencia de los dos ríos bayoneses, formando espolón. Tenía, a un lado, el puente Mayou, sobre el Nive, y al otro, el de Saint Esprit, puente de barcas para cruzar el Adour.
Sobre este espolón, afilado por los dos ríos, se levantaba el antiguo baluarte llamado el Reducto, como el castillo de proa de un barco. La entrada del baluarte por el puente de Saint Esprit se llamaba la Puerta de Francia.
La Puerta de Francia era resto de la primitiva muralla galo-romana bayonesa, varias veces reconstruída.
Del viejo Reducto hoy no queda más que la explanada con su estatua y un trozo de muralla con una garita en el extremo del espolón, entre hiedras, que da al río. Andando el tiempo, la puerta de Francia se derribó y el puente de Saint Esprit se hizo de piedra.
El Reducto y sus balaurtes ocupaban la punta del espolón, entre los dos ríos, con sus muros aspillerados y sus garitas que caían sobre el agua.
El Reducto tenía salidas al río que solían estar llenas de ratas. Los soldados y los chicos se entretenían en cazarlas a pedradas.
Cerca del espolón del Reducto, en el Adour, había pilotes de madera para amarrar barcas, postes carcomidos y verdes por los líquenes y los musgos.
La Puerta de Francia, aneja al reducto, era la entrada principal de la ciudad. Por allí venían las diligencias de París y de Burdeos, pasando de antemano por el barrio de Saint Esprit, que aún conservaba algo de ghetto, sucio, cerrado y misterioso, con su población de judíos, antiguamente expulsados de España.
La plaza del Reducto era el espacio que había entre el baluarte y unas cuantas casas alineadas enfrente. A esta plaza desembocaban dos o tres calles del Pequeño Bayona, una de ellas la de Bourg-Neuf, de las más húmedas y sombrías del pueblo. Al lado de la calle de Bourg-Neuf se encontraban otras callejuelas: la del Puy, de los Capellanes de Doaline, de Coutetz, de Corn, de Moqueron, de Perhide, unas que han cambiado de nombre y otras que han desaparecido.
La mayoría de las casas bayonesas de por entonces eran casas pequeñas, de ladrillo, bastante mal construídas, aunque empezaban ya a levantarse las casas altas de cuatro y cinco pisos del siglo XIX, que dan una impresión perfecta de la vida monótona, burguesa, bien organizada y sin incidentes románticos de nuestro tiempo.
En la plaza del Reducto, esquina a la calle de Bourg-Neuf, vivía Chipiteguy, el viejo de las barbas blancas, que iba un día de junio en un cabriolé, camino de Pamplona, acompañado de un muchacho joven.
La casa de Chipiteguy era una casa vieja, de ladrillo cuarteada, que casi amenazaba ruina.
Tenía, para sostenerse, a un lado y a otro, dos filas de vigas, lo que le daba el aire de un barco que se estuviera construyendo, o de un tullido, apoyado en muchas muletas.
Otras varias casas había en la plaza del Reducto y en la calle de Bourg-Neuf sostenidas por vigas. Así como en los castillos de naipes, al caerse uno, arrastra a los demás, así allí, al tirar una casa, las otras de la vecindad querían venirse al suelo, y, si no se caían del todo, tenían la tendencia de cuartearse.
Era época en que, a imitación de París, comenzaban en las ciudades de provincia las demoliciones de los barrios viejos y malsanos.
Las casas que amenazaban ruina quedaban durante mucho tiempo como viejas paralíticas, aletargadas, sostenidas en sus muletas, mirándose unas a otras, contemplando su mutua miseria; algunas se presentaban negras y llenas de desconchaduras, con agujeros entre las maderas del entramado; otras se les caía el alero, como la visera de una gorra, y parecían quedar dormidas.
Había todos los matices de la ruina, de la decadencia. Una de aquellas casas avanzaba más en la línea y la arista de su esquina biselada tenía un mirador pequeño, con unos cristales redondos, que le daban el aire de los ojos de un pez; otra echaba una panza de hipocresía; una tercera un abultamiento como el bocio; algunas parecían la proa de un barco antiguo; a otras se les desarticulaban las ventanas, que quedaban como alas rotas, gimiendo y llorando de noche sobre el roñoso gozne.
La casa de Chipiteguy, vieja, de construcción pobre, con el tejado en forma de piñón y chimeneas altas, terminadas en tubos en zig-zags; tenía dos muros de piedra laterales fuertes, y entre éstos, vigas que sostenían los pisos. Un entramado de madera cruzaba la fachada: en el dintel de la puerta aparecía esculpido un escudo borroso con varias medias lunas y cabezas de hombres barbudos y de expresión siniestra.
Los pisos estaban superpuestos: los dos de arriba, más salientes hacia la calle que el de abajo. La casa, indudablemente, se había movido, al derribar otra contigua, y se abultaba como un abdómen de cincuentón de una manera absurda y ridícula. En medio de la casa, en la planta baja, se abría un ventanal, convertido en escaparate; en el primer piso, varias ventanas con sus cortinas; en el segundo, otros huecos; después la guardilla, con un balcón saliente y una viga y una polea encima, y sobre el caballete del tejado, una veleta anquilosada, con una paloma de hierro, gruesa y paralítica.
La casa del Reducto, desde hacía dos o tres generaciones, pertenecía a un Chipiteguy, dedicado al comercio de trapos y de hierro viejo. Este comercio había tenido, en un principio, una enseña y el título de "Las fraguas de Vulcano"; pero hacía tiempo que las letras se habían borrado y que se había olvidado el nombre. Los Chipiteguy, traperos y chatarreros, se sucedían como los Borbones; en dinastía, menos conocida, aunque no menos capaz, siendo quizá mejores y más honrados traperos que los otros monarcas, sin que se pueda decir que se necesiten menos condiciones espirituales para ser buen trapero que buen autócrata.
Por dentro, la casa de Chipiteguy se resentía de su derrengamiento; los suelos se hallaban torcidos y curvados; las aristas de las esquinas, inclinadas. La casa de Chipiteguy no estaba muy flamante por fuera; el comercio de trapos y hierro viejo no era muy pulcro; pero por dentro se hallaba muy limpia y muy arreglada. Todo en ella parecía cómodo y bien dispuesto.
Si se entraba en la casa, se encontraba primero el portal obscuro; a la derecha, la tienda, con su mostrador y sus armarios; a la izquierda, la escalera, y en el centro, el patio, con dos cobertizos, en los que se hallaban amontonados fardos de trapos, calderas roñosas, barricas desfondadas, barandillas de hierro, toneles, bombas y unas grandes balanzas.
De la tienda se pasaba a los almacenes obscuros, repletos de géneros, metidos en cajones y en sacos puestos en el suelo.
Por la puerta de la izquierda se encontraba la escalera, estrecha, empinada, con los escalones muy desgastados. Subiendo por la escalera se llegaba al primer piso, donde estaban el comedor, la sala, la cocina y un despacho, y después al segundo, que constaba de gabinete, cuarto de costura y tres alcobas.
La casa, por fuera, tenía aire triste y obscuro, principalmente, por la humedad de los dos ríos, que ennegrecía cada año más la fachada.
Si por fuera parecía todo muy abandonado, por dentro se hallaba muy limpio: los suelos encerados, las puertas pintadas, los cortinones espesos y las cortinillas planchadas, con lazos en los cristales.
Los muebles eran casi todos antiguos, y únicamente el cuarto de la nieta de Chipiteguy, moderno y coquetón, estaba a la moda.
No era culpa de las mujeres de la casa el que no se hallaran todas las habitaciones lo mismo.
Chipiteguy, el trapero y comprador de hierro viejo, a pesar de ser rico, no quería arreglar la casa; le parecía que no valía la pena de gastar dinero en ella. Unicamente había dado con gusto lo necesario para decorar el gabinete de su nieta, el salón y el comedor. Decía muchas veces que la casa y él durarían lo mismo, y que su nieta, cuando fuera mayor, dejaría aquel rincón mugriento para no volver jamás a él.
Los amigos se burlaban de Chipiteguy por su indiferencia y abandono, y le decían que era como Cadet Rousselle:
Cadet Rousselle, a trois maisons,
qui n'ont ni poutres ni chevrons.
Las mujeres de la casa habían conseguido, a fuerza de reclamaciones, que Chipiteguy les diera algún dinero para arreglar el salón y el comedor.
Al salón, iluminado por un balcón corrido, le pusieron un papel verde, con flores; sillería de estilo inglés, con tela del mismo color; un piano, un reloj alto con esfera de cobre, y dos cuadros al óleo, uno de caza y otro una "Matanza de los Inocentes", tabla alemana, en donde unos guerreros, con trajes medievales, degollaban a unos chiquillos, blancos y redondos como pelotas.
Había también en la sala varios grabados, copias de unos cuadros de Lebrún, inspirados en la vida de Alejandro el Magno; "La familia de Darío", "El paso del Gránico", la "Entrada de Alejandro en Babilonia", "La batalla de Arbelas" y "Alejandro y Poro".
En todos estos grabados había leyendas en latín y en francés. En "El paso del Gránico" decía: "Virtus omni obice mayor. La virtud domina el mayor obstáculo".
El comedor tenía papel amarillento, chimenea de mármol, mesa oval, aparador con jarras vascas de cobre, sillas Imperio y algunas estampas, entre ellas la vista de Bayona, con la Avenida de Boufflers y la Puerta de Mousserolles. En el aparador, sobre pequeños manteles blancos, brillaba una vajilla Luis XV, espléndida, y una cristalería reluciente.
El comercio de hierro viejo y de trapos hacía que la parte baja de la casa estuviera siempre poco cuidada; los cargamentos de chatarra y papel, los carros que se detenían a la puerta, los traperos que iban y venían, le daban, naturalmente, un aire poco elegante y distinguido.
Desde las ventanas del piso alto y de la guardilla se veían, por encima de las murallas y tejados del Reducto, las aguas del Adour, hacia las Avenidas Marinas, y los mástiles de los barcos que reposaban en el río.
Los días de niebla, muy frecuentes en el invierno bayonés, el Adour parecía un lago de color de perla; no se veían sus orillas y los barcos, a lo lejos, tomaban un aire espectral, sobre todo cuando extendían sus grandes velas amarillentas.