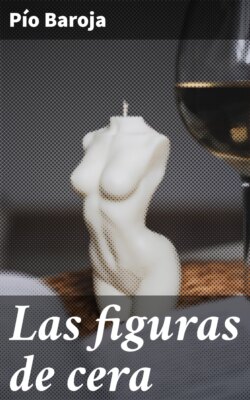Читать книгу Las figuras de cera - Pío Baroja - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
LOS INQUILINOS DE CHIPITEGUY
ОглавлениеÍndice
La casa de Chipiteguy, de la calle de los Vascos, era alta, negra, con ventanas que se abrían en la obscura pared.
Vivían en ella muchos inquilinos, la mayoría gente pobre, empleados de tiendas y de oficinas, retirados y obreros. En los bajos había un almacén de botellas y otro de carbón.
La escalera de la casa, lóbrega y sombría, daba a un patio pequeño y negro; el portal, húmedo, con una caseta cubierta de cinc, se hallaba siempre a obscuras. La casa tenía cinco pisos y en cada piso tres puertas; al lado de cada una colgaba la cadena de la campanilla con un anillo de metal, y estos anillos, lo mismo que el pasamanos de la escalera, estaban como lubrificados por una grasa viscosa y fría.
De trecho en trecho, en la escalera siniestra, se abrían ventanas que daban al patio, por las que se veía la parte de atrás de otras casas, sombrías y leprosas.
Por aquella escalera subían y bajaban viejas con aire de suspicacia que parecían montones de ropa sucia, tocadas con calotas, cofias y sombreros marchitos; con trajes que olían a trapo raído y a paraguas mojados; y viejos de sombrero de copa antiguos y redingotes de otra época que les llegaban hasta las pantorrillas.
Al entrar en su casa, Chipiteguy se dirigió primeramente al almacén de botellas del piso bajo. Cuidaba este almacén una vieja arrugada que interrumpía a ratos la tarea de hacer media para comer pan y queso. La vieja, al ver a Chipiteguy, se levantó y sacó de un armario el dinero del alquiler; luego se puso a contar, medio en francés, medio en vascuence, una historia aburrida de su juventud, riéndose de cuando en cuando para mostrar sus encías, desprovistas de dientes.
Del almacén de botellas pasó Chipiteguy al del carbón; luego subió a los cuartos. Aquí vivía con su mujer un retirado, que mataba el tiempo paseando por las calles o por el corredor de su casa. El retirado pagó su alquiler en seguida.
Otro inquilino era un español, siempre embozado en su capa, con una venda que le tapaba la nariz y la boca. Este español se hacía pasar por inválido de la guerra, cosa falsa, pues sus llagas procedían de un lupus que le iba carcomiendo la cara.
A pesar de ello, el hombre parecía contento, comía y fumaba y no se preocupaba de su mal, lo que a Chipiteguy le producía gran extrañeza. Este hombre se ponía de guardia a la puerta de las casas de los carlistas de buena posición y no pedía limosna; tomaba lo que le daban. El pseudo-inválido pagó su alquiler.
Otra inquilina era una vieja ex-mercera. Esta vieja rica parecía un montón de harapos. Llevaba botas muy grandes y destrozadas, un bastón en la mano y pañuelo rojo en la cabeza. Al encontrarse con Chipiteguy se lamentó de su falta de recursos. Al parecer, se quejaba constantemente de su miseria, aunque todo el mundo sabía que guardaba mucho dinero.
En el último piso de la casa, en habitaciones medio aguardilladas, vivían un maestro de música, apellidado Chibitua; un zapatero sansimoniano, Palasou; un tornero y un español, el señor Sánchez de Mendoza.
Chibitua componía romanzas sentimentales y al mismo tiempo tocaba un oboe en una banda. Tenía muchos hijos. Al pobre hombre, no se sabe si de tocar el oboe o de escribir romanzas lacrimosas, se le había puesto una cara tan triste, que se hubiera dicho que estaba siempre llorando.
Viéndole de lejos con su instrumento, se llegaba a pensar si estaría unido a él, pues el pico del oboe más parecía que pertenecía por naturaleza al hombre que al aparato musical.
El sansimoniano Palasou era un desdichado que tenía una zapatería de portal cerca de la Puerta de España. Su mujer le había arruinado, gastándose todo el dinero de la casa en caprichos absurdos. Madama Palasou era una mujer pródiga que robaba al marido y gastaba el dinero en cosas que no servían para nada. Hubo días que el zapatero no pudo comer porque su señora había comprado un sonajero a un niño de la vecindad, o un portamonedas a una conocida, o un alfiler de corbata a un jovencito hijo de una amiga.
Entonces Palasou, en protesta, había tomado tres graves determinaciones: primero, dejarse el pelo largo; luego, enredarse con una criada de la vecindad, y por último, declararse ante el mundo partidario de las doctrinas socialistas de Saint Simon.
El tornero se pasaba la vida dentro de su guardilla, en el torno, haciendo unos ruidos que daban dentera a todos los vecinos. Era un hombre que tenía el mismo color que los objetos de boj que torneaba en su aparato y muchos chiquillos que correteaban por la escalera. En la última guardilla hacía tres meses vivía un español emigrado carlista, don Francisco Sánchez de Mendoza. El señor Sánchez de Mendoza era hombre grueso, de bigote negro y patillas cortas, con aire pesado, ictérico y triste.
Chipiteguy llamó en su casa tirando de la campanilla, esperó a que le abrieran y pasó.
Abrió la puerta la mujer del emigrado, una mujer triste, con una toquilla atada por las puntas a la espalda, y preguntó a Chipiteguy en castellano qué es lo que quería.
Explicó Chipiteguy que era el amo de la casa, que venía a cobrar el alquiler del mes, y la mujer, un tanto azorada, fué a avisar a su marido. El señor Sánchez de Mendoza se presentó vestido con una chaquetilla de lienzo blanco llena de manchas y con un aire inquieto y tímido.
—Este ciudadano no paga—se dijo Chipiteguy en su fuero interno.
El señor Sánchez de Mendoza invitó a Chipiteguy a pasar al comedor. Este comedor, con su papel amarillento y una alcoba en el fondo, era de una pobreza un tanto cómica. Tenía un armario embutido en la pared, con unos papeles recortados y calados en los estantes; una ventana al patio, la mesa de pino, unas cuantas sillas rotas y cada una de distinta forma, un canapé lleno de jorobas, unas litografías iluminadas, clavadas con chinches, del periódico La Moda, y dos grandes escudos nobiliarios, pintados a la acuarela. En las puertas de la alcoba había unas cortinillas zurcidas. En la ventana, tiestos con unos geranios raquíticos. Asomándose se veía el patio, como un antro negro, cruzado con cuerdas con ropas puestas a secar. Todo en la casa translucía miseria, abandono, con cierta nota de petulancia cómica.
—El mobiliario entero no vale cincuenta francos—se dijo Chipiteguy, que tenía buen ojo de tasador.
El señor Sánchez de Mendoza se puso a hablar, turbado, como quien busca una salida a una situación penosa. Dijo a Chipiteguy que había sido durante algún tiempo empleado en la Real de don Carlos y que por las intrigas de los enemigos se había visto forzado a marcharse.
El emigrado parecía un pobre hombre lleno de pánico al encontrarse solo y sin dinero en un país extraño y daba la impresión de que no tenía ningún recurso, ni se le ocurría hacer nada para encontrarlo.
Sánchez de Mendoza no sabía el francés y estaba azorado al encontrarse, por capricho de la suerte, en Bayona, en casa de Chipiteguy, de la calle de los Vascos. El señor Sánchez de Mendoza, por lo que dijo, tenía mujer y dos hijos, un varón y una hembra.
Mientras el emigrado hablaba atropellada y confusamente, Chipiteguy, convencido de que no iba a cobrar, se sentó en una silla del cuarto.
A medida que examinaba la casa, el aire de miseria le parecía mayor. En la alcoba próxima, que se veía por una rendija de la puerta, se advertían dos camas en el suelo y un baúl estropeado. La alcoba, dividida por una colcha de colores, rota y agujereada, servía, sin duda, para los dos hijos del carlista.
El señor Sánchez de Mendoza, después de muchos circunloquios, manifestó a Chipiteguy que por entonces no tenía dinero y le pidió que esperara algunos días a que pudiera pagarle.
—¿Cuántos días?—preguntó Chipiteguy.
Sánchez de Mendoza no contestó directamente a la pregunta y se puso a exponer sus lástimas, y al mismo tiempo que contaba sus desgracias, habló de sus blasones.
Era de la Mancha. Le habían embargado sus fincas; había empleado su dinero en la causa. Su familia era antigua e ilustre.
—¿Usted habrá oído hablar de los Sánchez de Mendoza?—preguntó humildemente a Chipiteguy.
—Sí, algo me suena ese nombre.
Chipiteguy, con su tendencia a la contemplación, vió que el pequeño aparador del comedor, con sus papelitos calados, estaba vacío, y notó que los geranios que se veían en la ventana nacían en unos pucheros rotos, rodeados con unas telas de color.
—Bien; está bien—dijo Chipiteguy, saliendo de su estado absorto—; pero, ¿usted que piensa hacer?
—Yo, trabajar si encuentro algo que me convenga, y que trabajen mis hijos también—contestó el emigrado.
—Pero concretamente, ¿qué va usted a hacer?
¡Concretamente! Esta palabra no figuraba en el repertorio del señor Sánchez de Mendoza.
El emigrado consultó con su mujer, que salió de la cocina mal vestida y macilenta.
Luego se presentaron un chico de diez y siete años, de cara inteligente de muchacho avispado y hambriento, y una chica algo mayor que él con el mismo aspecto.
—¿Son sus hijos?—preguntó Chipiteguy.
—Sí; éste está pintando a la acuarela unos escudos; mi chica sabe bordar. Enséñale lo que bordas a este señor.
Sánchez de Mendoza había notado ciertos síntomas de simpatía en el casero y quería aprovecharlos.
—Yo desearía que salieran ustedes pronto de esta situación—dijo Chipiteguy—; por su familia, y también para que me pagara usted.
—Muchas gracias, caballero.
—Gracias, no. Yo insistiré en cobrar.
El no era hombre sin corazón, pero quería cobrar.
El chico y la chica, los dos con su aire avispado y enfermizo, volvieron al comedor, él con unas cartulinas donde había pintado a la acuarela unos escudos de nobleza; ella, con sus bordados en colores. Chipiteguy vió lo que hacían los dos y reflexionó. El podía llevar al chico para que trabajara en su casa y recomendaría a la chica en la tienda de antigüedades de la Falcón.
—Yo tengo un almacén de hierro y he sido trapero—dijo Chipiteguy—; no aparezco, pues, en el Almanaque de Gotha. Si usted y el chico quieren, que venga él conmigo, yo haré que trabaje y ya veré lo que le puedo dar.
—¿Pero quiere usted tenerlo como criado?—preguntó tristemente el señor Sánchez de Mendoza.
—Como empleado. Hará las mismas cosas que yo hago. Yo barro a veces la tienda; él la barrerá también. Yo voy a las casas a comprar hierro viejo. El hará lo mismo.
—¿Y dónde comerá?
—Conmigo.
—No, en la cocina.
—No. Yo me encargo de mantenerle y de vestirle; luego ya veré lo que le puedo dar.
El chico escuchaba la conversación de Chipiteguy y de su padre con gran ansiedad.