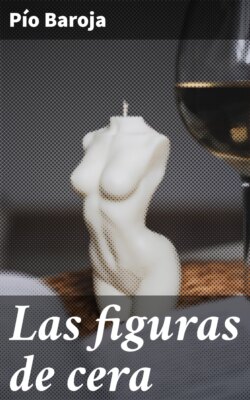Читать книгу Las figuras de cera - Pío Baroja - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
CHIPITEGUY Y SU FAMILIA
ОглавлениеÍndice
Alberto Dollfus, conocido en Bayona por el apodo de Chipiteguy, era un viejo de cerca de setenta años, dedicado a la venta de trapos y de chatarra.
Dollfus, alsaciano de origen, llegó a Bayona, en tiempo de la Revolución francesa, de soldado; se estableció en la ciudad y estuvo en España de contratista del ejército durante la invasión napoleónica.
Dollfus se casó, a principios de siglo, con María Chipiteguy, la hija de su antecesor en el comercio de trapos y hierro viejo de la plaza del Reducto. Alberto Dollfus y María Chipiteguy tuvieron dos hijos, Juan y Graciosa. Juan, de instintos aventureros, fué a América; intentó hacer fortuna en distintos puntos, no lo consiguió, y por último, desapareció y no se supo nada de él.
Graciosa Dollfus se casó con un contratista de obras llamado Ignacio Ezponda. De este matrimonio nació una niña, María Ezponda, a quien llamaban Manón. Ignacio y Graciosa murieron jóvenes; él, de un accidente del trabajo; ella, del cólera, en la primera epidemia que asoló a Europa. Manón quedó con su abuelo, quien tenía por su nieta un gran cariño; el viejo sirvió de madre a la niña, la cuidó y la educó.
Alberto Dollfus, conocido por Chipiteguy, era hombre de pelo blanco y barba también blanca, larga, con tonos medio rojizos, nariz curva, ojos profundos, de expresión viva, debajo de unas cejas cerdosas y salientes.
Chipiteguy andaba con frecuencia con un balandrán de percal negro, mugriento, y boina de lana. Para salir a la calle solía llevar sombrero de copa alta, como un tubo, y zapatillas. Con esta indumentaria no se diferenciaba gran cosa de los judíos comerciantes y traperos del barrio de Saint Esprit, y algunos le tomaban por un hijo de Israel.
El viejo Chipiteguy se paseaba de arriba a abajo por su tienda, recorría los almacenes, los cobertizos del patio, inspeccionándolo todo, dando sus órdenes, siempre con la pipa en la boca.
El chatarrero de la plaza del Reducto era metódico y meticuloso, como un burócrata alemán o un relojero suizo. Chipiteguy era rico; el negocio del hierro viejo y de los trapos le había producido mucho.
Tenía, además, un almacén de botellas en la calle de España, dos casas en la calle de los Vascos y dinero en títulos de la Deuda y en la cuenta corriente del Banco de Francia. Poseía, también, una casa de campo en el camino de Biarritz, con una magnífica huerta con árboles frutales.
Chipiteguy era culto, a su modo; hablaba francés, alemán, español y vasco. Tenía un ingenio vivo y una marcada tendencia a la sátira y al humor.
Siempre había sentido curiosidad por leer y por enterarse; compraba libros y estaba subscrito a dos periódicos de París y a otros dos de Bayona. En una rinconada de la trastienda había formado una pequeña biblioteca con libros llegados a sus manos por casualidad. Tenía algunos volúmenes muy antiguos, colecciones de periódicos ilustrados incompletas, montones de grabados y de estampas litográficas, canciones y hojas en vascuence y pastorales vascas manuscritas.
Al principio, en su juventud, el trapero había recorrido las calles de Bayona con un saco al hombro, en compañía de su suegro, gritando: "¡Marchand d'habits, galons!" Después, cuando murió su padre político, Chipiteguy inventó un pregón pintoresco, que utilizaba en Bayona y en los pueblos vascos de la frontera, que decía así:
Atera, atera
trapua saltzera
eta burni zarra
champonian.
(Saca, saca, a vender trapos y hierro viejo en dos cuartos.)
Luego, este mismo pregón lo convirtió en anuncio, escrito en el escaparate de su tienda, y le añadió la siguiente coletilla:
Emen eroztenda
modu onian
diru au degulaco,
alde gucietatic
ongui etorri da
izan oi da.
(Aquí se compra de buena manera, porque tenemos dinero de todos lados. Bien venidos sean.)
Además de este anuncio, a Chipiteguy le gustaba poner otros burlones en vascuence y en francés, ofreciendo su mercancía.
El ¡atera, atera! de Chipiteguy se había hecho popular y él lo había convertido en su canción de bravura. Si hacía un buen negocio o llegaba una buena noticia, el trapero cantaba con entusiasmo su ¡atera, atera!
Cuando se murió su suegro y siguió con los negocios de éste, a Dollfus todo el mundo le llamó Chipiteguy, como si fuera indispensable que el trapero de la plaza del Reducto se llamara así.
El vendedor de trapos y de hierro era muy volteriano y un poco petulante; el que le consideraran audaz le encantaba. Cuando oía decir:
—El viejo Chipiteguy es capaz de todo—sonreía satisfecho.
Chipiteguy abarcaba mucho en su comercio, tenía la manía de adquirir lo que se le presentase; él aseguraba que lo difícil era comprar, no vender. Chipiteguy compraba a veces restos de ediciones, montones de folletos, de periódicos y de libros. Luego revisaba sus adquisiciones con cuidado.
En sus cobertizos del patio se podía encontrar de todo: ruedas, volantes, calderas, ejes de máquinas...
En los almacenes, además de los fardos de trapo viejo, de cartón y de papel, había un local grande, lleno de objetos, procedentes de la guerra civil española. Este local era un museo de cosas, en su mayoría desagradables: uniformes con manchas de sangre coagulada, escapularios que habían tomado un color pardo, medallones hechos con pelo, pantalones, levitas, charreteras, cascos y tricornios agujereados por balas; toda clase de armas blancas y de fuego, toda clase de instrumentos de música de cobre, flautas, tambores y batutas; gran cantidad de galones y varias miniaturas, rosarios y medallas.
Los chatarreros ambulantes que entraban en España le traían estos géneros militares, y cuando los sacaban de los carros para meterlos en el almacén de Chipiteguy, enjambres de chicos de la vecindad se amontonaban delante de la tienda para verlos.
Chipiteguy mantenía relaciones con doña Paca Falcón, la de la tienda de antigüedades, y le vendía muchas cosas; pero había otras que no quería vendérselas y las guardaba para él.
Chipiteguy conocía y trataba a los judíos del barrio de Saint Esprit, los cuales, para ir y volver de Bayona a su barrio, habían de pasar por delante de la tienda del viejo trapero.
Con frecuencia se reunía en casa de Chipiteguy gran tertulia, y los judíos y otros tenderos que tenían puesto algún capital en negocios de España, escuchaban las noticias que daban los chatarreros que volvían del campo de la guerra.
En el comercio de Chipiteguy llevaba la contabilidad un tenedor de libros llamado Matías Frechón, hombre reservado, hipócrita y poco simpático, y había dos mozos para traer y llevar el género, uno llamado Quintín, y el otro, Claquemain. Quintín era bajito, delgado, afeitado, sonriente, y andaba moviéndose de un lado a otro con un balanceo especial, que parecía que lo hacía en broma.
Claquemain, grueso y fornido, de unos cuarenta años, con aire malhumorado y brutal, de nariz encarnada y bigote negro, largo y caído, era borracho y hombre de poco fiar.
Quintín se ocupaba del almacén y dormía en la casa. Claquemain servía de mozo y de carretero. Quintín, simpático, servicial, pulcro, tenía buenas palabras para todos; Claquemain, brusco, desagradable y sucio, pronunciaba el francés de manera confusa, como mascullando las palabras, y por cualquier motivo insultaba en seguida.
Quintín y Claquemain eran fieles a Chipiteguy; pero su fidelidad no ofrecía los mismos caracteres. Quintín sentía cariño por el patrón y le hubiera prestado cualquier servicio por gusto. Claquemain pensaba que, fuera de casa de Chipiteguy, no le sería fácil encontrar trabajo, porque no tenía oficio, y de aquí deducía que, mientras no le saliera alguna cosa mejor, lo que no era probable, serviría en el almacén del trapero.
En el pueblo, sobre todo en su barrio, Chipiteguy no disfrutaba de muy buena fama.
Algunos viejos recordaban que Chipiteguy perteneció al Comité de Salvación Pública de Bayona y que fué amigo de los convencionales Pinet, Cavaignac, Monestier y Dartigoeyte.
Se sabía también que había proporcionado datos al ciudadano Beaulac para escribir sus Memorias sobre la guerra entre Francia y España, en tiempo de la primera revolución, y se recordaba la fidelidad suya por el viejo republicano bayonés Basterreche.
Basterreche, a quien en una biografía publicada cuando era diputado, se le definía así: la tez morena, el talle corto, los cabellos crespos, los ojos de un sátiro y el andar de un vasco, era muy buen amigo de sus amigos y había favorecido a Chipiteguy en momentos difíciles. Los dos viejos solían tener largas conferencias.
Se creía que el trapero seguía siendo jacobino. Se sabía que más de una vez defendió a Danton y a Anacarsis Clootz con mucho calor. Algunos rumores extraños corrían acerca de él; se murmuraba que había hecho contrabando, y hasta moneda falsa; se añadía que había repartido hojas y papeles carbonarios y que pertenecía a una sociedad secreta republicana, titulada "Las Estaciones", en la que estaban afiliados hombres tan peligrosos como Blanqui y Barbés. A pesar de su republicanismo y de su volterianismo, Chipiteguy celebraba con grandes fiestas en su casa los dos patronos de los chatarreros, San Roque y San Sebastián; pero era porque cualquier pretexto le parecía bueno para un festín.
Mucha gente, sobre todo los legitimistas, se lo figuraban a Chipiteguy como un monstruo; le veían blandiendo una pica, en cuya punta llevaba una cabeza cortada, o escoltando con el sable en la mano y sin camisa un carro de condenados a muerte.
Vivía Chipiteguy en la casa de la plaza del Reducto con su nieta Manón, con la sobrina de su mujer, María de nombre; andre Mari (señora María, en vasco), que tendría unos cincuenta años, y dos criadas; una vieja, la Tomascha, y otra joven, la cocinera, la Baschili.
Manón, que a los catorce años era vivaracha y atrevida, prometía ser muy bonita. Manón era el entusiasmo del viejo Chipiteguy y de toda la casa. Chipiteguy necesitaba estar constantemente al lado de su nieta, a quien llamaba su perchanta, palabra que en vascuence quiere decir algo como avispada, lista, viva, y que el viejo empleaba con predilección al referirse a su nieta.
También la llamaba con frecuencia sorguiña (bruja).
—Tú desciendes de brujos—la había dicho una vez Chipiteguy a su nieta.
—¿Y tú no, abuelo?
—Yo, no. El segundo apellido de tu padre, Arguibel, era de brujos. Estos Arguibel eran parientes del célebre abate de Saint Cyran.
—¿Este abate era brujo?
—No; éste era jansenista, que es otra cosa más estúpida. En el tiempo de un proceso de brujas que hubo en San Juan de Luz, un viejo abate, Arguibel, fué quemado en Ascain, acusado de brujería. Era, sin duda, de los que iban a las aquelarres de Zugarramurdi y a la ermita del Espíritu Santo, del monte Larrun, a caballo, con la cerora a la grupa.
—¿Así iban?
—Sí.
—¿Pero las ceroras no serían tan viejas como ahora, abuelo?
—No; eran jóvenes, y me figuro que las habría guapas. Por entonces también quemaron a un tal Bocal, vicario joven de Ciburu, y a Juan de Miguelena, de Ascain, a los dos por brujos. A muchos de nuestros vascos, acusados de hechiceros, los quemaron dos magistrados franceses, los dos un tanto sospechosos de brujería; uno de ellos, de Lancre, y el otro, de Espagnet, que tenía una casa llena de esculturas y de signos mágicos en la calle de los Bauleros, en Burdeos.
El buen Chipiteguy sentía un gran cariño por su nieta y hacía cuanto se le antojaba a ella, a pesar de las protestas de la andre Mari y de la vieja criada la Tomascha, que aseguraban que, dejando hacer todas sus fantasías a Manón, le darían un carácter insoportable.
Manón llevaba una vida independiente. Andaba por el almacén y por la tienda de su abuelo arriba y abajo; hablaba con los compradores y vendedores, a pesar de la oposición de la andre Mari y de la Tomascha.
El viejo manifestaba el deseo de que su nieta no fuese una señorita tonta y melindrosa y la dejaba entrar en la tienda e intervenir en las ventas y en las compras; pero al mismo tiempo, cuando llegaban las horas de lección, la enviaba a su cuarto a estudiar. La chica tenía profesores que iban todos los días a darle lecciones.
El cuarto de Manón era el más elegante de la casa. Estaba cubierto de papel azul, tenía muebles de laca, sillas y sillones elegantes, una cama Imperio con colgaduras, tocador muy bonito, varios grabados ingleses y un piano nuevo.
Manón no sentía grandes deseos de estudiar; le gustaba mucho leer y, a veces, tocar el piano; pero tenía por esto una afición intermitente.
En su cuarto solía haber siempre una jaula de pájaros y dos o tres gatos sobre los almohadones, con los que jugaba la chica de la casa.
A Manón, como única heredera, le esperaba gran porvenir.
—Todo esto—decía el bueno de Chipiteguy, mostrando los montones de chatarra y los sucios fardos de trapos y de papel—se convertirá el día de mañana en trajes bonitos y en un coche magnífico para esta pícara.
Manón adoraba a su abuelo, y éste, cuando tenía a la muchacha cerca de sí, con sus mejillas sonrosadas y sus cabellos de oro, murmuraba con orgullo:
—No hay otra como la nieta del viejo Chipiteguy. Esta perchanta vale un mundo.
Si la andre Mari o la Tomascha se hallaban delante al oír la frase, gruñían con mal humor, porque así, según ellas, la muchacha se iba haciendo tonta y vanidosa.
Manón era un poco arrogante, de genio variable, en general alegre, pero a veces taciturna. Cuando hablaba con gente desconocida, lo hacía de una manera imperiosa y atropellada, sobre todo si la contradecían. En cambio, si le daban la razón, sin saber por qué, se intimidaba y confundía.
Manón era prima carnal de una muchacha, Rosa Lissagaray, cuya familia tenía un bazar en los arcos de la calle del Puerto Nuevo, que se llamaba "El Paraíso Terrenal".
Era un vivo contraste el que presentaban las dos muchachitas, que eran de la misma edad: Rosa, morena, con la cara larga, correcta, de poca expresión, la nariz bien dibujada, labios gruesos, color pálido y un poco miope; Manón, de cara redonda, ojos azules brillantes, expresión de viveza felina y de audacia un poco loca, el cabello rubio, en rizos alborotados y cortos, que extremaban la animación de su rostro.
Rosa, muy tímida, se ruborizaba con frecuencia, y una de sus actitudes más frecuentes era el quedar con las manos cruzadas, en señal de admiración.
En la cara de Manón se traslucían impulsos atrevidos y absurdos, una nerviosidad en los ojos y en la boca, un temblor en la comisura de los labios, y, a veces, cierta risa silenciosa, que le daba aspecto inquieto y lleno de malicia. Cuando estaba contenta solía tener un aire decidido y triunfal.
La perchanta, como la llamaba su abuelo a Manón, iba camino de ser una belleza. Rosita, más modesta, a pesar de la corrección de sus facciones, no llegaba a llamar la atención de nadie.
Manón tenía una petulancia cómica de chico travieso; repetía frases y epítetos que no comprendía bien, dándoles, por lo mismo, aire más alocado y grotesco.
Manón se burlaba de todo. Le agradaba embromar a su prima, diciéndole que a ella le gustaría ser bailarina, cómica o aventurera. Casi siempre tenía alrededor cuatro o cinco mozalbetes que le rondaban la calle y le escribían cartas de amor, de las cuales se reía.
En la tienda discutía con los compradores o con los chatarreros que venían a vender algo, y por cualquier motivo se le oía echar juramentos y decir palabrotas en francés, en castellano y en vascuence, imitándole al abuelo:
—Sacre nom! Je m'en fous! Qué p... de hombre! Váyase usted al c... ¡Arrayúa!
Estas barbaridades divertían mucho al viejo Chipiteguy y hacían llevarse las manos a la cabeza a la andre Mari y a la Tomascha, que creían que con esta educación la chica acabaría mal.
Manón escandaliza a su prima con sus ideas levantiscas. Cuando Rosita le hacía objeciones a sus fantasías, con su buen sentido práctico, Manón le replicaba cariñosamente:
—Eres una niña tonta y buena.
A veces, Manón, fingiéndose hastiada de todo, decía:
—Ya no quiero oír hablar de novios ni de amores. Prefiero una buena comida, una taza de café, una copa de coñac y después un buen cigarro.
Manón tenía una manera de andar elástica, graciosa; poseía encanto en todas sus actitudes y movimientos y gran seguridad, más o menos fingida, en sus decisiones.
El viejo judío Manasés León, amigo de Chipiteguy, llamaba a las dos primas Marta y María, y también Demócrito y Heráclito. Manasés sentía gran entusiasmo por Manón; pero prefería a Rosa, porque, según su criterio judáico, las mujeres no debían tener personalidad, sino ser obedientes y sumisas.
Manasés sabía un refrán español, que lo repetía con frecuencia: "Boca con rodilla y al rincón con el almohadilla."
Chipiteguy, que era medio alemán, creía lo contrario, y le alegraba el pensar que su perchanta sería capaz de desenvolverse sola en cualquier circunstancia en que se hallase. Un sobrino de Chipiteguy, Marcelo, decía en broma que Rosa era como las natillas, y Manón como esos platos llenos de especias de gusto fuerte.
La tía María y las criadas, aunque admiraban a Manón, la sermoneaban con frecuencia; pero ella no hacía caso de sus sermones. La perchanta de la casa del Reducto sabía muy bien que su abuelo salía siempre a su defensa y la defendía con ardor.
Había una alianza estrecha entre el abuelo y la nieta.
A Manón le indignaba que calificaran a su abuelo de avaro, de cínico y de impío. Para Chipiteguy, las dignidades no existían. Su filosofía de trapero le hacían creer que un cáliz no se diferenciaba de una copa más que en las perlas; que un estandarte tenía el valor de la tela y del oro, y que una duquesa no se diferenciaba de una lavandera más que en lo que hubiera en ella de bueno o de malo. Chipiteguy se burlaba del novelista Balzac, de quien se comenzaba a hablar mucho en esta época, por el amor que el escritor demostraba por la aristocracia. Uno de los motivos de desprestigio de Chipiteguy era su volterianismo. Chipiteguy creía que la religión era siempre el manto de los hipócritas y granujas para cubrir sus miserias y sus canalladas.
Un buen católico era para él algo sucio, como un tiñoso moral, hombre de poco fiar; capaz de todo.
El había dicho una vez, recomendando a un conocido de Estrasburgo, un abate bayonés: "Puede usted fiarse de él, porque, aunque cura, es buena persona."
—El católico es uno de los productos más envilecidos de la especie humana—aseguraba el trapero—. Decidle a un católico: el ciudadano tal roba en su destino, él le justificará; es un padre de familia, tiene hijos... El otro abandona a su padre, lo legitimará también; el tercero vende a su hija, lo mismo; el católico lo legitima todo. Pero va a haber una fiesta y un baile; entonces el católico fruncirá el ceño. Eso es una inmoralidad, es un escándalo, es una excitación a la lujuria—dirá—. La lujuria es cosa mala; debíamos suprimir la prostitución—pensaréis vosotros—. No, eso no; es un mal necesario... —afirmará con hipocresía—. ¡Mala raza, fea raza, raza baja, envilecida y bastarda, esa de los católicos!
Muchas de las opiniones violentas que profesaba Chipiteguy se las atribuía a un amigo suyo, el poeta Julius Petrus Guzenhausen, de Aschaffenburg; pero algunos pensaban que este poeta Julius Petrus era una invención suya y que no había existido jamás.
El clericalismo siempre lleva al lado la tendencia volteriana; por eso en los países latinos el impío es más impío que en los países protestantes.
Cuando la andre Mari con la Tomascha y la cocinera se ponían a rezar el rosario en voz alta en la cocina, después de cenar, muchas veces Chipiteguy exclamaba:
—¡Viejas locas! No me vengáis aquí con esas monsergas. No quiero que nos traigáis alguna desgracia con tantos rezos. Id a la catedral. Allí tenéis bastante sitio para repetir, sin molestar a nadie, todo el tiempo que queráis, vuestras tonterías. Aun así, no creáis que no hacéis daño; lo hacéis, porque venís aquí y traéis una nube de pulgas.
La sobrina y la criada le replicaban furiosamente y le amenazaban con el infierno, lo que a él le hacía reír a carcajadas y decir mayores irreverencias.
Otra vez que hablaban de los sermones de los curas, que recomendaban a las mujeres que no fueran escotadas, Chipiteguy les dijo a las de su casa, echándoselas de ingenuo:
—Lo que podíais hacer vosotras es ir adonde el obispo, desnudas, y allí él, con ese jaboncillo que emplean los sastres, os marcaría con exactitud en el cuerpo hasta dónde podíais enseñar.
Estas frases escandalosas indignaban a las que las oían.
La andre Mari, viuda sin hijos, mujer flaca, agria, con cara afilada y pálida, tenía una figura que parecía que se la veía sólo de perfil. Solía estar haciendo media constantemente con un gato en la falda.
La criada, la Tomascha, se parecía a la andre Mari en el carácter, aunque no en el tipo; tenía aspecto monjil, la cara redonda y abotargada, un poco como de albuminúrica; el color muy blanco, la mirada inexpresiva y el aire indigesto. Reñía a todas horas con la muchacha joven.
La Tomascha, indudablemente, sentía cariño por Chipiteguy y por la casa; pero a veces parecía que se recreaba con las desgracias.
La Tomascha era, principalmente, una mujer fatídica y daba las malas noticias con fruición, cosa que a Chipiteguy indignaba. Varias veces el chatarrero dijo a la andre Mari que se fuera la Tomascha a su pueblo y que él le seguiría pasando el salario; pero la Tomascha, al saberlo, derramó un mar de lágrimas.
La Baschili, la cocinera, era muy enamoradiza, y siempre tenía algún novio o amante, con quien paseaba los domingos.
Se decía que había tenido un chico en el pueblo, y la Tomascha se lo había contado a la andre Mari y la andre Mari a Chipiteguy.
—Aunque hubiese tenido un regimiento no la despacharía—replicó el trapero del Reducto—; yo no le exijo a ella voto de castidad, sino que guise bien.
La asistenta de la casa de Chipiteguy, que barría y fregaba los almacenes y la tienda, era gascona, juanetuda, robusta y locuaz. Se la conocía por su apellido la Mazou.
La Mazou era turbulenta y estaba atormentada por el deseo de la acción; cuando había que hacer un trabajo extraordinario gozaba.
La Mazou, recia y cuadrada, tenía tanta fuerza como un hombre.
—Esta ha nacido para tener una docena de hijos—decía Chipiteguy—; pero como es inteligente como una mula y áspera como un cardo, se ha quedado soltera.
—¡Bah! ¡Si hubiera querido!—replicaba ella.
La Mazou bebía a veces un trago, al emprender algún trabajo de fuerza, en compañía de Quintín o de Claquemain.
A pesar de que ella andaba cerca ya de los cincuenta años, Quintín la había pretendido; pero la Mazou despreciaba al mozo porque era chiquito y de poco cuerpo.
Chipiteguy se burlaba de la gente de su casa, menos de Manón. También se burlaba mucho de los judíos que iban a su tienda; había asistido repetidas veces a los oficios en la Sinagoga y satirizaba los cantos y los lamentos de los hijos de Israel.
Les recordaba la época anterior a la Revolución, que él había llegado a conocer, en la cual los judíos de Saint Esprit, a quienes también se llamaban los portugueses y los nuevos cristianos, no podían habitar el casco de Bayona.
Les decía que se contaba entonces que los judíos del barrio de Saint Esprit, cuando tomaban nodrizas cristianas, los días de comunión les vaciaban el pecho, para que en su cuerpo no hubiese ni rastro del cuerpo divino de Jesucristo.
Les hablaba, como si fuera verdad, de que celebraban la Pascua con sangre de cristianos y de los asesinatos rituales.
El fingía creer, para sacar de sus casillas a los judíos, que éstos hacían manjares con sangre de niño cristiano, y recordaba que en Metz había sido quemado un judío, Rafael Levi, acusado de haber matado a un niño de tres años con ese objeto culinario.
—En mi país—solía decir—se les tiene mucho odio.
Y solía contar esta anécdota:
"Al entrar en Metz el mariscal de la Ferté, los judíos de la ciudad fueron a saludarle. Cuando le dijeron que había en la antecámara una comisión de israelitas, gritó:
—No quiero ver a esos granujas que crucificaron a Nuestro Señor; que no les dejen entrar.
Se les dijo a los hebreos que el mariscal no podía recibirles. Ellos respondieron que lo sentían mucho, porque iban a llevarle un regalo de cuatro mil pistolas. Se advirtió al mariscal a lo que iban y el mariscal dijo al momento:
—Hacedles entrar en seguida. ¡Pobre gente! Se les acusa sin razón. Ellos no le conocían a Cristo cuando le crucificaron."
El trapero, al contar esto, se reía a carcajadas.
Chipiteguy, según decía, había hecho lo posible para adornar con cuernos la cabeza de algunos amigos israelitas; pero esto, como se sabe y como repetía su amigo Julius Petrus Guzenhausen de Aschaffenburg, no es más que un mal de imaginación y ningún casado podía tener la seguridad de no padecerlo.
En la juventud de Chipiteguy el barrio de Saint Esprit conservaba algo de ghetto; las casas solían estar cerradas al anochecer, los hombres andaban con balandranes, las mujeres pálidas, de ojos negros, se asomaban a las ventanas, y se oía una jerga medio española, medio hebrea.
Chipiteguy contaba sus aventuras amorosas de joven con las muchachas judías del barrio, lo que escandalizaba mucho.
A las bromas del viejo trapero, los israelitas contestaban hablando y accionando violentamente, y contaban con un estilo florido las persecuciones sufridas por la raza. El tema que manejaba siempre Chipiteguy era el de la avaricia. Los judíos le achacaban a él idéntico defecto.
Los más habituales en casa de Chipiteguy eran Manasés León, el prendero; Haim Gómez, del gremio de mercería, e Isaac Castro, vendedor de fruta.
A fuerza de echarse en cara Chipiteguy y sus amigos su roñosidad y su sordidez, habían llegado a considerar este vicio como condición divertida y pintoresca.
Al ir y venir de Saint Esprit a Bayona, por el puente de barcas, se formaba gran sanhedrín de judíos en la tienda de Chipiteguy, y parecía aquello una bandada de cuervos; y entre las voces gangosas y agudas de los hebreos y sus accionados y gestos de polichinelas, resonaban las carcajadas de Chipiteguy. Este hablaba siempre con desprecio de la Biblia y los judíos defendían su libro santo con fervor; pero más que las cuestiones religiosas les apasionaba la cuestión del dinero y el reproche que se hacían unos a otros de avaricia.
Todas las anécdotas viejas y conocidas de avaros y de usureros se atribuían al contrincante.
El avaro, que retenía la respiración cuando se le tomaba medida de un traje, para parecer menos grueso y hacer que el sastre pusiera menos paño; el que fué achicando la ración de paja y cebada al caballo, y cuando éste murió de hambre, dijo: "¡Qué lástima! Ahora que se iba acostumbrando..."
Otra porción de rasgos, dignos de Harpagon, de Shylock o del licenciado Cabra, se atribuían unos a otros.
En realidad, todos aquellos judíos, Nathan, David o Salomón, ropavejeros y prestamistas a la antigua escuela, con sus gabanes raídos y sus sombreros sebosos, con sus procedimientos usurarios y sus tiendencillas negras, tenían que considerarse derrotados por usureros de nuevo estilo, más elegantes y atildados, que paseaban en coche o a caballo, vestían como dandys y se iban haciendo millonarios.
A Chipiteguy y a los judíos amigos no les interesaban tanto las grandes hipotecas como las pequeñas raterías.
Entre éstos era un gran mérito el engañar a un compañero, el hacerse convidar o el conseguir algo de balde.
Se vanagloriaban todos de las jugarretas que se hacían para engañarse.
Un comerciante, algo letrado, había llamado a la casa de Chipiteguy la Escuela de los Avaros.
Cuando sus amigos judíos no estaban delante, Chipiteguy no era roñoso, y todo lo que le pedía su nieta lo concedía al momento.
En lo que no quería gastar era en su indumentaria.
—Un trapero elegante sería ridículo—decía él.
Cuando Chipiteguy se quitaba su hopalanda mugrienta se le veía vestido con un chaquetón desteñido, que era difícil suponer cuál sería su color primero; unos pantalones zurcidos y remendados y un chaleco viejo de nankin. Chipiteguy no quería elegantizarse; le gustaba aparecer tal como había sido siempre.
A pesar de su roñosidad para sí mismo, era espléndido en otras cosas.
En la mesa gastaba mucho. La cristalería era siempre fina y nueva. Chipiteguy no podía soportar una mancha en el mantel; así que había que renovarlo para cada comida. En casa de Chipiteguy se comía bien y se bebía a pasto vino de Burdeos y de Borgoña. Le gustaban también al viejo los licores, y tomar, después de comer, unas copas de coñac antiguo.
Con este trato, su nariz y sus mejillas habían adquirido, en algunos puntos, tonos de carmesí, que se convertían en violáceos. Con aquel régimen de vida, Chipiteguy tenía tendencia a la gota, y a veces padecía cálculos. En estas épocas pasaba días tristes, alicaído y pensativo; pero cuando se curaba, volvía a la jovialidad. Decía que a él le tendrían que poner el mismo epitafio que hizo Desaugiers, un autor de canciones, enfermo de mal de piedra, de sí mismo:
Ci-git helas, sous cette pierre
un bon vivant mort de la pierre
passant, que tu sois Paul ou Pierre
ne va pas lui jeter la pierre.
A pesar de sus burlas, Chipiteguy tenía un fondo de misticismo. Había en él algo del sentido contemplativo del alemán, unido a la impiedad ligera del francés; pero quizá la tendencia mística y vaga era en él lo más profundo. Se pasaba muchas horas mirando el agua del río, pensando vagamente en las fuerzas de la Naturaleza. También se abstraía fumando en su pipa y viendo las volutas de humo en el aire o contemplando las llamas de la lumbre.
—¿Duermes, abuelo? le preguntaba su nieta.
—No; estoy pensando.
—¿Pensando en qué?—le preguntaba Manón.
Indudablemente, el viejo pensaba con vaguedad en muchas cosas, también vagas, porque en él había esta tendencia por la meditación.
A veces no pensaba en nada y estaba inmóvil, con la mirada perdida, como aletargado.