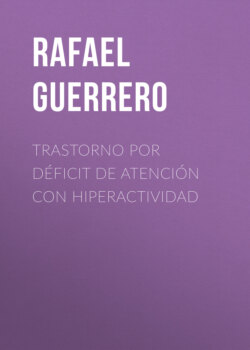Читать книгу Trastorno por déficit de atención con hiperactividad - Rafa Guerrero - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Presentación
ОглавлениеDurante mi infancia y parte de la adolescencia en los años cuarenta y cincuenta, la hiperactividad, la curiosidad insaciable, la distracción y la atracción por aventuras de intensidad elevada me conducían a travesuras y situaciones arriesgadas que preocupaban a mis padres y maestros, y ponían a prueba su paciencia. Si bien era un muchacho sociable y alegre, mis arrebatos indignaban a mis mejores amigos.
Con ocho o nueve años después de haber cometido alguna barrabasada, casi siempre me asaltaba interiormente la pregunta: “¿Y quién demonios soy yo?”. Entonces, desfilaban por mi cabeza los calificativos que los adultos a mi alrededor utilizaban para describirme: “un niño muy travieso”, “un diablillo”, “más malo que la quina”, “un rabo de lagartija”. La impotencia para regular mi inquieto temperamento se traducía en reiterados y fallidos propósitos de enmienda. Unas veces exteriorizaba mi frustración con brotes de mal genio, otras transformaba mi descontento en trastornos digestivos. Después de cada trastada me invadían la culpa y el remordimiento. Por fortuna, en los momentos más difíciles, casi siempre aparecía algún ángel de carne y hueso que me guiaba, a la vez que me transmitía comprensión y apoyo. Gracias a estos personajes, unos con nombre y otros anónimos, no pasaba mucho tiempo sin que se iluminara en mi mente el presentimiento reconfortante de que un día el buen futuro enterraría al mal presente.
Estas experiencias me convencieron de que la noción que los niños tienen de sí mismos es el reflejo de las opiniones que los demás expresan de ellos. Y también que para apreciarse a uno mismo es esencial contar durante los periplos de la niñez con el cariño y apoyo de algún adulto. Y cuanto más espinosa sea la infancia, más indispensables son estos vínculos afectivos.
Pese a ser razonablemente intuitivo e inteligente, mi perpetuo estado de “marcha” y agitación me robaban gran parte de la concentración necesaria para asimilar las materias escolares. Los tropiezos colegiales culminaron a los catorce años, en un curso en el que reprobé cinco de las ocho asignaturas que lo componían. Mis padres comenzaron a pensar que, con vistas al futuro, lo mejor para mí sería aprender algún oficio que no requiriera el bachillerato. Como última oportunidad, decidieron matricularme en un bachillerato conocido por aceptar a muchachos “cateados” de otros centros. Este nuevo reto, sin embargo, abrió un esperanzador capítulo en mi vida. Alguien muy especial me esperaba allí: doña Lolina, ni más ni menos que la temida directora del colegio. Rondando los cincuenta años, con pelo corto y despeinado y mirada expresiva y penetrante, doña Lolina era una mujer seria, fuerte, perceptiva y, sobre todo, experta en adolescentes problemáticos. El caso es que la primera orden que me dio fue que en el aula me sentara en la primera fila —hasta entonces mi sitio, preferido por mí y por mis maestros, siempre había sido la última. Poco a poco, con la confianza y motivación estimuladas por el nuevo y receptivo ambiente escolar, a los quince años comencé a practicar lo que en psicología se conoce como funciones ejecutivas. Por ejemplo, aplicar el freno a la impulsividad, considerar las consecuencias de mis actos, controlar en lo posible mi comportamiento y fijarme algunos objetivos.
Al mismo tiempo acepté que, a la hora de estudiar ciertas asignaturas, tenía que ajustarme a mi propio ritmo de aprendizaje. Yo necesitaba hora y pico para retener una fórmula química o una lección de historia que mis compañeros de clase asimilaban en media hora. Aprendí que cuando hay obstáculos en el camino, la distancia más corta entre dos puntos puede ser la línea curva.
Paulatinamente noté que el termómetro para medir mi autoestima marcaba más grados cuando veía que mis esfuerzos me llevaban a alcanzar alguna meta que me había fijado, aunque fuera muy modesta. Este cambio progresivo y positivo se fue incorporando a las opiniones que los demás tenían de mí. Puedo decir que a los diecisiete años empecé a reconducir poco a poco mi vida por un camino más seguro y despejado.
En la primavera de 1972 había volcado ya todo mi entusiasmo en la ilusión de especializarme en psiquiatría en el Hospital Bellevue de Nueva York. Como médico residente, seguía el curso que impartía Stella Chess, profesora de psiquiatría infantil. El tema del día era: “el trastorno por hiperactividad de la infancia”. El entusiasmo que manifestaba la doctora Chess al exponerlo era comprensible, pues la Asociación Estadunidense de Psiquiatría acababa de reconocer oficialmente este diagnóstico apoyándose, en gran medida, en los resultados de sus reconocidos estudios sobre el temperamento infantil. Para Chess, el exceso de actividad, la distracción y la impulsividad en los niños respondían a una alteración del funcionamiento de las zonas cerebrales encargadas de regular la energía física, y afectaban aproximadamente a 4 por ciento de la población entre los siete y los dieciocho años de edad. Un dato esperanzador: la mayoría de estos pequeños que habían soportado durante años el frustrante desequilibrio entre su deseo de encajar con normalidad y el descontrol que los dominaba, con el tiempo maduraban y minimizaban sus dificultades.
Aquella reveladora clase de Stella Chess despertó en mí la idea de que mis dificultades de la infancia y adolescencia fueran debidas a este trastorno. Confieso que la posibilidad de que problemas infantiles como los míos tuviesen un nombre me resultó realmente consoladora.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad fue reconocido oficialmente en 1994. Desde entonces, además de ser un reto científico para la medicina, la psicología y la pedagogía, supone un desafío sociopolítico. Pienso que, como paso previo a pronunciarnos ante este trastorno, la sociedad y sus líderes deberán primero informarse y entenderlo con un espíritu abierto y, sobre todo, con empatía; sintiendo y respetando genuinamente la realidad de los afectados y sus familiares.
Hoy, estoy convencido de que la moraleja de las experiencias tempranas de mi vida es la misma que apunta un antiguo proverbio chino: “En el corazón de las crisis se esconde una gran oportunidad”. En mi caso, la oportunidad fue conocerme mejor y aprender a luchar, a cambiar y a lograr un día dirigir razonablemente el rumbo de mi vida. Pero esto no es todo, pues otra enseñanza no menos importante ha sido que, para poder encontrar la oportunidad en la crisis, una condición necesaria es contar con la comprensión, el apoyo y el conocimiento de otras personas.
LUIS ROJAS MARCOS
Psiquiatra