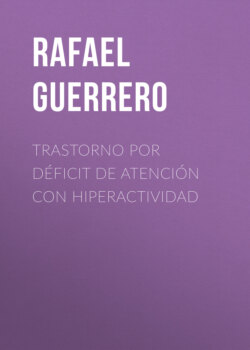Читать книгу Trastorno por déficit de atención con hiperactividad - Rafa Guerrero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Cerebro y TDAH
Оглавление¿QUÉ ES EL CEREBRO?
El cerebro es el órgano encargado de integrar y hacer funcionar a la perfección la larga lista de conductas que hacemos. Desde actividades tan sencillas como amarrarnos las agujetas o agarrar un lápiz hasta las actividades más complejas como resolver un enunciado matemático, ejecutar una coreografía o aprender un idioma nuevo. En todas ellas, el cerebro es el último responsable de que dichas conductas se ejecuten correctamente.
Es a través de la enfermedad y la patología como muchas veces los investigadores llegan a conclusiones sobre qué partes del cerebro están implicadas con determinadas funciones o acciones. Para el cometido de nuestro libro, resulta interesante tener unas nociones básicas acerca de cómo funciona el cerebro para entender los mecanismos que están alterados en los niños con TDAH. No realizaremos un análisis en profundidad, pero sí tenemos que partir de unos conocimientos mínimos para su correcta comprensión. Además, el TDAH es un trastorno en la maduración del cerebro, lo que implica que su desarrollo es más lento si lo comparamos con niños de su misma edad que no manifiestan dicha patología.
El cerebro humano no sobrepasa el kilo y medio de peso, lo que supone aproximadamente un 2 por ciento del peso total del cuerpo. En el momento del nacimiento, un cerebro humano pesa alrededor de 335 gramos, lo que equivale al peso del cerebro de un chimpancé adulto. Albergamos en él unos 100,000 millones de neuronas cuya función esencial es conectarse entre ellas para intercambiar información a través de los neurotransmisores. Una neurona no suele comunicarse únicamente con otra neurona (sinapsis), sino que suele hacerlo con muchas a la vez, ya que se agrupan en redes neuronales. Los neurotransmisores cerebrales son las sustancias químicas que permiten conectarse a las neuronas y hacen posible el aprendizaje, la emoción, el razonamiento, la lógica, la memoria y, cómo no, la atención.
Sin entrar en la gran complejidad que caracteriza nuestro cerebro, vamos a manejar dos clasificaciones compatibles. La primera es una clasificación clásica sobre la anatomía del encéfalo, mientras que la segunda es más funcional y se centra en el cerebro. Además, esta última es más práctica y didáctica que la primera. Ambas clasificaciones nos van a resultar útiles para comprender de manera sencilla cómo ha evolucionado nuestro cerebro desde tiempos remotos hasta la actualidad, así como su funcionamiento básico.
CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DEL ENCÉFALO
Uno de los muchos autores que ha explicado la clasificación anatómica sobre el encéfalo es Paul MacLean. Esta clasificación divide el encéfalo del ser humano en tres partes claramente diferenciadas: complejo reptiliano, sistema límbico y corteza cerebral. Estas tres capas o “cerebros” se han ido desarrollando a lo largo de la evolución de la especie humana para poder adaptarse a las demandas cambiantes del entorno. Es lo que se conoce como filogénesis. El complejo reptiliano es la estructura más antigua de nuestro encéfalo y la corteza cerebral es la más moderna y vanguardista. En 1866 Ernst Haeckel expuso la teoría de la recapitulación que enuncia que la formación de estos cerebros también aparece en este mismo orden a lo largo del desarrollo evolutivo del niño (ontogénesis). Lo que proponía Haeckel es que la ontogénesis resume la filogénesis.
Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos las siguientes tres partes del encéfalo fruto de nuestra evolución:
•
Complejo reptiliano
•
Sistema límbico
•
Corteza cerebral
Como ya hemos mencionado, estas capas se han desarrollado en este mismo orden a lo largo de la evolución durante millones de años. Aunque sean estructuras diferentes, existe una alta conexión y comunicación entre ellas. En lo más profundo de nuestro encéfalo tenemos el complejo reptiliano, que es nuestra capa más primitiva y, aunque parezca increíble, es la parte que heredamos de los reptiles, de ahí su nombre. Vamos a ver ahora las diferentes “capas” del encéfalo según se fueron desarrollando a lo largo de la evolución de la especie, es decir, de la capa más primitiva e interna a la más vanguardista y externa.
Complejo reptiliano
El complejo reptiliano, también llamado por algunos autores cerebro reptiliano o arquicórtex, es la parte que hemos heredado de reptiles como las serpientes, los cocodrilos y las iguanas. Como ya hemos comentado anteriormente, es la capa más primitiva y antigua de nuestro encéfalo, ya que se remonta a más de 200 millones de años atrás.
Las dos estructuras básicas que integran el complejo reptiliano son el tronco del encéfalo y el cerebelo. Ambas están ubicadas en la base de nuestro encéfalo.
El complejo reptiliano está marcadamente asociado a la supervivencia, ya que actúa en décimas de segundos y nos permite aumentar nuestras probabilidades de seguir con vida ante los diferentes peligros. Nos posibilita responder de manera inmediata y sin pensar. El esquema básico de las estructuras reptilianas es E-R, es decir, dar una respuesta (R) a un determinado estímulo (E). En esta parte del encéfalo no existen emociones, planificaciones ni razonamientos. No existe el pensamiento como tal, sino respuestas automáticas e instintivas. Gracias a él, salvamos en muchas ocasiones nuestra vida y la de los demás. Reaccionamos en décimas de segundo y, sin que el pensamiento entre en juego, simplemente realizamos la acción.
Por ejemplo, si un día vamos conduciendo por la autopista y nos topamos con un neumático en mitad de la carretera, será nuestro complejo reptiliano quien dé una respuesta adaptativa ante dicho peligro. En décimas de segundo, pondrá en marcha la opción más acertada para nosotros y sin pensamiento alguno. ¿Se imaginan que en ese momento nuestro cerebro tuviera que valorar las diferentes opciones, con sus ventajas e inconvenientes para tomar una decisión? La situación de la carretera que hemos descrito requiere decisiones inmediatas. La latencia, es decir, el tiempo que transcurre desde que vemos el obstáculo hasta que damos la respuesta, debe ser muchísimo menor a un segundo para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia.
El cerebro reptiliano también se encarga de la satisfacción de las necesidades básicas, como son la alimentación, la hidratación, el sexo, la regulación de la temperatura, la protección, la respiración, los latidos del corazón, etcétera. Cuando un dragón de Comodo tiene hambre, directamente se dispone a buscar una presa para satisfacer su necesidad alimenticia. No es capaz de retrasar la satisfacción de sus necesidades básicas. Nuestro caso es muy diferente, ya que gracias a estructuras más desarrolladas del cerebro, somos capaces de, aun teniendo hambre, retrasar el momento de la comida.
Como ya hemos comentado, el cerebro reptiliano carece de emociones, sentimientos y pensamientos, ya que es una estructura encefálica que se basa en el esquema estímulo-respuesta. Por ejemplo, cuando un grupo de cocodrilos sufre el ataque de un hipopótamo agresivo y deja a alguna cría de cocodrilo malherida, no tendrán ningún sentimiento de pena hacia ella. Es una estructura encefálica puramente mecánica. Gracias al complejo reptiliano, somos capaces de realizar acciones sin pensar, ya que es un cerebro automático, inconsciente y no pensante. Es el cerebro de los instintos, de la supervivencia o de lo que los británicos llaman las tres “F” (fly, fight, freeze). Ante una situación de peligro o emergencia, podemos actuar de tres maneras diferentes: huir (fly), luchar (fight) o quedarnos paralizados (freeze). Imaginemos que vamos una noche dando una vuelta por la calle con nuestra pareja y, de repente, un amigo que nos ha visto a lo lejos decide darnos un susto al pasar una esquina. En función de cómo seamos y de la situación, adoptaremos una de estas tres opciones de respuesta. Lo que está claro es que, independientemente de nuestra respuesta, con seguridad nuestro corazón latirá bastante más rápido y fuerte de lo normal, ya que se está preparando para realizar alguna acción (huir o luchar). Sobre la base del complejo reptiliano y a lo largo de la evolución, se fue desarrollando el sistema límbico, un conjunto de estructuras cerebrales que serán de gran relevancia para los mamíferos. Dicha estructura va a permitir la expresión de las emociones, los aprendizajes básicos y va a desarrollar una memoria más potente que la que tenían los reptiles.
Sistema límbico
El sistema límbico es un conjunto de estructuras que se desarrollan sobre el complejo reptiliano y tienen un alto grado de implicación en las emociones, la memoria y los aprendizajes básicos. También se le conoce con el nombre de cerebro emocional.
La etimología de la palabra emoción ya nos indica movimiento o impulso en una dirección concreta. Las emociones nos permiten acercarnos hacía lo positivo y defendernos o alejarnos de lo negativo, con lo que aumentan nuestras probabilidades de supervivencia. Por ejemplo, cuando nos dan una buena noticia, la emoción resultante es la de alegría. Dicha emoción nos invita a compartir con nuestros familiares este acontecimiento positivo. En cambio, el miedo que un niño tiene hacia los perros le hace evitarlos cada vez que ve uno.
Como explica el neurobiólogo Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, el cerebro emocional apareció hace aproximadamente unos 180 millones de años y tiene una estrecha relación con el apego. Aquellos animales no mamíferos, como son los tiburones, las ranas, las serpientes y las hormigas, no disponen de este cerebro emocional y, por tanto, no tienen apego. El apego es la relación que se establece entre la cría y sus progenitores, especialmente la hembra, y que aumenta las probabilidades de supervivencia de la cría.
El cerebro emocional es característico de los mamíferos, aunque los mamíferos superiores, como elefantes, felinos, delfines y chimpancés, tienen un sistema límbico más desarrollado que el resto de mamíferos. En él se encuentran los aprendizajes básicos que adquirimos, como es el asociativo y el basado en consecuencias. También se desarrollan las emociones (alegría, miedo, tristeza, rabia) con la aparición de los primeros mamíferos. Hace unos años circulaba por las redes sociales la bonita historia de un león que fue criado desde su nacimiento por una pareja de australianos hasta que tuvieron que entregarlo para reintroducirlo en su hábitat natural en África. Un año después de separarse, la pareja fue a visitarlo y pudo comprobar que la memoria del león permanecía intacta. Éste es uno de los muchos ejemplos que demuestran que los mamíferos tienen un desarrollo importante de su memoria y aprendizaje.
Otro caso que demuestra la expresión de las emociones en los mamíferos lo encontramos en cómo los elefantes afrontan la muerte de un miembro de su manada. Todos los elefantes de la manada estarán junto con el cuerpo del elefante fallecido durante unos días “llorando” su muerte y atravesando su propio duelo. Este tipo de comportamientos también los encontramos en muchos tipos de primates.
La manera de proceder del cerebro emocional es completamente involuntaria, ya que no somos conscientes ni podemos impedir que determinadas emociones surjan. Lo que sí podemos controlar es la conducta asociada a esa emoción. Por ejemplo, cuando vemos una situación que nos parece injusta o las cosas no nos salen como a nosotros nos gustaría, la emoción resultante en nuestro sistema límbico es la rabia o ira. El hecho de que la rabia aparezca en ese momento es incontrolable, no podemos hacer nada para evitarlo. Lo que sí que podemos controlar, gracias a otra parte del cerebro que veremos más adelante y que es más evolucionada y reciente en el tiempo, es la conducta asociada a dicha emoción. Por lo tanto, podemos controlar la conducta asociada a la emoción, pero no la emoción en sí. Como explica Rafael Bisquerra, catedrático y director del posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, las emociones llegan irremediablemente a nosotros. Dedicaremos un capítulo entero más adelante a hablar de las emociones.
Los niños con TDAH suelen tener muchas dificultades para controlar su cerebro emocional y, por tanto, sus reacciones emocionales. Suelen ser muy impulsivos y naturales con la expresión de sus emociones y, a veces, esto les juega malas pasadas en el contexto académico, social y familiar.
Veamos un ejemplo. Paco es un alumno de secundaria que tiene déficit de atención e hiperactividad. En las clases se suele mostrar activo y cuando el profesor plantea una pregunta levanta la mano para contestar. Sus compañeros de clase se quejan mucho de Paco por este motivo. Uno de los problemas que conlleva el TDAH le lleva a Paco a no regular bien sus impulsos y emociones y, como consecuencia, es muy entusiasta con sus compañeros y esto los lleva a quejarse de él. El motivo por el que Paco se muestra tan impulsivo y activo en clase es porque no existe una buena coordinación entre su sistema límbico y la corteza cerebral. No es capaz de controlar o inhibir sus impulsos y emociones.
En el sistema límbico tenemos estructuras neurológicas tan importantes y determinantes como el hipocampo, que es nuestro disco duro de memoria, la amígdala y el hipotálamo. Veremos más adelante cómo funcionan estas tres estructuras límbicas.
Corteza cerebral
La corteza cerebral, también llamada neocórtex, está ubicada en la región más externa de nuestro encéfalo. Se encarga de la parte pensante e intelectual, por eso también se le conoce como cerebro pensante. Aparece aproximadamente hace unos 60 millones de años con el surgimiento de los primeros primates. A pesar del nombre que recibe y de que en esta parte del cerebro se encuentren las ideas, los pensamientos y las relaciones entre ellos, podemos decir que no somos conscientes de un gran porcentaje de lo que pensamos. Sólo somos conscientes de un 15 a 20 por ciento de todos nuestros pensamientos. ¿Nos podemos llegar a imaginar lo caótico y estresante que sería nuestra vida si fuéramos conscientes de todo lo que pensamos en cada momento? Sería un verdadero caos.
Vamos a imaginar por un instante que estamos sentados en una silla frente a nuestra computadora portátil. ¿Creen que si notamos algo que nos pica en nuestro trasero no nos levantaríamos para quitarlo? Si tuviéramos frío, ¿nos pondríamos una sudadera o una manta encima? Y si oímos un ruido detrás de nosotros, ¿nos daríamos la vuelta? Todas estas cosas que hemos descrito se podrían dar en un lapso de unos pocos segundos y de la gran mayoría de ellas, por no decir todas, las realizaríamos sin ser conscientes de la decisión que hemos tomado y de que lo estamos haciendo. Si tuviéramos que analizar cada una de estas situaciones y valorar los pros y contras de cada una de las múltiples opciones, nos volveríamos locos.
El córtex cerebral del ser humano está dividido en dos hemisferios y cuatro lóbulos cerebrales que describimos de manera breve:
•
Lóbulo occipital. Una de las funciones más importantes de este lóbulo es el análisis de la información visual. Por ejemplo, cuando vemos un objeto sobre una mesa, los ojos son el órgano sensorial encargado de recoger la información sobre las características de dicho objeto (color, altura, ancho, si está en movimiento o no, si es afilado, tamaño, localización espacial, etcétera), mientras que nuestro lóbulo occipital tendría la tarea de reconocer dicho objeto.
•
Lóbulo temporal. Aquí están localizados los grandes centros de la audición y el olfato. Además, en el lóbulo temporal izquierdo está el área de Wernicke que tiene relación con la comprensión del lenguaje. A lo largo de la corteza del lóbulo temporal están ubicados diferentes centros del pensamiento.
•
Lóbulo parietal. Es el centro encargado de procesar las sensaciones de tacto, presión, temperatura y dolor. También es el centro del cálculo matemático. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado a comprar 4 o 5 cosas que nos hacen falta para la cena de esta noche y vamos calculando lo que nos vamos a gastar, tenemos activando nuestro lóbulo parietal.
•
Lóbulo frontal. Este lóbulo está localizado en la parte frontal de la cabeza y es el más moderno filogenéticamente hablando. Está íntimamente relacionado con las funciones ejecutivas y hace al ser humano diferente de otras especies animales. En el ser humano, ocupa un tercio del total del cerebro. Todos los mamíferos poseemos lóbulo frontal y corteza prefrontal pero sólo el Homo sapiens sapiens tiene funciones ejecutivas. La principal función del lóbulo frontal en el humano es el desarrollo y coordinación de las funciones ejecutivas. El lóbulo frontal está dividido en dos partes importantes:
o
Corteza motora. Está relacionada con la programación y la ejecución de movimientos y conductas voluntarias, como son la escritura y la lectura. En dicha corteza se encuentra el área de Broca, que tiene importantes implicaciones en la producción lingüística.
o
Corteza prefrontal. Es la encargada de elaborar el pensamiento, el razonamiento, la abstracción, la toma de decisiones, etcétera. Es la vanguardia de la evolución, la que nos proyecta y abre al futuro. Aquí se localizan las neuronas espejo de las que hablaremos de una manera más detallada en otros capítulos.
En el neocórtex se encuentran las funciones ejecutivas, concretamente en el lóbulo frontal. Gracias a las funciones ejecutivas, el Homo sapiens sapiens puede realizar algunas acciones, operaciones y pensamientos que otros animales no pueden ejecutar. Hablaremos más detenidamente de ellas y de cómo fomentarlas en el capítulo dedicado a ello.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL CEREBRO
Otra clasificación que vamos a desarrollar y que es complementaria a la anterior se basa en la funcionalidad del cerebro. Es una manera más práctica de entender el funcionamiento de nuestro cerebro. Según esta clasificación, dejaríamos a un lado el complejo reptiliano y hablaríamos de:
•
Cerebro emocional: como ya hemos comentado, el cerebro emocional tiene como características esenciales el ser rápido, automático y, en muchos puntos, inconsciente. Es el que nos informa de as necesidades básicas que tenemos y de las emociones que experimentamos. Por ejemplo, la necesidad de comer e hidratarse está aquí ubicada, así como las emociones que experimentamos a lo largo del día (alegría, rabia, tristeza, sorpresa, etcétera).
•
Cerebro cognitivo: está ubicado principalmente en los lóbulos parietal, temporal y occipital. En estos tres lóbulos se almacena toda la información que disponemos en nuestras memorias.
•
Cerebro ejecutivo: este cerebro es el dominante en el ser humano y está ubicado en el lóbulo frontal, concretamente en la corteza prefrontal. Dicha corteza ocupa un tercio del total de la superficie del neocórtex. A pesar de que todos los grandes simios (chimpancés, bonobos, orangutanes, gorilas y seres humanos) poseemos corteza prefrontal, sólo el ser humano dispone de funciones ejecutivas que le permiten proyectarse al futuro. Como comenta Joaquín Fuster, las funciones ejecutivas tienen la característica de ser proyectivas y, por tanto, orientadas al futuro.
¿CÓMO ES EL CEREBRO DE UN NIÑO CON TDAH?
Si comparamos un cerebro de un niño con TDAH con un cerebro de un niño sin esta patología podemos observar que hay diferencias tanto en lo estructural como en lo funcional, es decir, tanto en la forma anatómica del cerebro como en la funcionalidad de sus partes. Los primeros estudios que demuestran que hay diferencias en el volumen cerebral entre los niños con TDAH y niños sin TDAH son los de Xavier Castellanos.
El cerebro de una persona con déficit de atención es diferente del de una persona sin esta problemática. En cuanto al tamaño, suelen ser cerebros más pequeños en comparación con otros niños de su edad, es decir, con un menor volumen cerebral. Esto no quiere decir que sea un cerebro anormal o patológico, sino que es diferente. Para entenderlo, veamos un ejemplo. A través de diferentes pruebas de neuroimagen, se ha visto que existen diferencias anatómicas y de funcionamiento entre el cerebro de un hombre y el de una mujer. Y ¿esto quiere decir que uno sea mejor que otro? No, simplemente que son diferentes, y cada uno tiene su potencialidades.
Los estudios de Philip Shaw, investigador de la rama de psiquiatría infantil del U. S. National Institute of Mental Health (NIMH), del año 2009 han demostrado que el lóbulo frontal y en concreto la corteza prefrontal se desarrollan de una manera más lenta en el caso de los niños con TDAH. Encuentran una inmadurez de tres años aproximadamente en la corteza prefrontal. Por ejemplo, un niño de nueve años tendría un nivel de maduración de un niño de seis años. Dicha corteza es la encargada de la concentración, memoria operativa, organización, etcétera. Los niños con TDAH también presentan un lóbulo temporal más inmaduro que los niños que no tienen esta dificultad. El tamaño del cerebelo suele ser más pequeño en estos niños. Se ha comprobado también que la conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal en los niños con TDAH no funciona de una manera óptima, lo que hace que ellos suelan tener dificultades con la expresión e inhibición de sus emociones e impulsos.
Como conclusión, se ha comprobado en varios estudios que el desarrollo global del cerebro es menor en los niños con TDAH si comparamos con niños sin TDAH y hay una disfunción de la corteza prefrontal. Hay estudios que demuestran una inmadurez del lóbulo temporal, frontal y el parietal. Para quien quiera profundizar en los estudios que ha hecho Katya Rubia, del Instituto de Psiquiatría del King’s College de Londres, empleando técnicas de resonancia magnética funcional con niños con TDAH, en la bibliografía aparecen algunos escritos que pueden resultar interesantes.
A mi modo de ver, resulta muy importante que el niño con TDAH sepa cómo funciona y se desarrolla el cerebro. Para ello, suelo utilizar, tanto para los propios niños como para los padres, un símil que extraje de un libro de Daniel Siegel. Me ayudo de mi mano para explicarles las diferentes partes del cerebro, así como la relación entre ellas. De esta manera, la muñeca de la mano representa el complejo reptiliano, la palma de la mano y el dedo gordo simbolizan el sistema límbico y los cuatro dedos restantes, el córtex. Las falanges superiores de los dedos representan la corteza prefrontal que, al cerrar la mano, está en todo momento en contacto con el resto de las estructuras cerebrales. De esta manera sencilla y didáctica conseguimos que tanto los niños como sus familiares entiendan las partes básicas del cerebro, así como la relación existente entre ellas.
NEUROTRANSMISORES IMPLICADOS EN EL TDAH
Podemos definir un neurotransmisor como una molécula química cuya función principal es transmitir información de una neurona a otra u otras neuronas. Este proceso de conexión química entre neuronas se conoce con el nombre de sinapsis.
Las neuronas tienen cuatro partes básicas:
•
Soma o cuerpo de la neurona
•
Dendritas
•
Axón: a través del cual pasan los impulsos eléctricos en dirección a los botones sinápticos
•
Botones sinápticos: los botones sinápticos de la neurona en cuestión establecen sinapsis con los botones sinápticos de otras neuronas
Los dos neurotransmisores que mayor relación tienen con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, según la gran mayoría de estudios, son la dopamina y la noradrenalina. Estos dos neurotransmisores pertenecen al grupo de las catecolaminas. En los casos de TDAH existe una hipofunción catecolaminérgica, es decir, la liberación de dopamina y noradrenalina en el cerebro de estos niños se da por debajo de lo normal. La toma de medicación en los chicos con TDAH busca regular los niveles de neurotransmisores catecolaminérgicos que se encuentran por debajo de lo normal.
LOS TRES CEREBROS EN LA VIDA COTIDIANA
En el presente capítulo hemos descrito dos clasificaciones, la anatómica y la funcional, que en muchos puntos tienen características similares. A decir verdad, la segunda clasificación que hemos visto, la funcional del cerebro, puede resultar más práctica y pedagógica, por eso es la que vamos a utilizar para poner algunos ejemplos para terminar de entender las diferentes partes del cerebro y la relación existente entre ellas.
La dieta de Silvia
Silvia es una chica de veintisiete años cuyo endocrinólogo le ha mandado un dieta estricta para perder peso. Una tarde estaba viendo la televisión tranquilamente en su casa cuando de repente notó la sensación de tener hambre. Como ya hemos visto, las necesidades básicas, como es la alimentación, se dan en el cerebro emocional. Este cerebro es eminentemente reactivo e impulsivo. Ante dicha necesidad, aparece una emoción que le lleva a aproximarse al refrigerador, la cocina, determinados alimentos, etcétera. Cuando esa necesidad y la emoción consecuente llegan al cerebro cognitivo o neocórtex, éste le da la orden de levantarse e ir a la cocina a prepararse algo de comer. Todo esto ocurre en un lapso de tiempo muy corto y de manera inconsciente. Sin embargo, gracias a las funciones ejecutivas, que están en perfectas condiciones en el caso de Silvia, puede frenar la acción de ir a la cocina por algo de comer. La función ejecutiva que se ha activado es la inhibición, es decir, el proceso mental por el cual Silvia descarta la opción de ir a comer algo a la cocina, ya que puede anticipar las consecuencias negativas que eso puede tener. Valora las consecuencias en función de sus intereses y objetivos, y toma una decisión. Tan importante es ser capaz de llevar a cabo una conducta como ser capaz de inhibirla. Es su cerebro ejecutivo el que valora las diferentes opciones y el que le hace pensar: “No hagas esto, que al final te vas a sentir mal”, “te vas a arrepentir”, “tu endocrinólogo se va a enojar contigo”, “no vas a conseguir bajar tu peso”, etcétera. Quien ha tomado las riendas de la situación en este caso es el cerebro ejecutivo de Silvia, que da una respuesta y no reacciona como hace el cerebro emocional.
Jacobo y el partido de fútbol
Una mañana de domingo, Jacobo, un niño de diez años, estaba estudiando en su habitación cuando llamaron al timbre de su casa. Eran sus amigos del barrio. Le decían que iban a jugar un partido de futbol y le preguntaban si quería bajar a unírseles. Jacobo es un apasionado del futbol. En ese momento, surgieron las ganas y la necesidad de ir con sus amigos a jugar, ya que su cerebro emocional se activó positivamente. Los instintos y las emociones agradables en relación al partido de futbol hicieron que su cerebro cognitivo le diera la orden de bajar a jugar y dejar de estudiar los exámenes que tenía la semana siguiente. Esta relación entre el cerebro emocional y el cognitivo se produce en décimas de segundo y de manera inconsciente. Entonces Jacobo empezó a buscar razones por las que dejar de estudiar y bajar con sus amigos: “ya me lo sé muy bien”, “cuando regrese del partido me baño y sigo estudiando”, “mañana repaso por la mañana y en el recreo”, etcétera. Salen a relucir todo tipo de argumentos para satisfacer la necesidad de jugar futbol. Pero justo cuando estaba dispuesto a bajar con sus amigos, algo lo hizo detenerse. Se dio cuenta de que, cuando volvieran sus padres de hacer las compras, se enfadarían con él por no haber sido responsable, además de poner en riesgo aprobar el examen. Como Jacobo pudo anticipar las consecuencias negativas de bajar a jugar futbol en ese momento, decidió, con gran pena, decirles a sus amigos que en otra ocasión sería, que tenía que seguir estudiando para los exámenes de la siguiente semana. Gracias a sus funciones ejecutivas, en concreto la inhibición, Jacobo pudo retrasar el partido para otro momento. Esto demuestra que pudo actuar en consecuencia con sus intereses, a pesar de que estaba muy motivado con la idea del partido.
Alejandro y el juego de gato
Alejandro es un niño con TDAH que está cursando el tercer grado de secundaria. Una mañana que estaba en clase de Historia, su compañero de pupitre, que estaba bastante perdido y aburrido, le propuso echar una partida de gato. Alejandro, con la inocencia característica de los TDAH, acepta el reto de su amigo y se ponen a jugar en medio de clase. No se detuvo a pensar en las posibles consecuencias de hacerlo, simplemente le pareció buena idea jugar la partida y aceptó. Alejandro le dio rienda suelta y total libertad de acción a su cerebro emocional. A su cerebro cognitivo le llega la señal de “estoy aburrido” y da la orden de “si estás aburrido, ponte a hacer algo más entretenido”. El profesor, al pasar cerca de ellos, los ve jugando gato y les pone la consiguiente nota en el cuaderno. Alejandro, debido a su TDAH, no ha sido capaz de inhibir la propuesta de su amigo, sabiendo que esa conducta conllevaba un alto riesgo de que los vieran y los castigaran. Simplemente se aburría y decidió hacer algo más divertido. El problema de Alejandro es que no ha ejercido un control voluntario sobre su conducta, ha dejado que su cerebro emocional (sistema límbico) asumiera el control. Las vías de conexión entre el cerebro emocional y el ejecutivo, en el caso de Alejandro y los TDAH, no están muy desarrolladas ya que existe un problema de maduración.
Hugo y sus ganas de ir al baño
Es casi la hora de ir al recreo para Hugo y sus compañeros de clase de cuatro años. Estaba coloreando su ficha cuando, de repente, sintió la necesidad de hacer pipí (cerebro emocional). Ante esa urgencia, Hugo acude a su profesora y le pregunta si puede ir al baño. Ésta, al ver que la hora del recreo está próxima en el tiempo, le dice al niño que espere un poco y se levanta a ayudar a otros niños de la clase. Hugo decide no hacer caso a las indicaciones de su profesora y se va al baño por su cuenta (cerebro cognitivo). La profesora ve que Hugo no le ha hecho caso y decide castigarlo sin recreo por haber desobedecido. Hugo no ha sido capaz de anticiparse a las consecuencias de su conducta de desobediencia, ya que sólo tiene cuatro años y su corteza prefrontal (cerebro ejecutivo) no está desarrollado por completo. La profesora, a la hora de tomar una medida ante la conducta de Hugo, no ha tenido en cuenta que los niños de cuatro años no tienen sus funciones ejecutivas en pleno funcionamiento. Es por ello que Hugo no ha podido prever las consecuencias, ni siquiera ha podido detenerlas; simplemente se fue al baño porque tenía ganas de hacer pipí. La corteza prefrontal es una de las partes del cerebro que más tiempo tarda en madurar: hasta los veinte años alcanza su madurez.