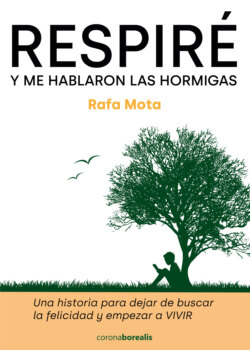Читать книгу Respiré y me hablaron las hormigas - Rafa Mota - Страница 11
El pecado original
ОглавлениеNunca me gustaron los humanos.
Y todavía menos los humanos adultos. Nunca me gustó su forma de actuar, su forma de relacionarse, su forma de expresarse, ni su forma de pensar. Nunca me gustó la manera que tenían de negarse los unos a los otros. Nunca me gustó su exigencia hacia nosotros, los niños, ni sus gritos, ni sus castigos ni su sobreprotección, tratándonos de tontos, débiles, criaturas frágiles… “pobrecitos”. No me gustaba su soberbia ni su prepotencia. Y mucho menos su sumisión. Tampoco su “teatro”. Nunca me gustó nada de ellos. Había algo que me rechinaba, pero, claro, en aquel entonces, todo “eso” que no me gustaba, me decían que eran “cosas de mayores” -como si los niños fuéramos imbéciles y no nos diésemos cuenta de cómo vibran ellos, los adultos-
Buff...qué coñazo de gente me parecían.
Qué coñazo ellos y con el tiempo, ya de adulto, qué coñazo yo también, porque conforme fui creciendo, mi adicción al “drama”, en especial, fue cada vez mayor.
Qué poca diversión.
Cuánta exigencia.
Siempre en guerra permanente.
Qué pocos abrazos.
Qué cantidad de mentiras.
Qué desgaste.
Qué manera tan “loca” de vivir.
Ya desde muy pequeño me chirriaban las conversaciones de los mayores y las de los mayores conmigo.
Tanto hablar para acabar siempre diciendo lo mismo.
Tanto discutir para no resolver nada.
Tanto gritar para seguir sin escuchar.
Tanto enfadarse para estar siempre igual -o peor-
Siempre viviendo en los mismos bucles.
Repitiendo las mismas películas. Las mismas historias una y otra vez.
Qué rollo me parecía lo que se traían entre manos los adultos.
Como niño, nunca lo entendí.
Todo me parecía muy raro.
Me daba la sensación de que los mayores estaban “locos”.
Con ellos, tenía un sexto sentido, un radar. “Cazaba” a la primera sus “rarezas”.
El caso es que mi intuición era muy fina: vivía con la sensación de que los adultos no decían la verdad. Esa sensación que tienes cuando alguien te está hablando e intuyes que lo que está diciendo no concuerda con lo que está sintiendo. Y piensas ... “pero ¿qué me estás contando?”
Cuando era niño, a más de un adulto le hubiera girado la cara por mentiroso -después de jovencito, directamente se la giré a unos cuantos, y con el tiempo, también a mismo, pero eso será en otro capítulo-
Desde que entré en este planeta, intuí que los mayores eran unos falsos, que contaban muchas “trolas”.
” No, esto no lo hagas porque no está bien”, decían, y te fijabas en ellos, que sí lo hacían.
Yo pensaba: “... entonces... ¿en qué quedamos? ¿Lo haces tú y a mí me dices que no se puede hacer?”
Recuerdo una anécdota.
Tendría seis o siete años. Por las tardes, al acabar las clases, salía del colegio con uno de mis amigos. Bueno, en realidad casi el único amigo. Su padre venía muchos días a buscarnos para llevarnos a casa.
A su hijo, por el camino, le repetía muchas veces que tenía que ser valiente. Que no se escondiera nunca cuando se metían con él. Que el mundo era de los fuertes. Que callando no llegaría a ninguna parte. Y cuando alguna vez yo le veía con su mujer, una persona autoritaria, él callaba.
Y a mí se me cruzaban los cables:
“¡¡¿pero no le está diciendo a su hijo que hable y sea valiente??!!, ¡¿por qué no habla ahora???”
Los adultos siempre me parecieron raros, raros.
Los veía en misa, dirigiéndose a unas figuras que estaban ahí, en el altar, en las capillas, quietas, inmóviles, sin decir ni mu, que ni los miraban y, aun así, ellos les hablaban y hablaban. Incluso a veces, en voz alta. Y las figuras, ahí quietas. Inertes. Sin hacerles caso.
Me quedaba mirándolos con asombro:
- “¿y yo soy el raro?” ... pensaba
Yo me preguntaba ...” ¿y con quién hablan?”
El hermano Ángel, un hombre bueno donde los haya, un cura de los Hermanos Maristas -la orden del colegio donde yo estudié-, con el que me llevaba muy bien, me decía:
” Hablan con Dios que está “allá” arriba y todo lo ve”
Entonces, me sentía espiado a cualquier hora -recuerdo que iba al lavabo y me tapaba para que Dios no me viera-
Y yo le replicaba al hermano Ángel, con seis añitos: “¿allá arriba? ¿dónde es allá arriba?”
“Pues allá arriba, en el cielo”, decía él.
Y yo contestaba: “¿pero en el cielo?, en el cielo hay nubes ¿no?”
A lo que él, pacientemente, respondía: “más arriba, más allá de las nubes”.
Y mi curiosidad, o mi “coherencia”, me llevaban a contestar:
“Pero más allá están el Universo y las estrellas ¿no?”
“No, más allá”, replicaba el Hermano Ángel.
“Pero ... ¿cómo? ¿más allá? ¿el Universo no es infinito?”
Entonces era cuando el pobre hermano Ángel, sobrepasado por mi insistencia y suspirando, me ponía suavemente la mano en la cabeza, en un gesto de ternura, y me decía:
“Tú sé bueno y no hagas tantas preguntas”.
“¿Cómo que no haga preguntas?, ¿que sea bueno?, entonces, ¿hacer preguntas es ser malo?”
Me acariciaba la cabeza otra vez, sonreía y se iba, dejándome ahí, con mis dudas sin resolver, como si mis preguntas no fueran importantes.
Lo que no sabía yo es que los adultos eran muy ignorantes, que no sabían nada y que, en lugar de reconocerlo, mentían descaradamente -a veces, sin mucha maldad, como el hermano Ángel-. Mintiendo tanto y tantas veces, se metían en unos “charcos” de los que era complicado salir airoso.
Me liaron mucho.
Yo iba tragándome algunas trolas, aunque algo había que me hacía sentir mal, que me ofendía, que me insultaba. Algo que no me gustaba.
Cuando en clase nos hacían plantar una semilla en un vaso de cristal entre algodones, me emocionaba. Plantaba la semillita y, a los días, con solo ponerle agua y que le diese algo de luz, empezaban a brotar unas hojitas.
Ese “no sé qué” sí que me vibraba.
Eso sí era de verdad.
Era MAGIA.
Plantaba algo y ... ¡zas! aparecía VIDA.
“Eso” sí me daba un “chutazo” de alegría y de energía.
Y entonces alguno de “ellos”, de los mayores, decía algo tan raro como que "la vida es sacrificio"
“¿Un sacrificio?”, pensaba yo.
Me sentía diferente.
Diferente y estafado.
Ahora lo comprendo.
“Ellos” eran personajes asustados, contando mentiras o mentirijillas, pensando que nadie se daba cuenta.
Pero yo, como niño, me daba cuenta de todo. Claro que me daba cuenta.
“Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Parecía que tuvieses que reventarte trabajando para sacar buenas notas y allí estaban los exámenes para demostrar si te habías reventado lo suficiente estudiando o si directamente, no servías. Así, durante un tiempo, si las notas eran malas, te tildaban de “vago”, de “gandul” … de “irresponsable”. Pero si las notas eran siempre, evaluación a evaluación, malas, entonces, decidido, “no sirves”.
Tampoco podías estarte quieto demasiado rato porque que te miraban mal, “¿a este niño no le pasará algo?”, y si el rato se alargaba mucho, la cosa empeoraba: este niño es “lentito” -por no decir “lerdito”-. Claro que, si te movías mucho, entonces eras “nervioso, muy nervioso”.
Hicieras lo que hicieras, “eras defectuoso”. Y todo esto iba calando, lentamente, como una gota malaya.
Había más sentencias que olían a cárcel de barrotes gruesos.
“Esto es lo que hay”, “la vida es así”, “en la vida no se puede hacer lo que uno quiere” …
“Tú a callar, cuando seas mayor ya...” – o sea, tú no pintas nada, mocoso-.
Luego estaban también éstas:
“Si te portas bien, irás al cielo”, ese lugar donde viven angelitos blancos.
“Si te portas mal, irás de cabeza al infierno” -eso, a vértelas con el mismísimo diablo-.
Así que, desde bien pequeñito, aprendí lo que era el MIEDO, y de paso, la culpa y el chantaje.
¡Aaaaah...y también estaba la vida eterna!
La promesa de la vida eterna significaba “tú, pórtate bien” y yo añadía, pese a mi edad, “así te controlo”.
La promesa de la vida eterna era un “tú espera, que el premio lo tendrás cuando te vayas”. Que, con perdón, tiene bemoles. Acabas de llegar, como quien dice, y ya te están contando historias de que lo mejor lo descubrirás cuando te vayas. Era cuando yo me preguntaba:
“Entonces ¿qué venimos a hacer aquí? ...si lo bueno viene cuando te vas... ¿para qué venimos?”.
Mi cruce de cables cada vez era mayor y mi cabreo ya era monumental.
¿Imaginas que a la naturaleza la tuvieras que amenazar para que floreciera? Como si ELLA fuera tonta y no supiera lo que ha de hacer.
” Mira, flor, como no te abras esta primavera te voy a castigar y te quedaras sin sol y sin AMOR”.
Ya un poquito más mayor, en la pubertad, escuchaba aquello de: “si te “tocas” te quedarás ciego”.
“¿Ciegooo?”, pensaba yo.
Claro, como me “tocaba” -no podía evitarlo- tenía MIEDO a perder la vista.
Entonces, yo pensaba:
“Si me “toco”, me quedaré ciego, entonces...si me “tocan” ¿no?”
“O si no me “toco” mucho, ¿podré salvar la vista? ¿solo llevaré gafas?”.
Iba de paranoia en paranoia.
Tampoco me gustaba ni un pelo aquella otra frase: “a ver si haces algo de provecho”, como si tuviera que estar haciendo cosas constantemente para ser “alguien aprovechable”.
También me quedaron grabadas las frases favoritas de mi padre, entre ellas “tú a callar, que soy tu padre”, “lo has de hacer porque es tu obligación” o aquella otra de “habla cuando se te pregunte” -agravada por el hecho de que nunca se me preguntaba nada-.
Había muchas más.
“La letra con sangre entra”, “hay que ganarse la vida”, “si no luchas, no conseguirás tus sueños”, “la vida es un valle de lágrimas”, “a Dios rogando y con el mazo dando”.
Lo siento, debo ser “rarito”, pero yo con todo este tinglado no comulgaba ni comulgo.
Y es que con estos mensajes -y muchos más que transmitimos de padres a hijos-, estamos negándonos los unos a los otros y a nosotros mismos desde que nacemos y, además, esforzándonos tanto por ser “alguien de provecho” nos convertimos en “nadie”, tan solo en personajes de ficción, olvidándonos de lo que SOMOS.
Toda esta “programación” es la responsable de casi todas las neurosis que corren por ahí -y por aquí-.
A diferencia del resto de especies, nosotros estamos fuera de la VIDA, expulsados del paraíso. Nacemos “en pecado”: identificados con nuestros pensamientos, que damos por ciertos y que, muchas veces, incluso, desconocemos tener. Es el “pecado original”, que nos priva del estado de gracia y que nos impide vivir en la “gloria de la VIDA”.
Hasta ahora, solo hemos sabido “pensar” y “pensar”, “rumiar” la VIDA. Y de tanto “pensarla”, la hemos perdido de vista.
Hemos aprendido a contarnos muchas mentiras, que nos las hemos acabado creyendo y, además, hemos creado un lenguaje masoquista y hemos perdido completamente la frescura, la espontaneidad y la alegría.
¿No sería más fácil hacerlo todo más sencillo?
¿No sería más fácil VIVIR?
Si estoy alegre, estoy alegre.
Si estoy triste, estoy triste.
Si tengo MIEDO, tengo MIEDO.
Si es SI, digo SÍ.
Si es NO, digo NO.
Si estoy cansado, descanso.
Si quiero, hago.
Si me apetece besarte, te beso. Si tú quieres.
Si no me apetece, no te beso. Aunque quieras.
No, no me gustaba nada siendo un niño que me obligaran a dar besos.
“Venga, dame un beso… ¿no querrás que me ponga triste? ¿verdad?”, me decían.
“Venga, que quiero darte un besito… ¿no querrás que me ponga triste? ¿verdad?”, me decían.
Me harté de oír que “en la vida hay que hacer muchas cosas, aunque no te gusten”.
En realidad, lo que no me gustaba nada era que me obligaran a hacer nada.
Era un niño y me gustaba SER.
Experimentar. Jugar. Fluir.
Me gustaba VIVIR.
Sin más.
“Qué egoísta eres”, me decían.
Y caí en la trampa.
Pensé que tenía que ser como “ellos” y como “ellos” querían.
Pensé que así me aceptarían y me querrían.
“Pensé...”
Pensé tanto que me olvidé de VIVIR.
Quizá por MIEDO.
Quizá por culpa.
Quizá por vergüenza.
Quizá por las “ideas” que anidaron tan rápidamente en mi mente.
Y olvidándome de VIVIR, llegó la rabia.
Ese fue el origen de mi distorsión y de todo mi sufrimiento.