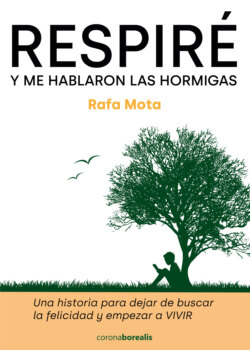Читать книгу Respiré y me hablaron las hormigas - Rafa Mota - Страница 12
La etiqueta
ОглавлениеMi padre y mi madre fueron los que me etiquetaron. Al menos, los primeros. Y, de su mano, la CONFIANZA se esfumó poco a poco. Y no me refiero a esa confianza en minúsculas que nos contamos los humanos.
“Confía en ti”, “tú puedes”, “cree en ti” nos dicen y aprendemos a decirnos. Pero no, esto no es CONFIANZA. A un pájaro no se le ocurre, en el nido, aleteando sin volar, repetir “yo puedo”, “yo puedo”; cuando está listo, vuela. Sin más.
Hablo de la madre de todas las CONFIANZAS -la del pájaro cuando echa a volar-, una poderosa fuerza interior que te mantiene tan anclado en la madre TIERRA y en el SER que, aunque se derrumbe el mundo entero, “sabes” ciegamente que todo volverá a brotar de nuevo.
Perder la CONFIANZA fue un proceso gradual que empezó muy pronto. De entrada, topé con mi padre. Con su energía dominante, que ya estaba esperándome. La debí elegir, antes de llegar, para entrenarme bien en este arte del despertar de la conciencia.
Ahora lo veo de otra manera, pero en aquel entonces, como niño, mi padre, me daba MIEDO. Pero MIEDO de verdad. Y rabia. También me daba mucha rabia. Porque me hacía sentir en muchas ocasiones como una “mierda”. “Idea” que, por cierto, quedó incrustada en el fondo de mi psique y me ha costado toda una vida “verla” y deshacerla.
Sobre todo, me sentía así cuando, más que hablar, mi padre, a veces, gritaba: un solo grito, seco y penetrante, que te ponía firme en un santiamén y te dejaba sin respiración. Como niño, esa intensidad me superaba.
También hacía lo contrario. Se callaba. Y no sé qué era peor. Porque no era un silencio relajado, tranquilo. No. Era un silencio que hacía temblar. Si hubiera tenido una varita mágica, me hubiese dado a mí mismo un toque en la cabecita para hacerme desaparecer. El silencio iba siempre acompañado de una mirada fría, seria, retadora, que te advertía, sin decir nada, que ni se te ocurriera rechistar.
Con solo “olerlos”, esos silencios hacían que mi mente se disparara como loca y que mi cuerpo se pusiera a mil por hora, preparándose los dos, mente y cuerpo, para ir a la guerra. O para atacar o para salir corriendo.
Eran momentos de mucha tensión como para ponerse a CONFIAR. Cualquiera se quedaba allí “confiando”. En lugar de CONFIAR, empecé a hacer “cosas”. O decía o no decía. O hacía o no hacía para que el otro, él, mi padre, no gritara. Para que no se callara. Y empecé a no escucharme a mí mismo para no sentir el MIEDO que sentía. A los cuatro años ya era un maestro del “control”.
Con respecto a mi padre, siempre tuve la sensación de estar en el lugar equivocado, como si yo siempre estuviera haciendo algo mal. Creo que, si hubiera podido decidir, en aquella época, hubiera decidido tener otro padre.
No le aguantaba. Tan autoritario, tan soberbio, tan dominante, tan déspota a veces, creyéndose siempre en posesión de la verdad. Gritaba. Se cabreaba. Todo le alteraba. Pobre de mí que se me ocurriera llevarle la contraria. Yo no era importante para él. O al menos, no me lo demostraba. Me anulaba solo con su presencia. Siempre me faltó su abrazo.
Quizá la única vez que tuve un abrazo suyo, auténticamente de verdad, fue cuando me recogió del suelo. Me acababan de atropellar y yo estaba ensangrentado, tirado en la calle, con la cabeza abierta. Ahí sentí su AMOR. Y eso que, por el golpe, yo no estaba ni consciente, pero esa sensación la tengo grabada a fuego.
Ahora ya no le culpo. Hizo lo que pudo y lo que supo.
Luego, por otro lado, estaba mi madre, que de tanto que me quería acababa por asfixiarme. En cierta manera, su exceso de protección era “excusable” porque nada más nacer le di un susto de muerte -que contaré en otro capítulo-
De tanto que se preocupaba, me ahogaba. Siempre encima mío. Siempre diciéndome cómo tenía que hacer las cosas. Así como la energía de mi padre intimidaba, la de ella, me invadía. Se preocupaba, aconsejaba hasta el exceso, insistía, me cuidaba más allá de lo que yo necesitaba o creía necesitar... Siempre con el MIEDO a flor de piel. El “ay..” “ay..” ay..”, “ay, hijo mío, cuidado…”.
También de vez en cuando aparecía el chantaje emocional: “harás que me dé un ictus”.
Ella apretaba. Yo reaccionaba. Cuanto más me decía, yo más pasaba de ella. Ella me quería atrapar y yo salía corriendo. Ella me advertía, yo no hacía ni caso. Ella me aconsejaba, yo hacía lo contrario. Ella quería que me acercara, yo me alejaba.
Era un baile de energías que nunca acabé de comprender y que se nos llevaba por delante.
Con ella me he pasado la vida discutiendo. Yo no quería y ella tampoco, pero siempre acabábamos enzarzados. El bucle nos engullía. El solo hecho de que empezara a hablar ya me ponía nervioso. Muchas veces, era automático. Era empezar a decirme ella algo y yo le saltaba a la yugular lleno de rabia.
Su energía protectora, que era una manera de “controlar” como cualquier otra, no me daba espacio para brotar. Yo quería que ella confiara en mí, pero hiciera lo yo hiciera, para ella nunca era suficiente. Era como si ella tuviera el foco puesto siempre en lo que a mí me faltaba, en lo que no tenía, en lo que no hacía. Era una constante frustración para los dos.
“No haces caso”, “siempre vas a la tuya”, “has de ser responsable”, “eres un egoísta”, “vas a hacer que me dé un infarto”, me repetía.
Ahora he comprendido que detrás de su sobreprotección había MIEDO mezclado con infinita bondad. Desde esta comprensión puedo sentir, ahora, una sana compasión por ella y por mí.
Con el tiempo he ido descubriendo que el mundo está lleno de “dominantes” muy “autoritarios” -como mi padre-, y “salvadores” un poco “serviles” -como mi madre-. Son dos formas de “controlar” para no sentir el MIEDO, la culpa y el dolor que genera estar desconectado de la VIDA. También he tenido profesores así. Y compañeros. Y parejas. Y amigos. Y enemigos. Y vecinos... Están por todas partes.
“Casualidades” de la VIDA, tanto que aborrecía a unos y a otros, acabé convirtiéndome en un mix de ambos. He sido, a veces, “salvador” y otras, “dominante”. Y siempre “autoritario”. Es decir, que he vivido todos estos años pasándome por el forro el respeto a los demás.
Ni se me ocurría preguntar “¿quieres que te diga lo que pienso?”, “¿puedo ayudarte?, “¿te importaría si te digo...?” “¿necesitas algo?”. No. Directamente entraba a trapo en el espacio vital del otro sin haber preguntado antes. Como si el otro fuera de mi propiedad. Sin tenerle en cuenta. Anulándolo. Como si el otro fuera tonto. Asfixiándolo.
Todo aquello que me hicieron a mí y que tanto rechacé, lo acabé haciendo yo con los demás. Todo aquello que tanto me dolía, lo acabé practicando yo.
Por fin, después de medio siglo -y vete a saber si de muchas vidas más-, he empezado a cuadrar el juego de las relaciones humanas y ahora sí parece que ha empezado a amanecer.
Hoy nos veo a ellos y a mí -a mis padres y a mí- sin trampa ni cartón. No hay mayor regalo que la VIDA te rompa las gafas con las que miras. A mis padres, ahora puedo aceptarles tal y como son, y empezar a amarlos sin condición.
Después de todo, yo no era ni el “bueno” ni el “malo”. Ni el “responsable” ni el “irresponsable”. Ni el “trabajador” ni el “vago”. Ni el “egoísta” ni el “agradecido”. “Yo” era YO. El REAL. Pero ellos no me veían a mí. Veían al “otro”, al que yo “debía” ser según ellos. El “ideal”.
Y así me he pasado la vida. Intentando “llegar” a un listón que solo existía en la mente de mis padres. Intentando rebatir lo que ellos decían de mí. Intentando “demostrar” que no era cierto lo que “veían”. Intentando cambiar la “idea” que tenían de mí. Sin saberlo me he pasado toda la vida luchando contra una “idea”. Y eso me ha llenado siempre de frustración.
Desde niño aspiré a contentarles, pero nunca lo conseguí…
Ahora sé que mis padres también fueron niños. Que sus padres -mis abuelos- ya les privaron de la CONFIANZA. Lo mismo que sus padres -mis bisabuelos- habían hecho con ellos… Y, así, sucesivamente, hasta llegar al origen de los tiempos, cuando el primer humano, por MIEDO, se olvidó de CONFIAR y empezó a pensar una “idea” de cómo debían ser él y la VIDA para tenerlo TODO “controlado”.
Y mientras ellos, los adultos, quieren tenerlo todo controlado, nosotros, los niños, con tal de conseguir que nos “vean” hacemos lo que haga falta. Incluso enfermar. Y nos vamos alejando de nuestra luz original. Vamos dejando de ser genuinos...
Hasta el pasado verano, unos cincuenta años después, he estado esperando a que mis padres fueran de otra manera. A que fueran otros. A que la VIDA fuera otra. A que yo fuera otro.
Por el camino, durante todos estos años, mientras esperaba que todo fuese de otra manera, me asfixiaba y, asfixiado, me rebotaba. Así aprendí a chulear. A atacar. A buscar bronca. A discutir. A destruir. A gritar. Aprendí y lo hice todo a las mil maravillas. Y solo para decir... “¡eh, que estoy aquí y soy lo que soy!”.
Queriendo que me vieran y me aceptaran conseguí algo muy distinto: que me “etiquetaran”. Y “etiquetado” como un embalaje, me creí todas las etiquetas…
“Chulito”, “egoísta”, “irresponsable”, “desagradecido” ....
Y seguí asfixiándome más y más y más.
Hasta que un día todo estalla y entonces, se abre una probabilidad de empezar a RESPIRAR.