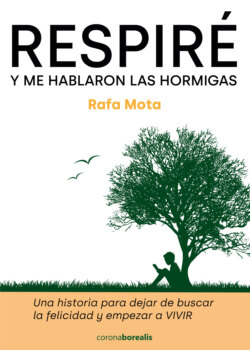Читать книгу Respiré y me hablaron las hormigas - Rafa Mota - Страница 13
La negación
ОглавлениеComo por aquí abajo las cosas no pintaban demasiado bien y el mundo que me esperaba era un poco “raro”, la VIDA decidió enviarme directamente a la incubadora a pasar un tiempecito, como cámara de despresurización, para que así, el aterrizaje no fuera tan impactante y me fuera acostumbrando poco a poco a la densidad de este planeta.
Durante el parto empecé a asfixiarme y fue cuando, corriendo, me metieron en la incubadora. Probablemente, por eso empecé a luchar como un jabato desde el primer día, mientras los médicos diagnosticaban que, si sobrevivía, que no estaba claro, lo haría con algún tipo de daño cerebral o algún tipo de parálisis.
Aquello debió ser una guerra. No la recuerdo, claro. Pero en mi inconsciente está todo grabado. Mi terror a la soledad, por un lado, y mi piel hipersensible, con toda clase de reacciones, por otro, me lo han estado recordando toda mi vida. Ante la soledad, he montado tinglados durante años y ante cualquier peligro, mi piel activa su defensa.
Con un parto larguísimo y lleno de complicaciones, las circunstancias me obligaron a vérmelas con la mismísima muerte. Lo hice solo, en el habitáculo de esa incubadora, que no era ni mucho menos como el de las de ahora, en las que los padres te pueden incluso tocar. Allí dentro, solo, mi instinto depredador se desarrolló más de la cuenta.
Quizá fue mi energía, quizá estaba escrito, quizá fue mi cuerpo, quizá es que tenía que llegar hasta este libro, la cuestión es que los médicos erraron en su diagnóstico y la VIDA pudo más que cualquier otra cosa.
Así fue mi entrada “triunfal” en esta realidad.
Como de recién nacido conseguí salirme con la mía, todavía en pañales, interpreté haber ganado un pulso: “cuidado mundo, que aquí estoy yo” y me programé perfectamente para ser un personaje terco, prepotente, obstinado y orgulloso.
Ahí empezó “mi error de percepción”: entendí que fui “yo” quien ganó la partida, cuando en realidad fue ELLA -la VIDA- la que quiso seguir viviendo. En fin, un “error” de peso: de la soberbia de ganar a la humildad de agradecer, me quedé anclado en lo primero. Empecé a plantarle cara al mismísimo Universo. “Creí” que estaba ganándole la partida a Dios y de bebé ya empecé a venirme arriba.
Me recuperé muy bien. Pude continuar adelante, sano y salvo, aunque con el sistema inmunológico tocado para siempre -o no-
Allí dentro, en la incubadora, fui acumulando MIEDO, pánico, tristeza, rabia, frío, soledad, frustración, abandono y separación. Evidentemente nadie tuvo la culpa. Sucedió así. Era algo que yo tenía que experimentar. Así que lo viví y lo superé, pero toda esa densidad emocional, ahí se quedó. En lo profundo. En las células, en la biología. Mi cuerpo acumuló en aquel mes y pico combustible suficiente para hacer lo que ha sido un viaje explosivo.
Poco a poco, fui convirtiéndome en un “cocktail molotov” y me perdí una y otra vez en guerras absurdas contra todo lo que se movía. Y es que, dentro de aquel minúsculo habitáculo, en la incubadora, empezó mi guerra particular: el terror a la soledad y al abandono y mi empeño por no sentir ni lo uno ni lo otro. Esa ha sido la constante de mi vida. Huir de mi propia incubadora.
Con un profundo sentimiento de “no pertenencia” -nacer y no aterrizar en los brazos de mi madre me hizo sentir de ninguna parte-, mirar el cielo me apasionaba. El infinito, la inmensidad del cosmos, las estrellas… No sé muy bien lo que me atraía, pero era una mezcla de misterio, terror, curiosidad y fascinación. Algo resonaba de manera muy profunda en mí. E intuía “cosas” que no podía explicar. Supe, sin saberlo, que yo era parte inseparable del infinito.
Durante toda mi infancia, y prácticamente toda mi adolescencia, sentí una hipnótica atracción por las oscuras noches estrelladas y por el misterio del cosmos. Me pasaba muchas noches en la azotea de casa, embobado, con la mirada perdida en la grandiosidad del cielo, viendo las estrellas y haciéndome preguntas.
¿Qué es el Universo?
¿Qué es la VIDA?
¿Qué es la muerte?
¿Existe Dios? Y si existe, ¿qué es realmente?
¿Qué somos?
¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?
¿Qué hacemos aquí?
¿Qué es el espacio?
¿Qué es toda esta inmensidad que nos rodea?
¿Para qué vivimos?
¿Hay vidas pasadas?
¿Existe vida extraterrestre o somos nosotros mismos que venimos desde el futuro a visitarnos?
¿Hay otras dimensiones y seres evolucionados que no podemos ver?
¿Cómo es posible que las pirámides de Egipto estén alineadas con la constelación de Orión? -mi fascinación por las pirámides era tan grande que siempre creí que en alguna otra vida había sido egipcio-
Era solo un niño y me hacía preguntas así de trascendentes. En mi entorno, los “mayores” decían que todo esto eran “tonterías”. Tonterías de “rarito”. “El especialito” -me llamaban-.
Otro de los temas que más me conmocionaba, y fue así durante bastantes años, era el “tiempo”. Recuerdo que, de crío, me atormentaba haciendo cábalas que me provocaban auténticas paranoias.
Mi razonamiento era… -han pasado cincuenta años y lo recuerdo como si fuera ahora mismo-: “Si lo que acabo de vivir ya es pasado, o sea se acaba de convertir en recuerdo, y ya no existe…Y lo que tiene que venir, el futuro, todavía no ha llegado, y no es real, no existe en ninguna parte…Entonces…Lo que estoy viviendo en este instante, el presente, el ahora…-que ya acaba de desaparecer-: ¿Qué es?, ¿una ilusión?, ¿una imagen en mi mente?, ¿solo es un instante real de micromillonésimas de segundo?, ¿existe lo real?, ¿la VIDA es un sueño?.
Y me ponía a sudar y me entraban sensaciones muy raras. Y me asustaba mucho. Pero mucho, mucho. Era angustiante. Me daban ganas de llorar, de gritar. De salir corriendo.
El terror, la desesperación y el pánico me invadían. Me rompían. Entonces huía. Me ponía a hacer “cosas” -premonición de los futuros tinglados- para no seguir pensando. Aquello que me fascinaba, también me hacía sufrir. No lo comprendía. Y encima, los mayores me decían que tenía pájaros en la cabeza. Aquello que para mí era alucinante, para los adultos eran “pájaros en la cabeza”. Así que, como niño, seguí sin entender nada.
Además, recuerdo que estuve mucho tiempo con la sensación de que todo y todos a mi alrededor iban muy rápido, a un ritmo diferente del mío. Como si yo estuviera ralentizado, prácticamente parado y todo lo demás, mientras tanto, sucediera delante de mí a gran velocidad. Lo comenté en casa y me dijeron que también eran “tonterías” -”cucs (lombrices), decía mi madre-.
Todo esto quedó ahí, en el baúl de mis memorias: en mi piel, en cada una de mis células.
Estos episodios, debería tener siete u ocho añitos, fueron el preludio de lo que posteriormente serían mis veinticinco años de ataques de pánico -entre los quince y los cuarenta-.
A veces sentía MIEDO, a veces pasión. A veces me sentía tan grande como el Universo, con un poder enorme. Otras, me sentía un energúmeno al lado de semejante inmensidad. A veces, era como Dios. Otras, una mierdecilla de partícula. Un auténtico tormento, este ir y venir, para un niño que a días se sentía feliz y pletórico, y a días muy asustado y abatido.
Con todo, no podía resistirme a seguir subiendo una noche tras otra a la azotea a ver las estrellas porque el gran misterio de la VIDA ya estaba en mí. “Eso” tan inmenso era yo. Pero aún tenía que hacer un intenso viaje para descubrirlo.
Un viaje que empezó en la familia que nací, una familia de empresarios, en la que todos eran personas racionales, muy mentales. Nadie se hacía preguntas sobre estos temas que a mi tanto me inquietaban y apasionaban. Sus valores eran el esfuerzo, el sacrificio, el dinero, el “negoci” y la lucha diaria.
“Sin dinero, no eres nadie” es el lema que aprendí de ellos y que se me quedó grabado a fuego. Siempre volcados en el negocio familiar, no solo no le daban valor a lo abstracto, sino que lo etiquetaban como “cosas mías” y me recomendaban “no pienses tanto, venga, venga, va”. Me daba mucha rabia.
Recuerdo una tarde, con seis o siete añitos, jugando en casa de mi amigo, se acercó su madre, de forma muy amistosa, muy agradable, y me preguntó cuál de nuestros juegos me divertía más.
Yo le contesté, como si fuera lo más normal del mundo, “a mí me gusta mirar el infinito, las estrellas, el cosmos, imaginar extraterrestres y seres de otras dimensiones...”
La mujer, con cara de “este niño es un demonio”, me dijo:
“Uy que cosas más raras te gustan, estas cosas no son muy “normales” en los niños. Son cosas de “locos”.
Fue un obús directo a mi línea de flotación. Me noqueó. ¡Estaba loco!
Aquella pobre mujer, la madre de mi amigo, encendió en mi otro pequeño infierno. Y es que un familiar mío, lejano, sufría de esquizofrenia. Siempre había escuchado que lo tenían encerrado. Nunca vi dónde, pero como niño imaginé lo peor: un lugar oscuro y tenebroso... A fuerza de oír su historia, uno de mis mayores pánicos era enloquecer como él y me aterrorizaba que me encerraran.
Hoy comprendo que si no me hacían caso y me tomaban por “loco” era porque muchas veces no sabían qué contestarme. Tenían MIEDO a admitir que no “sabían” y me negaban a mí y a mis inquietudes, y yo aprendí a “negarme” también. Empecé a pensar que sí, que lo “mío” era una “tontería”. Que lo mío no era “muy normal”. O peor aún, a pensar que estaba “loco”.
Para el niño que yo era fue demoledor percibir que “lo mío” no interesaba a los mayores. A veces me hacían sentir ridículo, y me entraba vergüenza, y el MIEDO me bloqueaba. Es cuando te empiezas a culpar por ser como eres y a “creer” que deberías ser “otro”. Ahí empiezas a perder la CONFIANZA en lo que eres y a “creer” que lo que dicen los adultos es verdad. Al menos, esto es lo que me sucedió a mí. Y lo “mío”, lo genuino, lo que me apasionaba, poco a poco, lo fui enterrando. Fui escondiéndolo.
Además, desde muy pequeño, cometí otro “error”, común, creo, a todos los humanos. Cometemos lo que yo llamo un “error de transferencia”. Nos identificamos con “nuestras cosas” y acabamos siendo ellas. “Transferimos nuestro valor a las cosas”. Nos identificamos con lo que tenemos y no con lo que somos.
Acabamos creyendo que somos “mi” juguete, “mi” casa, “mi” cuarto, “mis” notas, “mi” escuela, “mis” aficiones, “mi” trabajo, “mi” título, “mi” cargo, “mi” empresa, “mi” bandera, “mi” vida, “mi”, “mi”, “mi”..... asumiendo que cuando niegan “nuestras cosas”, nos niegan a “nosotros”.
Estamos tan plenamente identificados con lo que tenemos o con lo que hacemos, que acabamos creyendo que “eso” somos nosotros, olvidándonos de lo que verdaderamente somos.
Así vamos perdiendo MAGIA, vamos dejando de SER. Y poco a poco, sin MAGIA, sin SER, nos quedamos vacíos. Y para calmar nuestro vacío vamos secuestrando a los demás: “mis” trabajadores, “mi” hijo, “mi” pareja, “mi” marido, “mi” mujer, “mi” amante..., tratándolos como si fueran propiedades y olvidando que SON seres libres; no nos pertenecen.
Volviendo al niño que fui, que soy, otra cosa que me fascinaba eran los circos. Los trapecistas. Los malabaristas. Las luces. Los focos. Las carpas. Pero, sobre todo, los payasos. Ellos me tenían el alma robada. Era como entrar en trance cada vez que los veía. Eran ilusión, esperanza, risas, alegría. Eran aire puro. Eran… ¡wooow!. Con ellos me olvidaba de todo. Me transportaban a un mundo mágico. A mi mundo.
Me encantaban sus tonterías. En ellos veía las mías, aquellas que ya empezaban a tambalearse. Siempre decía que de mayor sería payaso. Me encantaba ver reír a los niños. Quería verlos felices. Quería que disfrutaran como yo disfrutaba.
Cada vez que un circo visitaba Barcelona, mis padres tenían que llevarme. Si no, pillaba un berrinche. Jamás me dejaron sin un circo. Circo que venía, circo al que íbamos. Creo que no me quedó ni uno por visitar. Aunque diluviara, allí estábamos, haciendo cola para entrar. Eso sí, una vez escuché a alguien decir en mi familia que “los artistas se mueren de hambre”. Y ahí, me entró MIEDO. Me dio MIEDO “morirme de hambre”.
Así, cuando me preguntaban: “¿tú que quieres ser de mayor?”
“Yo...¡¡ payaso¡¡”,
Al decirlo me entraba el MIEDO y añadía...
“Pero payaso empresario”
Ahí empecé a mentir. A mentirles y a mentirme.
Nunca quise ser empresario.
Y fui creciendo, olvidándome de mis estrellas, de mi infinito, de mis payasos, de mi amado Universo, de mis “locuras”. Fui entrando en el mundo de los mayores, perdiendo la inocencia y la curiosidad vital, aprendiendo a “esforzarme” y a “sacrificarme” para encajar en el mundo que me rodeaba.
Entré en un sistema aburrido, donde no había MAGIA: entré a regañadientes en el mundo adulto y lo hice lleno de rabia.
Y, sin darme cuenta, mi “llamita” se fundió, la magia de los payasos se esfumó y las estrellas se apagaron.