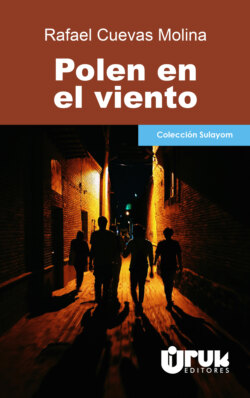Читать книгу Polen en el viento - Rafael Cuevas Molina - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VII
La llamada
ОглавлениеEn casa tenemos un teléfono fijo que mis papás mantienen «por las dudas». No sé qué significa eso de por las dudas, pero ahí está, aunque no sirva más que para recibir llamadas que ofrecen tarjetas de crédito o intentos de estafa que hacen desde las cárceles. Se oye mal, sobre todo en invierno, cuando la línea se humedece y hace ruidos extraños que a ratos casi no permiten oír. A veces lo dejamos sonar hasta que se calla, porque pensamos que debe ser otra de esas llamadas. Pero que suene un domingo no es normal, así que salí de mi cama y fui a contestar cuando sonó a las siete de la mañana. Era una llamada del hospital en donde estaba internado mi papá. Preguntaron por mi mamá, y cuando dijeron que era de parte del San Juan de Dios sentí que se me aflojaban las piernas. «Se murió», pensé, «y llaman para darnos la noticia». Esa era la única razón que habíamos barajado todo ese tiempo, que debíamos estar tranquilos porque, mientras no llamaran, quería decir que estaba vivo.
Pero ahora había llegado la llamada. Me quedé con la cabeza en blanco y sentí como que me subía un calambre desde el estómago. Mi mamá salió de su cuarto con cara de dormida, pero se alarmó cuando me vio pálida, según me dijo después. Me pasaron por la cabeza, en cuestión de segundos, imágenes que, si lo pienso bien, no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Incluso algunas que sé que son inventadas, que yo he construido en mi cabeza por los cuentos que me hacía mi papá cuando regresaba del frente. Del otro lado del teléfono una voz de mujer me preguntaba si yo seguía ahí porque me quedé muda, y mi mamá me vio tan alterada que me arrebató el teléfono de las manos y, a gritos, preguntó: «Aló, aló, ¿quién habla?», mientras se alisaba el pelo con los ojos muy abiertos.
Darío también se levantó, y por primera vez lo vi preocupado, expectante, mientras se ponía una camiseta vieja que decía, lo recuerdo bien, I love NY, que seguramente se había comprado en una tienda de ropa americana que estaba en Guadalupe y a la que le gustaba ir cada cierto tiempo. Los tres nos apiñamos tratando de no perdernos la mala noticia que esperábamos que nos dijeran, aproximando las orejas al auricular y tratando de descifrar lo que nos decía una voz femenina en medio del chisporroteo que producía el cable del teléfono en mal estado.
Pero no, afortunadamente no eran malas noticias, o por lo menos no las malas noticias que estábamos esperando. Papá estaba internado, grave, pero estaba resistiendo en una unidad de cuidados intensivos y parecía estar reaccionando positivamente al tratamiento. No nos habían llamado porque cuando lo internaron habían perdido sus documentos, hasta su ropa, porque en el desbarajuste y la angustia en el que estaba inmerso el hospital por la emergencia, nadie se acordaba en dónde habían colocado sus cosas. Hasta esa mañana en la que una conserje, limpiando una bodega, las había encontrado junto a la de otros pacientes que estaban en las mismas circunstancias.
En cuanto habían dado con ellas, nos dijo la voz femenina del otro lado de la línea telefónica, que resultó ser la de una doctora que se identificó con el apellido Barrantes, había venido inmediatamente a llamarnos por teléfono porque adivinó, o intuyó, la angustia que debíamos estar pasando sin tener noticias de papá.
Mamá no pudo contener las lágrimas, y agarraba el auricular con las dos manos, como si estuviera aferrando la mano de papá y no quisiera dejarla. Hacía preguntas y más preguntas, la mayoría de las cuales no podían ser respondidas por la doctora: que cuándo lo iban a dar de alta, si había bajado mucho de peso (su eterna preocupación desde que había estado en los BLI), si estaba consciente, si se acordaba de su familia, si necesitaba algo, si podíamos ir a visitarlo, o si acaso entre sus cosas no habían encontrado su teléfono celular para por lo menos hablar un poco con él.
Cuando por fin colgó, lo primero que nos dijo fue: «Vieron que para algo servía este teléfono», y se sentó a tomarse el té de tilo que le había preparado para tratar de tranquilizarla. Estábamos contentos y excitados; «vaya forma de comenzar el domingo», dijo Darío, sentado a la par de ella, solo vestido con un calzoncillo y su camiseta de I love NY, mientras le acariciaba el brazo en un raro gesto de ternura. Creo que solo cuando papá nos anunció allá en Managua, sin previo aviso, que se iría a buscar vida a Costa Rica, habíamos tenido una conmoción similar. Para mi mamá, la diferencia estaba en que ahora sentía más apoyo, porque Darío y yo ya éramos adultos y la responsabilidad no recaía solo en ella como aquella vez, cuando ni sus razonamientos ni sus ruegos hicieron cambiar de decisión a mi papá, quien, así como regresaba eufórico, igual se enojaba y tomaba decisiones radicales como esa que ya había tomado, la de irse a probar suerte a otro lado.