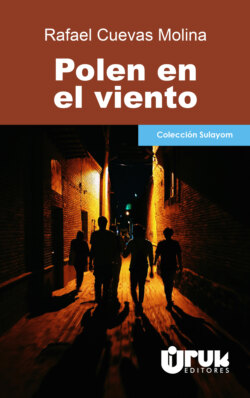Читать книгу Polen en el viento - Rafael Cuevas Molina - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IV
Orgullosa
ОглавлениеDarío no parece nica, no tiene acento, no le gusta la comida nicaragüense y dice que no se acuerda de cómo es Nicaragua. Nunca más volvió a ir para allá después que nos vinimos y, a veces, en broma se burla de nosotras, nos dice nicas e imita con exageración nuestro acento.
La semana pasada, mientras almorzábamos, nos puso un vídeo que guardaba en su teléfono de un periodista que le echaba la muerte de la pandemia a los nicaragüenses. Se moría de la risa y hacía como que se levantaba de la mesa para alejarse de nosotras mientras nos decía: «¡infectadas, infectadas!». Gozaba con la broma, pero sabía perfectamente que no se trata de un juego. Fui a la pulpería a comprar unas cositas por la mañana y los vecinos se me quedaron viendo raro y se alejaron de mí, como si realmente yo estuviera enferma. Y eso, pensé, que no saben que mi papá está internado.
Lo hemos mantenido en secreto porque ya vimos en la tele lo que le ha pasado a alguna gente enferma. No vaya a ser que a la angustia de tener a papá en el hospital se vaya a agregar tener que lidiar con los vecinos. Además, sabemos por experiencia que con nosotros las cosas son especialmente complicadas. Así ha sido toda la vida y así será siempre.
Cuando recién habíamos llegado, mi mamá nos puso en una escuela cerca de la casa en donde trabajaba. Darío se quedó a vivir con mi papá y yo me fui con ella, que estaba trabajando de doméstica en una casa en Escazú. En la escuela me decían media teja, porque yo era la mitad de aquí y la mitad de allá, que me volviera a mi país, y en la sodita la señora no me atendía, aunque sus dos empleadas eran nicaragüenses. Tuvimos que inventarnos una estrategia: yo me paraba al frente, como a unos tres metros, y ellas me preguntaban por señas qué quería, y me lo pasaban por un costado. La señora dueña se daba cuenta y no decía nada, porque a la larga a ella le convenía vender. En mi casa siempre se hablaba de eso durante la cena del sábado, que era cuando nos encontrábamos los cuatro, porque mi mamá tenía permiso de salida desde las cinco para regresar el día siguiente a la misma hora.
Después de todo lo que pasé en la escuela, cuando empecé el colegio decidí no hablar sobre ellos ni sobre mis viajes a Nicaragua. En la secundaria tuve muchos compañeros que también eran hijos de nicaragüenses. En esa época había un, digámosle, chiste que decía: «¿Cuál es la capital de La Carpio y Guararí? Managua». Ahí me encontré por primera vez a hijos de nicaragüenses que se integraban sin problemas. No necesitaban esconder información y se defendían cuando hacía falta. Había unos que tenían una banda punk de los que me hice amiga. Salíamos junto a otros muchachos y muchachas sin que la nacionalidad de nadie importara.
Durante la facultad terminé de ver que las cosas podían ser diferentes cuando conocí a un compañero que había quedado fascinado con Nicaragua después de recorrer Centroamérica como mochilero en sus vacaciones. Fue la primera vez que sentí que compartir la historia de mis papás y hablar sobre mi vida podía acercarme a la gente en vez de excluirme. Fue un cambio tremendo, dejé de sentir la necesidad de esconder cosas, superé algunos complejos, y, más que no sentirme parte de ninguna nacionalidad, empezó a gustarme la idea de que pertenecía a las dos. Con los años me agarró una necesidad de compensar y pasé a mostrar mi linaje nicaragüense todo lo que pude, por eso en mi primera foto de perfil en Facebook tengo puesta una camiseta que dice «Orgullosamente nica», aunque nunca la uso en la vida real. Como manera de mostrar ese orgullo, amigos nicaragüenses del colegio participan en los preparativos y en la fiesta de la Purísima. Sé que nunca voy a hacer una cosa así, primero porque no creo en nada de eso de santos y vírgenes, pero principalmente porque pienso que más bien podría meterme con algo más acorde a lo que sé hacer, como escribir la historia de mis papás, quizás hacer un libro. Por algo me dicen «la poeta» en la casa.
Es cierto, me gusta la poesía desde que estaba en la escuela. En la gaveta de la mesa de luz de mi mamá me encontré un libro de Roque Dalton que leí varias veces, como deslumbrada. Cuando había terminado las tareas de la escuela, me iba despacito, sacaba el libro y me ponía a leer. Lo hacía a escondidas, como si estuviera haciendo una travesura o algo que no estaba bien hasta que una vez, que estaba tan absorta en la lectura que no la oí llegar, me sorprendió. Me preguntó qué me parecía y se alegró mucho que me gustara. Después, le conté que hacía bastante tiempo que leía a escondidas. Me acarició la cabeza y se me quedó viendo con una mezcla de cariño y orgullo. Desde entonces me dijo «mi poeta», yo me fui creyendo el cuento y un tiempo después empecé a escribir. Pero no fue a mi mamá a quien le mostré mis primeros poemas de niña sino a Fini>, su patrona.