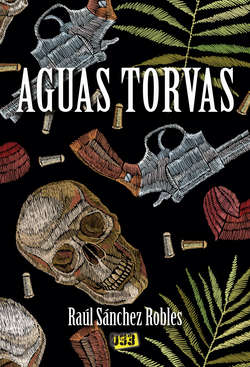Читать книгу Aguas torvas - Raúl Sánchez Robles - Страница 13
ОглавлениеEl cuerpo del Macachán salió a flote bocabajo, iba navegando por la corriente del arroyo, insensible al frío y a los golpes que se daba en las piedras. Ya no tenía vida, quedó atorado varios kilómetros arroyo abajo de donde murió, lugar al que nunca llegaba nadie, solo los animales de la sierra, entre ellos los carroñeros. Cuando el cielo paró de llover, el cadáver también dejó de moverse para siempre, salvo por las partes de su cuerpo que se disputaban los animales días después, sus huesos quedaron esparcidos entre lomas, madrigueras y matorrales alejados de todo camino que pudiera emprender una persona. Era triste, no merecía lo que le había ocurrido, aunque narco, era un ferviente católico, iba a misa los domingos y daba una buena limosna. Había aprendido de Pepe y la Turbia que no debía «trabajar» con la gente de sus territorios, con los que tratan de buscar un refugio en la batalla de la vida a través de las drogas, que no debía distribuir con los niños, que había mucha raza mal educada cuyos padres les mostraron que la vida hay que violentarla, arrebatársela a los demás, a esos había que envenenar. Supo también que debía elegir a un santo de su devoción y encomendarse a él, escogió a Jesús Malverde y visitó su capilla de Sinaloa por lo menos tres veces al año aportando buenas sumas para mejorar su construcción. Pero la muerte y el destino de sus restos no fueron socorridos como Dios manda.
La mochila siguió flotando por el arroyo hasta que se juntó con el río Santiago. La lluvia había sido tan persistente que se convirtió en tormenta, el agua hacía de un pequeño arroyuelo un verdadero peligro para quien lo quisiera cruzar, hubo momentos en que se atoraba entre algunas rocas, ramas o ensenadas, como el cuerpo del Macachán, pero terminaba siguiendo su carrera luego de un rato, se encontró con varias pequeñas cascadas que libró sin tanto problema, al día siguiente estaba flotando a medio cauce del río grande, el Santiago, con todo su torrente mezclado con los deshechos de las ciudades y núcleos industriales por los que pasa, al menos ya no era tan negra el agua una vez combinada con las corrientes pluviales de los arroyos. Aunque el agua entraba a la mochila, flotaba gracias a que los paquetes de dólares estaban herméticamente envueltos en bolsas de plástico para cada destino. Al igual que en el arroyo, se llegó a atorar en los remansos, entre troncos navegantes que tomaban un respiro en las aguas mansas, para luego seguir acompañada de otros viajeros obligados por el afluente de las montañas, entró a recovecos alejados de rancherías o lugares transitados por caminantes, pasó el Cerro de Santiaguito hasta que, junto con otros troncos y basura citadina, quedó varada en un alto recodo. Con el paso de los días las aguas bajaron y quedó atorada lejos de la ribera, en un cementerio de troncos deshidratados, como de blancos huesos de elefantes, amontonados por la casualidad.
Los animales no les prestaban atención, pero el sol hacía mella en la lona que, al paso de los meses dejó de ser negra, se hizo amarillenta en la parte expuesta directamente al sol, raída e inmóvil en algunos pedazos, pero estaba completa, el interior casi intacto y seco, íntegro, una pequeña fortuna en dólares, lejos de quien la pudiera usar. Sierra virgen en muchos kilómetros a la redonda, tierras de nadie, de difícil acceso y por lo mismo de escaso interés casi para todo mundo.