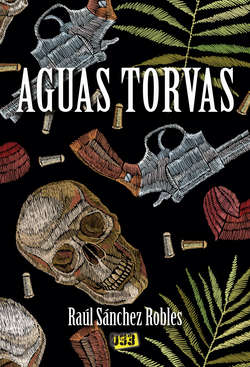Читать книгу Aguas torvas - Raúl Sánchez Robles - Страница 14
ОглавлениеAtrás de mí se encendieron las torretas de una pickup de la policía. Vi las luces por el espejo retrovisor y sentí la sangre punzándome las sienes y una sensación dulce bajando por mis antebrazos hasta los dedos de las manos. Mi pulso sonó como un tambor arrebatado, podía decir que era como un redoble pausado. Subí el vidrio de la ventanilla y aceleré hasta el fondo, conducía una camioneta Cheyenne último modelo con menos de quinientos kilómetros de uso, corría más rápido que mi Mustang y su respuesta era inmediata, la sobremarcha bufaba como iracunda acelerando en pocos metros hasta alcanzar los cien kilómetros por hora, desarrollando altas velocidades en segundos, mejor que mi carro.
El pitido de las bocinas me aturdía, el largo sonido de la sirena hirió el eco armonioso del viento que se colaba por las ramas de los árboles del bosque de roble. Ya no pude escuchar cómo pasaba el aire por las ramas de los encinos, mis cinco sentidos se concentraban en el asfalto de la carretera, en cada pequeño vado que provocaba un salto de los vehículos en persecución. Escuché detonaciones que se han de haber perdido en alguna parte, pero ninguna había hecho blanco en la camioneta. Era un reconocido experto conduciendo a alta velocidad y las curvas las libraba fácilmente mientras que la falta de pericia de los policías los obligaba a disminuir su velocidad para no terminar en los barrancos que íbamos pasando. A lo único que le temía era a que algún distraído peatón o animal se me atravesara, porque no me detendría, aunque así lo quisiera. Ya les había tomado cierta ventaja, la luz era cada vez más lejana y la sirena sonaba opaca. Bajé de nuevo el cristal buscando pureza de aire nuevo. Afuera hacía fresco, pero yo venía sudando. Abrí la portezuela de la guantera y tomé la .45 que me regalara el capitán Abelardo cuando fue a ver la carrera de demolición en la que participé en Monterrey en el ‘99, la revisé mientras seguía manejando a más de 200 kilómetros por hora en una recta. La fijé al tanteo entre mi fajo del pantalón, cuidando que estuviera segura y no se moviera, pero que se pudiera sacar rápida y fácilmente. Miré por el espejo retrovisor una luz parpadeante a la distancia, ya no me preocupaban tanto...
Venía de Colotlán. Le llevaba un cargamento de armas a un tal Pepe Martínez que debía encontrar en Tesistán. «No ti preocupes, René, él ti va a reconocer cuando ti vea...», me dijeron. «Con eso compras tu libertá y ya no ti vamos a molestar, ni a ti ni a tu familia, verdá buena». Les creía, sabía que me regresarían a mi hija sana y salva. Tenía fe en Dios. Así tenía que ser. Mi hija era lo más valioso para mí, incluso por encima de mi propia vida. Ellos se la llevaron. Una tarde ya no regresó de la escuela, pasaba de las dos y no llegaba, por eso me llamó Juanita, la señora que me la cuidaba mientras yo trabajaba, me dijo que la niña no había llegado y que fue a preguntar a la escuela pero que le dijeron que se había ido junto con otros niños y ya no supieron de ella, dejé la oficina y salí a todo lo que daba mi Mustang, rumbo a casa, cuando llegué, Juanita estaba sentada en sala con las manos en su espalda, lo comprendí todo al instante, como cuando sueñas y en una escena extraña te das cuenta del tema de tu sueño, captas todo el argumento, lo sobrentiendes automáticamente. En eso, alguien cerró la puerta tras de mí, cuatro sujetos aparecieron para decirme que ellos tenían a mi hija en un lugar seguro y que estaba bien, pero que si quería volverla a ver con vida, tenía que hacer algo por ellos, aún no sabía quiénes eran ni qué querían, el coraje y el miedo se me juntaron y estallé contra el que tenía más cerca, lo tomé por sorpresa y le rompí la nariz de un codazo y al instante salté sobre otro con la fuerza iracunda de mi desesperación, Juanita gritaba histérica hasta que se desmayó o la desmayaron, sonaron varios disparos y me detuve perplejo creyendo que me los habían dado a mí, me revisé con la mirada y con las manos, no sentía nada pero en eso todo se me oscureció y escuché claramente como que alguien sonaba una campanilla en un solo tono con efecto dóppler, hasta que desaparecía. Pasó el tiempo sin que me diera cuenta y desperté en otro lugar, atado de pies y manos, en otra habitación tenían a mi hija, la pude ver a través de un vidrio muy grueso, «ella no li puede ver...», me dijeron, «solo queremos que si dé cuenta que la niña ’ta bien». Sabían todo de mí y de mi hija, que vivía solo con ella y que la mamá de la niña ya no vivía con nosotros y ni le importaba, que me llamaba Gerardo Pacheco y mi hija Flor Guadalupe, que era contador público y que no había hecho fortuna con mi trabajo porque nunca me gustaron las cosas chuecas, que me gustaba conducir autos de carreras y de demolición, que era experto en salir ileso de colisiones y con el vehículo en marcha, la gente me decía René, por lo oscuro de mi piel.
Recién lavada estaba la camioneta, era una Cheyenne último modelo, traía una caja para herramientas negra en la parte posterior y estaba cerrada con llave, el tal Pepe tenía una copia y me ordenaron que no intentara abrirla, que su contenido no era de mi incumbencia, que al momento de entregarla me darían a la niña sin un solo rasguño. Les dije que si llevaba algo ilegal necesitaba con qué defenderme en caso de tener necesidad.
—Dale su arma con tres tiros, ni uno más —alguien dijo, y me la devolvieron con el cargador vacío y tres balas sueltas—, si tratas de hacer algo que nos perjudique matamos a la chiquilla. —Sentí coraje cuando se referían a mi niña con un tono tan despectivo, pero una especie de somnolencia enfermiza me mantuvo calmado, tenía una contusión en la nuca que se me había hinchado, era del tamaño de un limón, estaba atontado y solo escuchaba las órdenes sin replicar. Arranqué despacio, eran como las siete de la tarde o noche, nunca he podido descifrar la diferencia. Poco a poco recuperé mi lucidez y comprendí que no tenía alternativa.
Recordé que alguien había dicho que el arreglo era con un tipo bien pesado, un funcionario de grueso calibre al que no le convenía que las cosas salieran mal, pero que nadie se quería arriesgar porque los tiempos eran difíciles en cuestiones políticas, por eso me habían usado a mí, a uno que desconociera todo lo relacionado con ellos, para que no pudiera hablar si las cosas se complicaban, se ponían feas. Todo perfecto para ellos, menos para el incauto que usarían, o sea yo.
... Ya no se escuchaba la sirena, aunque a lo lejos, muy a lo lejos, resplandores malignos parpadeaban iluminando el contorno de las montañas, como deben alumbrar las luces del averno. Dudé en seguir por la carretera, pero las órdenes eran contundentes: «No ti apartes del camino, más vale que siempre sepamos ‘ónde andas, vale...». Y seguí por donde iba. Más adelante, y casi de improviso, se encendieron decenas de faros, creí que eran miles, sonaron sirenas y me bloquearon el paso, frené violentamente y me di la vuelta de trompo que tanto éxito me había dado en las carreras de demolición, lo logré con más facilidad porque era un excelente vehículo, se dejaron venir tras de mí como perros rabiosos, pronto descubrí que estaba en medio de dos flancos, los que había dejado atrás antes y los nuevos perseguidores, no tuve alternativa más que la de intentar salir del asfalto y continuar a campo traviesa, era imposible, había cercas de piedra por ambos lados, por poco me estrello con una de ellas, sin tiempo de reacción me rodearon y dispararon a la camioneta varias descargas.
—¡Me rindo! —grité sacando las manos por la ventanilla. Sentí que en ese momento estaban matando a mi hija, en una fracción de segundo llegaron a mí y me sacaron a empellones y a patadas en donde me las podían dar, algunos hasta se encimaban para golpearme gritando improperios que resonaban más que las sirenas. Me esposaron y el que parecía tener la autoridad se me arrimó.
—¿Quién es usted, caballero? ¿Por qué huía? ¿No entiende que cuando se le da la orden de detenerse lo debe hacer? ¿Qué trae en su camioneta? —Aunque sabía que no quería respuestas realmente, tomé valor cuando me dejaron de golpear y le dije que llevaba algo muy importante para alguien muy importante, que me dejara continuar y no se metería en problemas. Uno quiso darme con la culata de su arma, pero con un simple gesto del oficial contuvo sus ánimos.
—¿Y quién es ese tan influyente, según usted? ¡Digo! ¿Si se puede saber? —No sé de dónde me salían las palabras, pero hasta a mí me sorprendía lo que escupía de mi boca, tamañas mentiras no las había dicho nunca, y menos con el temple que me dejaba tan sorprendido.
—No puedo decirle quién es, oficial, pero sí le aseguro que si me deja ir mejorará su suerte. —¿Por qué decía esto?, no lo sé, no tenía capacidad de negociación, pero todo me salía tan fluido—. Lo que sí le digo es que si no llego a mi destino, tanto a usted como a mí nos van a pasar cosas muy lamentables.
—¡Sin amenazas para mi comandante, imbécil! —Ahora sí se coló el tipo de la culata y me reventó el labio inferior. Lo quitaron y me levantaron por las axilas. Le pedí al oficial hablar a solas con él y mandó a todos a sus unidades.
—¡Nadie se arrime a menos de diez metros o le rompo la madre! —gritó.
Todos se subieron a las camionetas sin chistar. Le dije que eran muchos para negociar, que debía tratar con menos para garantizarles una buena suma, algo que los sacara de pobres. Volteó para las patrullas y dijo varios nombres, encendieron los motores y solo quedó una camioneta, les dijo a los otros que él solo haría el arresto, que se fueran para sus zonas de patrullaje y que él haría el reporte, que todo era de él. Ya que se fueron, se dirigió a mí:
—¿Como de cuánto estamos hablando? —me cuestionó. Tardé en pensar, de repente me faltaron las ideas, el viento soplaba a la distancia, entre los bosques de roble, los perros de ranchos cercanos seguían ladrando, lo hacían desde la primera escaramuza, pero se oían lejos, de un lugar impreciso—, ¿eh? —me repeló en la cara.
—¿Qué le parece... ?
—¡Al primer pendejo que se mueva le partimos su madre! —se escuchó muy cerca de nosotros—. ¡Ustedes, carnales!, a los de la camioneta, ¡asegúrenlos a los cabrones! —Todo quedó en silencio, hasta los perros se callaron, solo se oían las ráfagas de viento que jugaban entre los árboles a la distancia. Una forma humana apareció saltando de atrás de la cerca de piedra y encañonó al oficial que se levantó lentamente—. ¿Por qué no le hizo caso, ese?, ¡cuico tan güey!, ¡déjelo ir, ese, no se meta en broncas innecesarias, jamás trate de echarse un pedo más grande que su culo, ese! —Eran varios tipos que había visto en el rancho de donde salí en la tarde, me sentí salvado, extrañamente salvado.
—Los muchachos están cerca —dijo el policía—, van a regresar.
—¡Que regresen, los hijos de la chingada, ese, aquí traemos con qué quererlos, para eso vivimos, ese!, ¡nos pelan toda la verga, ese! —contestó acariciando su arma—. ¡Bajen esos güeyes y amárrenlos en aquel árbol! —ordenó a los otros—, usté se viene con nosotros, ese, por güey —le dijo al oficial, y lo subió a la Cheyenne de un empujón, luego me gritó—: ¿y tú qué, pinche René? ¡A tu volante, ese, de volada! —Subí tan rápido como pude pararme y encendí la camioneta, los otros ya venían corriendo y se subieron a la caja.
—¡Listos! —gritaron. Di la vuelta y me subí a la carretera.
—¡Písale machín, ese! —me dijo. El oficial venía callado, con la cabeza agachada, parecía que ni respiraba. Creí que todo estaría tranquilo—. Tú no te acalambres, ese René —me dijo para tranquilizarme—, todo seguirá como lo planeamos, ese, nosotros nos vamos a bajar en el crucero pa’ que tú le sigas según el plan.
Pero en la curva de Monticcello se nos emparejó otra camioneta de la policía, vio al oficial en medio de nosotros, su semblante apachurrado delató la situación y encendió la sirena.
—¡Lo voy a matar, putos! —les gritó el que venía encañonándolo dentro de la cabina—, ¡al Picudo no le tiembla la papaya como a ustedes, hijos de su reputa madre!
Aun así no apagaron la sirena ni las torretas, pronto nos vimos nuevamente perseguidos por varias patrullas, que nos cerraron el paso en el entronque con la carretera a Tesistán, donde se suponía que seguiría solo. Creí que en verdad mataría al policía, su mirada estaba desorbitada, las manos crispadas temblaban apretando la pistola, pero no fue así, tenían encañonados a los de la caja y uno rápido me apuntó en la sien.
—¡Hijos de la chingada!, ¡qué güeyes están los cuicos, ese!, todos están cortados con la misma tijera —bramó el que apuntaba al policía—. ¿Qué no entienden para quién son las armas, ese? —Se adivinaba que en círculo perfecto de sus pupilas, las niñas se achicaban, se hacían pequeñas. Hasta entonces supe lo que traía en la caja de herramientas de atrás.
—¡Bájese! —le dijeron. Ya abajo, le ofreció cien mil pesos y la camioneta pero que me dejara entregar las armas; sin embargo, el oficial ya venía asustado y no razonaba muy bien. Uno de sus muchachos le aconsejó que le tomara la palabra, que aun repartiéndose les convenía, pero el oficial dudaba, ahora sí con miedo. Y nos subieron a las patrullas.
—¡Tú ni hables, ese! —me gritó, aunque estuviera a menos de un metro de él, pero yo ya creía haberlo perdido todo.
Ya en marcha, le volvió a decir al oficial:
—¡Ciento cincuenta mil que aquí mismo traigo y lo que ya le dije si nos suelta! —Pero el oficial ya se sentía más seguro y con coraje dijo que ya nos había cargado la chingada, que nos habíamos pasado de la raya y que ya nada nos iba a salvar.
—Por pasarte de listo, te estás pasando de pendejo, ese, entonces, ese, le doy menos de quince días para que compre su cajón —le dijo, y le dieron un culatazo para que ya se callara. Se desmayó. Me empezaron a salir lágrimas de impotencia, sabía que matarían a mi hija, si es que no la habían matado ya. Pensé que, si salía de esta, vengaría su suerte contra todos los que sospechara que habían planeado esto. ¿Para qué me usaban si de todas formas intervinieron? Era algo que no comprendía, que me daba muchas vueltas en la cabeza.
Pasé más de una semana en la cárcel, no los denuncié, a pesar de mi coraje. Quería la venganza para mí solito. Salimos libres de manera insospechada, creo que alguien se encargó de todo, nadie soltó ni una palabra y lo extraño fue que siempre estuvimos apartados de los demás presos, al salir me di cuenta que al oficial que nos detuvo lo acababan de matar, no se supo quién, ni por qué, solo amaneció decapitado en un camino vecinal de Tlajomulco de Zúñiga, con los labios engrapados, me acordé de lo que le dijo «el Picudo», así le decían al que venía conmigo en la camioneta, que comprara su ataúd.
En la calle, un tipo elegante dijo ser el Pepe, me dijo que estuviera tranquilo que todo estaba bien, que nada había sido mi culpa, que todo había sido una disfunción interna de su gente y del receptor de lo que le iba a entregar, que en el estacionamiento de la zona comercial estaba un Mercédez azul con mi hija esperándome como premio por no abrir la boca, nada pudiste hacerme, aunque lo hubieras querido, pero yo premio el valor y la discreción de la gente, me dijo. Corrí a la calle, no traía ni un peso, pero una camioneta Lobo se paró casi arriba de la banqueta y se abrió la puerta, alguien me subió de un empellón y cerró con fuerza, creí que todo empezaba de nuevo, hasta que llegamos al Mercédez azul, Flor saboreaba un helado sin preocupación.
—¡Papi, papi! —me gritó cuando me vio, estallé en un llanto nervioso que duró más de media hora, la gente pasaba y se me quedaba viendo que abrazaba a mi hija con desesperación.
—¿A dónde fuiste, papi? —me decía la niña.
—A donde espero jamás volver, mi reina. —Y la subí al carro para ir a casa, encontré a Juanita preocupada.
—¡Ay, señor! Desde la mañana se la llevaron otra vez y usted que no aparecía, estaba muy mortificada. ¡Bendito Dios que ya están aquí los dos!
—¡Pero entonces...! ¿Siempre estuvo aquí? —Estaba muy confundido.
—La vez que se los llevaron, ya en la noche me trajeron de vuelta a Flor Guadalupe. Primero entró otro hombre y me desató, luego trajeron a la niña diciendo que usted estaba haciendo un trabajo para ellos, me asusté mucho pero ya después todos fueron muy amables y traían todo lo que necesitábamos la niña y yo, nos decían que pronto iba a regresar usted, que estaba trabajando para el país, que el gobierno le había encargado una misión muy importante, que para la patria y quién sabe cuántas cosas más decían, yo la verdad no les entendía bien, pero con el paso de los días la tensión disminuyó hasta que ya solo esperábamos que usted regresara. Nos decían que estuviéramos tranquilas, que la niña siguiera yendo a la escuela como si nada, y así fue.
—¿Y cada cuándo venían esos señores, Juanita?
—Pos todos los días, señor. Ahora se fueron temprano y se llevaron a la niña, por eso me preocupé.
¿Qué había pasado? ¿En qué estuve metido? No entendía nada.