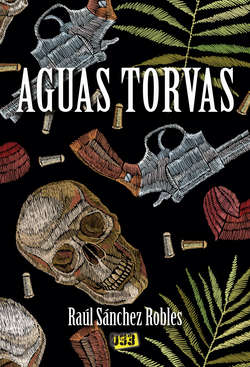Читать книгу Aguas torvas - Raúl Sánchez Robles - Страница 9
Оглавление—Quiero morir tranquilo —dijo Gilberto Castro recargado en el poste de electricidad, respirando gordo, como vaca mansa. Tenía diecisiete puñaladas en el pecho, todas mortales e impresionantes, casi todas podían albergar hasta el fondo, ampliamente, un dedo medio de la mano de un adulto—. ¡Déjenme! —gritaba entre los estertores de la agonía, tensando todas las extremidades que salían del obeso cuerpo. Su cuello de toro era el majestuoso pedestal de un horrible rostro cacarizo y graniento, lleno de barros y espinillas. Cuando llegaron los paramédicos, el Gil ya era un cadáver abandonado por las calles de Tijuana y que nadie conocía.
nn masculino, de entre veinticinco y treinta años de edad, de complexión robusta (obeso), uno ochenta y cinco metros de estatura, ciento cuarenta y siete kilos de peso, tez blanca, ojos cafés, pelo castaño y escaso, rostro mal cuidado marcado por el acné de la pubertad. Señas particulares: Tatuaje en el estómago de tamaño natural de glúteos de mujer en genuflexión, tatuaje de cuerpo femenino desnudo en el brazo izquierdo de doce centímetros, glande tatuado con rostro de mujer, serie numérica tatuada en el muslo izquierdo, ciento cinco, noventa y cinco, ciento cinco, que se presume sea un número telefónico, tatuaje de una zeta con varios números tachados en el brazo derecho que lo identifica como un miembro de esta organización criminal, múltiples heridas con objeto punzo cortante en toda la economía corporal, pero ocho en el pecho.
Así quedó registrado el cadáver del Gilochas en el anfiteatro de Tijuana cuando fue trasladado, junto con otros seis que aparecieron el fin de semana en la ciudad fronteriza. Nadie lo reclamó, hasta que la universidad solicitó un cuerpo para los estudiantes de Medicina, convirtiendo así al Gilochas en algo útil para la sociedad de manera involuntaria, no se podría decir que jamás hizo algo para retribuir al género humano, aunque fuera un poco de lo que le quitó o perjudicó.
Las causas del deceso era probablemente un ajuste de cuentas en contra de Los Zetas; a diferencia de los otros cadáveres, este no presentaba tiro de gracia, pero sí un exceso de saña en su ejecución y la cínica costumbre de exhibir a sus víctimas luego de asesinarlas, como acostumbra firmar sus advertencias el crimen organizado.
Desde la asignación, Luz tuvo sus dudas para que la misión fuera un éxito. El Gilochas era un esbirro difícil de controlar aun para Samuel. Por eso casi siempre lo tenía fuera de Guadalajara y bajo la supervisión de Cuco, con quien encontraba afinidad en la forma de proceder. Pocas veces acataba órdenes que no fueran de este, y menos de una pinche vieja marimacha, como le decía a la Turbia. Lo que no esperaba era morir en una de sus propias trampas.
Desde la Perla Tapatía, había maniobrado en el viaje buscando el tiempo y las oportunidades para matarla. Pretextando despistar a todos, se aferró a la sugerencia de viajar en tren, siendo que los esperarían en el aeropuerto de Tijuana los principales miembros de cártel en aquella zona, para brindarles protección de Los Arellano Félix.
En Compostela, aprovechando la geografía selvática y escarpada, logró descarrilar el último vagón pensando que Luz era la mujer recargada en el vestíbulo que veía achicarse el paisaje, allá a lo lejos, atrás, en el paso del tren. El espíritu inquieto e impredecible de la Turbia la llevaba siempre a lugares y hechos inesperados, casi insólitos. Se dedicó a cambiar de camerino en todo el trayecto, no porque sospechara de Gil, sino simplemente porque casi todos los camarotes estaban desocupados. Era raro que el ciudadano común viajara en esa categoría, por caro y por malo, el costo era casi igual que el de un boleto de avión pero el servicio era pésimo; por la noche el aire acondicionado funcionaba muy bien acalambrando de frío a los pasajeros, y en la tarde, en medio del desierto, parecía que estaba encendida la calefacción. Jamás a la inversa.
Al pasar por los primeros túneles, al Gil se le desorbitaron las ideas y buscaba afanosamente a la Turbia para provocarle un «accidente». Sin sospecha alguna, Luz se movía constantemente, hasta que terminaron las efímeras noches de hasta dos minutos que provocaban los túneles. En uno de sus múltiples paseos fue a dar al vagón de primera clase, que por cierto era como los de segunda, se sentó junto a una señora muy platicadora que viajaba a Ciudad Obregón, decía ser de los Mochis, pero vivía en el estado vecino de Sonora, luego de recomendarle algunas recetas con cecina, se fue quedando dormida hasta que la despertó nuevamente el estilo narrativo de la señora, que le platicaba anécdotas propias de la gente de la costa, de los trabajadores del algodón o de las hortalizas, de los pescadores, del machismo norteño y de la aparentemente efímera herencia del narcotráfico sinaloense. Luz tan solo sonreía con diplomacia, un individuo gordo y bigotón, les lanzaba miradas rojas y rencorosas, principalmente a la señora que explotaba a carcajadas escandalosas con cada comentario hiriente. Lo que menos quería era llamar la atención y mejor se cambió de vagón. En Empalme, la vida se le estaba licuando por los poros, y sin más se quitó la blusa empapada para secarla con el viento del vestíbulo, hasta que un garrotero, venciendo su propia lujuria, le pidió que se la volviera a poner para evitar un mal momento pues en cuestión de minutos se había llenado de hombres que no se asomaban a ver el paisaje realmente, sino ese espectacular tórax que podía incitar desde los instintos más tiernos hasta los más salvajes. Nadie sospechaba siquiera a lo que se exponía si llegara a tocar, aunque fuera por accidente, a esos únicos pechos, molde de la perfección.
Hermosillo la vio de noche, desde la ventana panorámica de otro de los camerinos. Pensó en Pepe, con los ojos empañados por la mirada fija en la distraída distancia de la nada, las luces de las calles corrían en sentido contrario, dilatadas. Cómo es que alguien a quien no se ama se vuelve tan indispensable, pensaba. En su memoria paseó la idea de la tibieza de sus brazos y la seguridad de su voz, sus manos grandes y sus ojos fuertes y firmes. Lo admiraba mucho, sí, pero su propia vida la había hecho insensible a los asuntos del corazón, solo respondía con sus vísceras o con las hormonas. Una rara satisfacción la envolvió toda cuando trajo a la mente la forma en que le enseñó a Pepe lo que sabía hacer, nunca vivió con él, pero a diario estuvieron juntos desde el bautizo y confirmación en la escuela del hampa; la cárcel. El temple y las agallas, el humor con que respondía a un momento crítico, sus frases simpáticas y el exagerado pero apropiado gesto de súper galán que adoptaba cuando terminaba una acción peligrosa, le había hecho ganador de la admiración hasta de sus enemigos. Era una esponja para aprenderlo todo a la primera, y resolvía los asuntos como si ya fuera un experto. Era único, cuando tenía veinte años había escalado tanto en el cártel de occidente como no lo había hecho nadie a tan corta edad. Tenía clase, se sabía comportar, hablaba como universitario, tenía estilo para vestir, hasta parecía educado en buenas escuelas, no se entendía por qué alguien así anduviera en este negocio, pudo haber estudiado y ser lo que quisiera, algo que la sociedad aprobara. Aunque, bueno, las relaciones no estaban sujetas solamente con personas del bajo mundo, también se encontraba gente de renombre, pero nada estaba claro, tan solo se sospechaba. Burócratas clave han cobrado sus participaciones con don Juan o con Samuel, militares que reciben dádivas y hasta algunos políticos se apoyan con el cártel cuando la necesidad les atora las cosas. Para el lumpen es una ventaja que se le vea con potencial económico, y disposición para repartir y auxiliar en la escasez de capital; invierte un poco aquí, otro poco allá, y así se puede comerciar con grandes cantidades en todas partes, es un negocio redondo, con salidas y entradas por todas partes y con la capacidad de lavar capitales en contubernio con las autoridades de Dios y del Diablo.
Benjamín Hill le recordó las pinturas rupestres al norte del río de San Miguel de Horcasitas que le había platicado Pepe, quién a su vez su abuelo le había narrado la ocasión en que se perdió en tiempos de la Revolución en el estado de Sonora y las había visto siendo caballerango de Pancho Villa cuando tenía solo catorce años.
El ambiente la regresó a principios del siglo xx, se asomó por la ventana al ver pasar un grupo de jinetes con tejana y carrilleras, pantalón y camisa caqui, se desvanecieron al temblor de la mañana, el sol apenas salía y los cascos retumbaban en la insólita fantasía. Una enorme nube de humo ascendía por el chacuaco de una locomotora antigua como ya solo se ven en las películas de época.
—¿’Onde andaba? —apareció el Gil en el marco de la puerta.
—¡Salte y esfúmate! Tú y yo ni nos conocemos, imbécil. ¡Lárgate! —le dijo gritando bajito; así lo habían planeado para seguridad de ambos, pero el Gilochas era terco e irreflexivo. Instintivamente, Luz metió su mano derecha a la bota, traía una pequeña pistola calibre .25 chapeada en oro con incrustaciones en ópalo y plata, una verdadera joyita con la que no merecía morir la bestia que tapaba toda la puerta, el arma chiquita y todo, pero le daba seguridad a la Turbia. El Gilochas no lo sabía, pero la firmeza de la voz de Luz lo hizo dudar y mejor salió riendo a carcajadas.
—¡Pendejo! —gritó Luz. Gil había puesto en riesgo el anonimato de ambos como pareja de trabajo, fuera de su territorio Luz sabía que corría riesgo de vida, alguien de otro cártel podría intentar eliminarla.
En Mexicali se movieron cada quien por su cuenta. La idea era verse en el departamento de San Isidro. Luz se entrevistó con algunos contactos en el Centro Cívico de la capital del Estado y Gil tomó un autobús esa misma mañana para adelantar «algo» en Tijuana. Luz lo citó en San Isidro al día siguiente por la tarde.
Diez a la media noche, se abrió violentamente la puerta de su habitación del hotel, entró una Beretta apuntando para todos lados, de atrás de la cama salieron varios disparos que obligaron a correr a un cholo saltando gente y muebles. Se quejó con el administrador desviando toda sospecha con el cuento de un asalto. Se preguntó si de veras fue eso o un intento de eliminarla, cerró sin respuesta convincente, ya no durmió. Pensó en que pudo ser buena la idea de aceptar la invitación del «Yeyo», quien le había ofrecido una recámara de su casa, después de todo era gente de su confianza, pero el pobre «Yeyo» no tenía mucho que ofrecer como anfitrión y prefirió no molestarlo.
No fue a San Isidro. De Chula Vista llamó al Gilochas y por la noche salieron a Tijuana confundiéndose con la gente que salía a la frontera para divertirse. En las barras tomaron cerveza y hablaron con los contactos locales de su cártel, hicieron la cita en El Caliente para el otro día a las cinco de la tarde. En Tijuana sí convenía que la vieran con el Gil, él era quien manejaba el mercado de Cuco, pero ella era una total desconocida. Por más de una hora caminó con él por el centro de la ciudad, casi oscureciendo salieron a la colonia Hidalgo en busca de quién sabe quién, según Gilochas. Los emboscaron, él fingió defenderse, pero sus hombres estaban tan drogados que confundieron la acción y lo atacaron realmente, la Turbia saltó por encima de unos barandales y trepó a una azotea. Todo fue tan repentino y silencioso, de arriba hizo varios disparos encandilada por la luz de la lámpara del poste de electricidad, estaba tan sorprendida de los hechos que los falló todos, pero a ella sí le acertaron, primero uno que la tumbó de espaldas entre unas bolsas de basura que estaban en el traspatio de la casa a la que se había subido, se levantó como pudo y saltó a un callejón pantanoso, iba trastabillando entre charcos de lodo, la oscuridad era casi total, sintió un empellón que la hizo chapalear en un charco y perdió el equilibrio, un individuo se le echó encima encajándole una puñalada en el pecho, al mismo tiempo que el lamento apretó el gatillo de su arma y el cholo recibió el proyectil en medio de la frente; ambos cayeron, pero Luz se incorporó trabajosamente, recargándose en paredes, árboles y carros viejos pudo llegar al coche del Gilochas, sintió otro empujón por la espalda que se convirtió en jalón a la altura del pecho, enseguida le llegó el mortal zumbido de la bala que luego tronó como un bang, se recargó en la puerta del auto ya cuando su mano jalaba la manija que la abría, pujando se hizo a un lado para introducirse al carro, sabía cómo arrancar el motor, era uno de los vehículos de Samuel arreglado ex profeso para las fugas, con placas mexicanas y doble tanque de gasolina. Perdía mucha sangre, pero la chamarra de piel, aunque perforada, escondía muy bien las heridas. Sacando fuerzas de su agonía llegó a la garita y pasó a los Estados Unidos sin que la revisaran. Sentía mucho frío y le dolían los pies, cosa rara porque era en lo único que no traía golpes ni heridas; su mirada se hacía opaca, respirar era una tortura, como un sueño recordó los últimos gritos del Gilochas: «¡Soy yo, cabrones, el Gilochas! ¡A ella! ¡Chínguenla a ella!», y la señalaba con el dedo. Sabía que iba a morir, que le quedaban unos cuantos segundos de vida. Tomó el teléfono celular y marcó el número de Pepe...