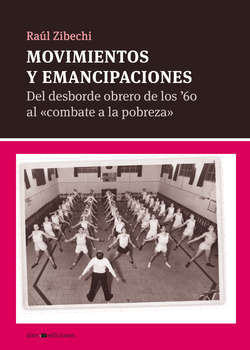Читать книгу Movimientos y emancipaciones - Raúl Zibechi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una herencia de Vietnam
ОглавлениеLa guerra de Vietnam fue un parteaguas en muchos aspectos. Las elites de los Estados Unidos comprendieron pronto que no podían ganar una guerra de esas características sólo apelando a la superioridad militar. Uno de los primeros en visualizarlo y quien se encargó de formular la política del «combate a la pobreza» fue Robert McNamara. Graduado en Harvard, trabajó en Price Waterhouse y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a la fuerza aérea, donde se especializó en el análisis de la eficiencia y eficacia de los bombardeos estadounidenses, en especial del B-29, en esa época el principal bombardero con que se contaba. Más tarde ingresó a la compañía Ford, siendo uno de los máximos responsables en la expansión de posguerra de esa empresa, de la que se convirtió en el primer presidente que no provenía de la familia de su fundador, Henry Ford.
Fue John Kennedy quien en 1961 lo propuso para dirigir el Pentágono, cargo que ocupó hasta 1968, cuando fue nombrado presidente del Banco Mundial. En ese puesto, jugó un papel relevante en darle forma tanto a las actividades de asistencia al desarrollo, como en la formulación del «combate a la pobreza». Todos los análisis confirman que la presidencia de McNamara no sólo amplió las operaciones del Banco en una escala sin precedentes, sino que lo convirtió en el centro intelectual y político capaz de gravitar en todo el mundo e influir en casi todos los gobiernos.
Su punto de partida fue reconocer el fracaso de las soluciones exclusivamente militares, en un período aún dominado por la política de represalia masiva, también conocida como disuasión. Hasta que Kennedy llegó a la Casa Blanca y McNamara al Pentágono, «los Estados Unidos poseían bastante capacidad bélica para garantizar que a cualquier ataque a la nación le seguiría inmediatamente la destrucción total de las bases y ciudades del país agresor» (Klare, 1974: 43). O sea, podían infligir un daño tan grande a la Unión Soviética, que ésta no se atrevería a lanzar un ataque. Pero ambos líderes advirtieron que los Estados Unidos y sus aliados estaban siendo derrotados en un tipo de guerra para el que no estaban preparados (la guerra de guerrillas), que se había convertido en moneda corriente en el Tercer Mundo: el principal teatro de confrontación bélica en los años cincuenta y sesenta. Con ellos nació la «contrainsurgencia».
Miles de oficiales del Pentágono estudiaron las obras de Mao Tse Tung y Ernesto Guevara para familiarizarse con la guerra de guerrillas y siguieron cursos anti-insurrección que Kennedy había ordenado se impartieran a los funcionarios destinados a embajadas y misiones en el Tercer Mundo. Pero también comprendieron que no se podía ganar una guerra de ese tipo por medios exclusivamente militares y que debían implementar formas de ayuda económica y de socavar la infraestructura de los guerrilleros. «Estas actividades no militares, a las que en el caso de Vietnam, se dio, en conjunto el nombre de ‘la otra guerra’, son fruto de la nueva ‘ciencia’ de la ‘formación de sistemas sociales’» (Klare, 1974: 56). Con modificaciones, este enfoque se mantiene hasta hoy.
McNamara fue el secretario de Defensa que más tiempo estuvo en su cargo y produjo una revolución en el Pentágono, como a continuación lo haría en el Banco Mundial. Reforzó la potencia no nuclear de las fuerzas armadas, reorganizó y remodeló la organización de la defensa basada en la «respuesta flexible» y centralizó el mando, cuestión que se vio favorecida por el estrepitoso fracaso de la vieja guardia de oficiales en el intento de invasión a Cuba en 1961. Una de las consecuencias de la gestión de McNamara fue asentar la idea de que las «guerras de liberación nacional» se ganaban por cuestiones políticas y no tecnológicas como estaban acostumbrados los militares. De ahí la importancia concedida a la investigación en materia de «ingeniería de sistemas sociales», tarea en la que descolló la reaccionaria fundación Rand Corporation, que afirmaba que «la principal finalidad de la labor de contrainsurrección debe concretarse en influir en el comportamiento y actuación del pueblo» (Klare, 1974: 109).
En plena guerra de Vietnam, cuando ya era evidente que medio millón de soldados de la primera potencia militar no podían vencer a las guerrillas, McNamara pasó a presidir el Banco Mundial donde puso en práctica lo aprendido en la guerra. No es la primera vez que las fuerzas armadas se revelan como fuente de inspiración teórica y material del capitalismo; aunque lo particular, en esta ocasión, es lo aprendido en relación a las técnicas de organización social. Marx consideraba en una carta a Engels de 1857 que la historia del ejército muestra la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales:
En general, el ejército es importante para el desarrollo económico. Por ejemplo, fue en el ejército que los antiguos desarrollaron por primera vez un sistema completo de salarios. Análogamente, entre los romanos la propiedad individual (peculium castrense) fue la primera forma legal en que se reconoció el derecho a la propiedad mueble a otro que no fuese el jefe de familia (…). Igualmente aquí, el primer uso de la maquinaria a gran escala. Inclusive el valor especial de los metales y su empleo como moneda parece haberse fundando originariamente en su significación militar. La división del trabajo dentro de una rama se llevó a cabo también en los ejércitos. Toda la historia de las formas de la sociedad burguesa se resume notablemente en la militar (Marx-Engels, 1972: 135-135).
Hoy sabemos que desde el panóptico hasta el taylorismo (pasando por ese proceso que denominamos «revolución industrial») se inspiraron en innovaciones nacidas en los ejércitos que, tiempo después, comenzaron a ser aplicadas en la esfera «civil». Giovanni Arrighi establece un nexo decisivo entre capitalismo, industrialismo y militarismo que lo lleva a sostener que la carrera de armamentos –para controlar los recursos mundiales– fue la fuente básica de innovaciones que revolucionaron la producción y el comercio que, en el período de declive del sistema, se conjuga en una nueva tríada: capitalismo financiero-militarismo-imperialismo (Arrighi, 2007: 278-287). En cuanto a los mecanismos de dominación y, en concreto, la historia de las políticas sociales, la impresión de la primacía de lo militar no hace más que confirmarse.
Lo cierto es que el eje de la gestión de McNamara en el Banco fue la estrecha conexión que estableció entre desarrollo y seguridad. En su libro La esencia de la seguridad, escrito durante su último año en el Pentágono, sostiene que entre 1958 y 1966 hubo 164 conflictos violentos en el mundo, que sólo 15 fueron enfrentamientos militares entre dos estados y que ninguno fue una guerra declarada. Su conclusión era que «existe una relación directa entre violencia y atraso económico» (Mendes, 2009: 113). Comprendió que la pobreza y la injusticia social podían poner en peligro la estabilidad y la seguridad de los aliados de su país, y convertirse en factores de inestabilidad que le dieran a sus adversarios, la oportunidad para hacerse con el poder.
El siguiente paso fue reconocer que el crecimiento económico por sí solo no era capaz de reducir la pobreza, lo que llevó a los directivos del Banco a poner en lugar destacado el apoyo a la agricultura y la educación para el quinquenio 1968-1975. Pero la construcción política y teórica del «combate a la pobreza» atravesó diversas etapas y se fue asentando gradualmente. En un primer momento, se propuso abordar el problema del crecimiento demográfico a través de la planificación familiar que, hacia 1970, pasó a un segundo plano por las dificultades y rechazos que afrontó. Otros temas, como el desempleo, la salud y la nutrición, así como la urbanización de los barrios populares, ganaron presencia en la retórica de McNamara a comienzos de los setenta.
Un buen ejemplo son los préstamos del Banco Mundial para desarrollo urbano, que pasaron de 10 millones de dólares en 1972 a 2.000 millones en 1988, con 116 programas para urbanizar favelas en 55 países (Davis, 2006: 79). Sin embargo, la «lucha contra la pobreza» chocaba con ciertos límites: «Un enfoque que le diese soporte y racionalidad y un instrumento operacional que permitiese su replicación en gran escala» (Mendes, 2009: 128). Para ese entonces, su director iba descubriendo que el papel del Banco debía consistir en impactar en el campo de la generación de ideas y de la asistencia técnica, más que en la implementación directa de los programas; cuestión, esta última, en la que estaba empantanado.
La retirada con derrota de Vietnam en 1973, aceleró la adopción de la línea de combate a la pobreza que iba ahora de la mano con un profundo viraje de la política exterior estadounidense. A comienzos de esa década, el enfoque se fue centrando en la lucha contra la «pobreza extrema» y la atención de las «necesidades humanas básicas» a través del apoyo a la participación de los pobres en el desarrollo (Mendes, 2009: 131). Esta diferenciación y estratificación entre pobreza relativa y absoluta aparece en el discurso anual de McNamara en 1972. El año siguiente se lanza un programa que hace énfasis en la salud y la educación primarias, agua potable y energía eléctrica dirigidos al medio rural. No se cuestiona la estructura agraria ni la concentración de la propiedad de la tierra, factor clave en la pobreza y la desigualdad rural, y se acomodan los proyectos a una realidad que no sólo no se pretende cambiar sino que se busca consolidar, aunque en los hechos se cuestiona el «efecto derrame» que supuestamente tendría el crecimiento. Esta línea de pensamiento fue establecida por Hollis Chenery –economista jefe y vicepresidente del Banco– en su libro Redistribución con crecimiento, que le dio el marco teórico al período de McNamara al considerar la desigualdad como un freno al desarrollo, que no puede ser reabsorbida por el crecimiento económico (Toussaint, 2007: 155).
En su trabajo, Chenery ya sostiene la necesidad de distribuir una parte del crecimiento a través de la reorientación de las inversiones hacia grupos en situación de pobreza absoluta bajo la forma de educación, acceso al crédito, obras públicas y otros, que se puede sintetizar en «repartir un pedazo del crecimiento de la riqueza y no la riqueza», aumentando la productividad de los pobres y su inserción en el mercado para que su renta pudiera crecer (Mendes, 2009: 134). Como puede verse, en este enfoque –que ya tiene casi cuatro décadas– se anticipan las lógicas que impregnan las políticas sociales hasta el día de hoy.
Más allá de estos debates sobre los caminos para reducir la pobreza, bajo la presidencia de McNamara esto se instala como un tema que hasta ese momento estaba ausente en la teoría económica y, por supuesto, en la política del Banco. La pobreza pasa a tener un estatuto teórico y político, como unidad de análisis y centro de las políticas públicas, que debe estar incluida en las iniciativas de los gobiernos así como en los estudios e investigaciones. El gran viraje producido bajo la presidencia de McNamara fue pasar de la centralidad del crecimiento económico, a la cuestión de la cobertura o no de las necesidades básicas como expresión de la pobreza absoluta. En 1976 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta la tesis de las necesidades básicas y las divide en cuatro grupos: mínimos para el consumo familiar y personal, acceso a servicios esenciales de salud, educación y agua potable, trabajo debidamente remunerado y participación en la toma de decisiones como parte de las libertades individuales (Gutiérrez, 2000). Esta propuesta fue aceptada universalmente como referencia en el vasto conjunto de políticas que hacen hincapié en la «participación social».
En esos años la pobreza se institucionaliza como parte de la agenda internacional de desarrollo, cuestión que aparece ligada al involucramiento cada vez mayor del Banco en investigación, recopilación de información y datos. Para esas tareas el Banco comenzó a financiar la investigación local y a formar técnicos a fin de capacitarlos en la formulación y diseño de proyectos.
Todo eso demandó la constitución de todo un campo de estudios dedicados a esa temática, cuyo crecimiento alimentó la imposición y legitimación de un nuevo vocabulario (centrado en términos como eficiencia, mercado, renta, activos, vulnerabilidad, pobre, etc.), en detrimento de otro (como igualdad, explotación, dominación, clase, lucha de clases, etc.) forjado en las luchas sociales y vinculado a la tradición socialista. En fin, no sólo se estableció un modo de interpretar y categorizar la realidad social, sino se diseñó una nueva agenda político-intelectual. Fue en ese momento en que el Banco se convirtió en un agencia capaz de articular y poner en marcha un proyecto más universalizador de desarrollo capitalista para la periferia, anclado en la «ciencia de la pobreza» o «ciencia de gestión política de la pobreza» por la vía del crédito, y no ya de la filantropía. (Mendes, 2009: 136).
La propuesta consistía en «superar» la pobreza a través del aumento de la «productividad de los pobres», ya que se consideraba que tanto en el campo como en la ciudad, los pobres eran aquellos que no estaban insertos en actividades productivas vinculadas al mercado. Una posición que no sólo blanqueaba la explotación y la feroz acumulación de capital, sino que tenía la virtud, para las elites, de que aislaba el fenómeno de la pobreza de las relaciones sociales hegemónicas. Dicho de otro modo: se instala la pobreza como un problema, invisibilizando así la riqueza como la verdadera causa de los problemas sociales. En paralelo, se recuperan prácticas coloniales, ya que nunca son los pobres los que definen la pobreza sino las instituciones «especializadas» globales o gubernamentales.
De ese modo van apareciendo un conjunto de definiciones encadenadas, que definen primero lo que es pobreza absoluta, luego la localizan en espacios muy concretos (primero en las áreas rurales y hacia mediados de los setenta en las periferias urbanas), a partir de lo cual se definen políticas, que son necesariamente «focalizadas», tendientes a resolver el problema. Los conceptos de focalización, necesidades básicas y productividad van de la mano; pero además, se busca aprovechar la mano de obra no remunerada de los pobres para abaratar los costos de remontar la pobreza, como sucedió con el programa de urbanización de las favelas. «Elogiar la praxis de los pobres se convirtió en una cortina de humo para revocar compromisos históricos de los estados de reducir la pobreza y el déficit habitacional» (Davis, 2006: 81).
El paso siguiente, casi natural, de este encadenamiento conceptual y político, es la aparición de organizaciones especializadas en el trabajo focalizado con pobres para «ayudarlos» a elevar su renta a través de una mejora de su productividad. Se expanden así las ONGs, o «imperialismo blando» para usar la terminología de Mike Davis. El crecimiento exponencial de las ONGs en el mundo pobre llegó de la mano de las sanciones impuestas por el Banco Mundial, y de otros organismos y estados del primer mundo, a aquellos gobiernos que promovían políticas redistributivas. Así le sucedió al gobierno de Salvador Allende: desde que fue electo presidente en 1970 los desembolsos multilaterales cayeron en picada, para despegar notablemente el mismo año 1973 tras ser derrocado por Augusto Pinochet (Toussaint, 2007: 104). También sufrieron castigos Perú, Argelia, Guinea y la Nicaragua sandinista. El Banco, y con él la cooperación internacional, sólo aceptaba combatir la pobreza con políticas focalizadas con base en las «necesidades básicas» y mediante préstamos que endeudaban a los países. Poco después, con el gobierno Carter (1977-1981), el enfoque del combate a la pobreza se combinó con la política de «derechos humanos», la cual termina por imponerse sobre la ley internacional que contemplaba, entre otras, la no intervención como regla básica para regular las relaciones entre estados (Bartholomew y Breakspear, 2004).
Vale consignar que, de este modo, queda completado el tríptico político-ideológico sobre el que cabalga el nuevo imperialismo: combate a la pobreza con base en créditos a fin de enfrentar las necesidades básicas, y ya no apoyándose en reformas estructurales; derechos humanos que vulneran la ley internacional basada en la no intervención y democracia electoral como medio de legitimación de gobiernos. Todo aquel país que se salga de ese libreto es pasible de ser sancionado, en el mejor de los casos; en el peor, sus instituciones serán desestabilizadas y, si no abdica de su autonomía, sufrirá una invasión militar.