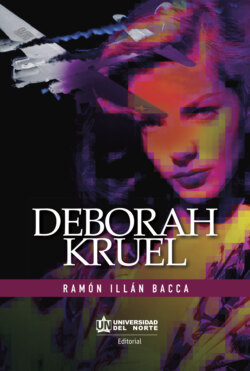Читать книгу Deborah Kruel - Ramón Illán Bacca - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO IV
ОглавлениеGunter se detuvo frente a la casa y la observó de nuevo. Siempre se había preguntado quién sería el dueño de ese ejemplo de arquitectura francesa de principios de siglo, con sus cupulitas, torretas de latón, mansarda, ventanitas de vidrios colores y ventanas de hierro forjado “art nouveau”. Al pie de un rincón una pequeña placa indicaba el constructor y el año de la edificación. Resultó ser un arquitecto de apellido Carpentier, un francés residenciado en Cuba que había hecho algunos trabajos eclécticos a principios del siglo en la región. ¿No era de él el templete de Ciénaga, orgullo de esa ciudad?
Esto pensaba el joven mientras tocaba el timbre de la casa, de la que ya sabía era de la Mona Navarro. “Está un poco loca”, le había advertido Benjamín cuando le entregó una carta de presentación. Al fin, después de un largo rato, que hizo desesperar al joven, se abrió la puerta y una anciana con el pelo teñido de azul y túnica de entrecasa preguntó con desconfianza qué se le ofrecía. El joven observó divertido que el frenillo le impedía pronunciar las erres. La vieja leyó la carta con la ceja arqueada y le dijo:
—Hacía siglos que no sabía de la vida de Benjamín. ¿Y qué hace ahora ese muchacho?
A Gunter le sorprendió pensar en el cincuentón de Benjamín como en ese muchacho, pero contestó:
—Hace días no lo veo; él es un poco extraño.
—Sí, siempre fue así desde chiquito; si le dijera yo… —contestó la anciana.
A todo esto, ya habían pasado del zaguán a una sala que dejó perplejo al periodista. Por un momento Gunter se creyó en algún estudio cinematrográfico que representara alguna película de la década de los años veinte. Divanes estilo egipcio, cojines, lámparas de cristal de roca con pie de estaño; una mesita, que parecía salida de la tumba de Tutankamon, portaba una lamparita en forma de disco-solar que despedía geométricos rayos de luz. Estatuillas de jade y ónix aparecían en diversos rincones.
Su atención se concentró de pronto en el gran cuadro que estaba en la pared, al lado de la estilizada escalera. Una mujer con un vestido de noche negro que dejaba al descubierto toda la espalda se inclinaba sobre la baranda de la terraza y miraba a lo que debía ser el jardín o el mar. No se le veía ni el perfil, pero Gunter pensó que era la grupa más bella que había visto en su vida.
La anciana había desaparecido detrás de una puerta con vidrios multicolores y arabescos de hierro. Pero rápidamente retornó transformada, vestida con una túnica “Minaret”, una larga pitillera, unos brazaletes múltiples y una ajorca en la pierna.
Gunter bajó los ojos hasta que hizo desaparecer la risa que lo asfixiaba y buscaba cómo estallar.
Solo después, en su pieza y con mucha paciencia, pudo el joven periodista transcribir lo que quedó en la cinta de la grabadora, pues en el momento que la escuchó tuvo la sensación de haber abierto la caja de las Siete Palabras. La anciana era algo abrumador hablando, no había forma de hacerla parar, era como una de las fuerzas de la naturaleza desatada, el arquetipo de la perorata.
“Pensé que Deborah ya no sería ni un mal recuerdo; al terminar la guerra desapareció cualquier día con el mayor Tedio, a quien trasladaron a un lugar remoto, no recuerdo dónde. Después, al poco tiempo enviudó, pero por aquí nunca más volvió.
“Corrieron rumores de que estaba en los Estados Unidos, casada con un obispo mormón; otros dijeron que no, que alguien la había visto administrando una casa de lenocinio en Caracas; y otros, que, en realidad, había muerto en el incendio del hotel Regina en Bogotá durante el nueve de abril; total, nadie sabe nada.
“Y ahora qué es lo que es. ¿Una heroína de novela?”. El joven periodista le explicó que estaba indagando. “¿Deborah espía?”. La anciana se rió un poco en forma gutural, pero después empezó a hablar, como para consigo misma, en voz alta.
“Deborah sabía hablar perfectamente el alemán. Pero como usted no debe saberlo, le cuento que a su madre Germania la nombraron secretaria de nuestra embajada en Alemania cuando los militares mataron a Sócrates, el papá de Deborah, en lo que se ha llamado ‘un malentendido’.
“Pero espérese y le cuento desde el principio. Al generalote ese le hicieron una fiesta en el Centro Social. ¿Cómo no voy a acordarme si yo fui una de las organizadoras? Total, al hombre se le había alborotado la amibiasis por unas cervezas que se tomó, y ¿qué cree que han hecho sus subalternos? ¡Nada menos que amenazarnos con fusilarnos si algo le ocurría a su jefe! Pero lo que sí ocurrió fue que el teniente que estaba al mando de la guardia, digamos pretoriana, un hombrecillo que parecía una escultura chibcha, se ha llevado a los directores del Centro Social, entre ellos a Sócrates Valdez, el padre de Deborah. ¿Quiénes eran los otros dos? Ah, sí, Nemesio Correa y Aquiles Olmos; pero estos se salvaron. La verdad es que nunca hubo claridad sobre lo que ocurrió. Aquiles me contó, ahora lo recuerdo, que les hicieron un simulacro de fusilamiento; pero, ¡qué hombre tan cobarde!, a pesar de tener un periódico nunca denunció el hecho, ni siquiera cuando hubo cambio de régimen. Nemesio, como era tan amigo de los militares, hasta medio nazi fue después, nunca quiso aclarar nada, se llevó el secreto a la tumba, como diez años después de lo que te estoy contando cuando los trabajadores de su finca lo hicieron picadillo en una discusión por salario o alguna de esas cosas plebes. Pero al pobre Sócrates le dio un infarto en el simulacro de fusilamiento y se murió. No hubo testigos, pero eso fue lo que se dijo, y ya sabes que “vox populi, vox Dei”. Cuando se creyó que Germania iba a poner el grito en el cielo, je, se quedó calladita, sin decir ni mu. Claro que hubo rumores, sobre todo cuando se le vio en unos amacices con el teniente ese, el chibcha, quiero decir. Se dijo que ella había azuzado a los militares, en fin, miles de cosas; el asunto es que a los pocos meses apareció nombrada en el cargo en Alemania. Así fue como Deborah se fue a Europa”.
En ese momento Gunter dio un alarido de rabia; el casete se había dañado y en la otra mitad de la grabación solo se oía una voz ininteligible. Sacó ese primer casete grabado y colocó el segundo en el pasacintas.
La voz de la anciana siguió relatando:
“A principios de los años treinta me fui a pasar a Europa una temporada; con sede en Bruselas, por supuesto, de allí me movilizaba hacia otros lados. Fue entonces cuando visité a Deborah en Berlín. En esa época el banano daba para todo (suspiró), era el oro verde, como decían… ¡ay!… Pero no hablemos de eso…
“Al principio quedé enterrada. ¡Imagínese!, uno completamente salvaje, montuno y provinciano y de pronto aterriza sin prepararse ¡en el Berlín de esa época!
“Allí me encontré con una jovencita vanguardista, Deborah, que usaba monóculo y frac; otras veces llevaba unos vestidos divinos con zorros rojos en el cuello. Cosas que me encandilaron. Peores fueron los lugares donde me llevó y las cosas que vi. Imagínese, estaban esos travestís con los labios muy pintados y faldas levantadas sobre los muslos peludos, sentados en las mesas de los cafés. Fui a unos clubes, como el Silhouette, el White Rose, el Ringo Club, de espectáculos maravillosos y gente muy extraña. Estuve en una fiesta en la que la obligación era llevar regalos del peor gusto posible, como zapatos rellenos de cemento, asientos en forma de inodoros, cosas así… yo daba alaridos, aterrada, pero no me perdía de nada. La verdad era que estaba deslumbrada, como no lo consiguió ninguna otra ciudad, ni siquiera París.
“Esa policía montada con chaquetas de un gris perla era maravillosa, y esos taxis negros con franjas doradas… ¡Qué le digo!
“Deborah era una jovencita curvilínea, encantadora, una jazzy girl, con sus vestidos rojos y sombreritos cloches; pero tal vez, y se lo repito sin mucho control…, una vez me llevó a una exposición de pintura donde alcancé a ver un cuadro con unas monjas levitando y con unas cruces entre las piernas; me salí indignada, mientras ella se reía muy divertida de verme escandalizada…
“No volví a Berlín sino dos años después; pero las cosas habían cambiado totalmente. El hombre espantoso ese del Hitler estaba subiendo al poder. Por cierto que a mí me tocó el coge-coge ese de cuando incendiaron el capitolio de allá. Naturalmente que yo me devolví enseguida para Bruselas; si no quiero problemas aquí, mucho menos allá.
“Para esa época Deborah se había casado con el señor Kruel. Para mí ese fue un matrimonio de conveniencia; a Germania la habían echado del puesto y el par de mujeres necesitaban urgentemente alguien que las sostuviera. Por eso el matrimonio no duró nada; por ejemplo, yo nunca conocí al señor Kruel, siempre estaba de viaje, y a Deborah la veía salir con otros hombres. Que yo sepa, ese es el único matrimonio que tuvo Deborah; todos los demás fueron invento de la gente, chismes de las Olmos. Todo porque alguna vez en París, al presentarles a otro acompañante como su nuevo esposo, la Tallulah le preguntó que cómo había hecho para poder anular todos sus matrimonios anteriores por la iglesia, y Deborah le contestó que eran matrimonios ‘a ratos’ y no consumados… imagínese, “no consumados…”
La larga y singular risa de la anciana llenó un largo espacio de la cinta. Gunter adelantó el casete; la conversación se reanudaba en el momento de la pregunta “¿a quién representaba el cuadro de la bella grupa?”
La anciana se quedó por unos instantes meditando y al final le dijo:
“Es una buena pregunta; se supone que debía ser yo, pero no es así. Ese cuadro lo heredé por arte de birlibirloque de Deborah, como prenda de una deuda conmigo, y esa debe ser ella; por lo menos ese es su trasero, es inconfundible…”.
Al final la anciana se levantó con una agilidad inesperada en una persona de su edad y le dijo: “Mire, en mi baúl debo tener algunas cartas y algunas fotos viejas; se las voy a prestar para que las utilice en su investigación. Qué lástima. Si usted hubiera venido el año pasado hubiera sido mejor, pues tuve que botar cantidades de fotos y cartas porque el comején me tenía invadida la casa; allí había cosas que le hubieran servido de mucho…”.
Gunter aprovechó, cuando quedó solo, para dar un vistazo a la casa. Atisbó primero detrás de una puerta ancha de vitrales con motivos mitológicos estilizados; detrás de la puerta se abría un ancho salón, seguramente el antiguo comedor, pero que en ese instante no contenía mueble alguno, lo único que había, salvo los frisos, fustes, esquineras y capiteles, además de un reluciente piso de mármol, eran algunas viejas litografías desteñidas, colgadas en las paredes; las consabidas: el encuentro de Dante con una indiferente Beatriz en un puente de Florencia; la barcaza fúnebre con la figura fantasmal del remero llegando a una isla de pinos fúnebres; un Otelo bastante prieto dando un alarido con el puñal en alto mientras en el lecho se desangraba una nívea Desdémona. El toque contemporáneo lo constituía un afiche de “El ángel azul”. Abrió la puerta siguiente y solo se encontró con una habitación vacía, con un mecedor roto en un rincón. La otra puerta daba a un jardín cuidado que indicaba en qué gastaba sus horas libres, que eran casi todas, la dueña de la casa. Así, salvo la sala y la recámara, la casa era un cascarón, un monumento a los buenos tiempos del “oro verde”.
La Mona Navarro le entregó un pequeño atado de cartas. “Es todo lo que pude encontrar”, le dijo casi disculpándose. La primera de ellas tenía una bella letra, dibujada. “Es la letra de Deborah —explicó la anciana—; ella nos hacía a veces demostraciones de letra gótica alemana”.
Al cerrarse la puerta detrás de él, Gunter se sentía muy optimista, el premio sería suyo.