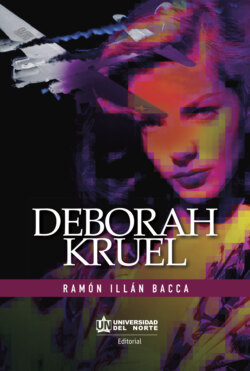Читать книгу Deborah Kruel - Ramón Illán Bacca - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO I
ОглавлениеNo era una fecha histórica. Era tan solo un día soleado. El marco apropiado para historias ligeras, agradables, con finales felices. Sin embargo, no pensaban en eso los dos únicos parroquianos del Entre-nous a esa hora de la tarde cuando la bahía ensayaba sus arreboles y las guías de turistas pescaban incautos.
Separados por varias mesas, permanecían en el bar Gunter Epiayú, joven redactor de El Sesquiplano, y Benjamín Avilés, cincuentón, alto, robusto, amable y taciturno, dueño de la agencia de publicidad más grande del lugar.
Las botellas vacías en la mesa de Gunter revelaban que había consumido más cerveza de la que se toma para simplemente combatir el calor. Algo le molestaba, y bien podía relacionarse con la idea —repetida a menudo a todo aquel que quisiera escucharle—de que la vida no vale la pena mientras el mundo siga gobernado por gente mayor de treinta años escasa de iniciativas e imaginación.
Para la prueba, un botón: esa misma mañana había recibido del periódico un “no” rotundo a su petición de sobrevolar de nuevo la zona donde fue encontrado el viejo bombardero alemán cubierto con una lona amarilla. “Ese tema ya no interesa a nadie”, fue la respuesta a su memorando.
Y sin embargo subsistía el misterio: se supo que el aeroplano accidentado a finales de los años treinta, y cuya misteriosa desaparición fue entonces motivo de múltiples especulaciones, estaba destinado a levantar los planos aéreos de todo el país; también que en el momento de su accidente era conducido por personal científico alemán y que esto ocurría en vísperas de la guerra, dando lugar a una posible historia de espionaje y contraespionaje que aún no había sido dilucidada. Para el joven periodista no había dudas: el misterio del Stuka era un tema mayor que le permitiría participar en el concurso anual de periodismo “Juan de Dios del Villar”, y para eso había acumulado muchísimo material durante largas semanas de investigación.
Atrás habían quedado los otros temas posibles. Decidió no averiguar más sobre las cerámicas japonesas encontradas en las excavaciones arqueológicas de Malambo, que revelaban una antigüedad cercana a los tres milenios y tenían desconcertado al profesor Carlos Angulo Valdés. Olvidó sus averiguaciones sobre la amistad entre el poeta samario Hernando de Bengoechea y el novelista francés Marcel Proust. También resolvió olvidar las investigaciones sobre A.E. Mason, novelista y agente secreto británico en Cartagena. Por último, prescindió de la visita al Museo Romántico para averiguar sobre la verdad o mito del viaje de incógnito de Greta Garbo a Puerto Colombia en los años treinta.
Pero el periódico le había cerrado las puertas. Las fotografías que reposaban en el archivo de El Sesquiplano no eran las mejores —el reportero que enviaron para cubrir la noticia se había limitado a cumplir y el aparato se veía mal enfocado y borroso—, y esa era la razón de su memorando de la mañana y la desazón de esa tarde. Le quedaba, sin embargo, un recurso: si no lograba conseguir el material necesario, se inventaría el resto e iría tras un premio nacional de novela que le daría fama y dinero; cosas que si llegan cuando se es joven son, en una palabra, la felicidad.
Por un momento, el periodista detuvo su mirada en el otro parroquiano, Benjamín Avilés. Como todas las tardes, se tomaba con lentitud su botella de whisky, luego se levantaría tambaleando y tomaría su coche para dirigirse a la pintoresca quinta que se alzaba al final de la playa.
El hombre no le simpatizaba. Con ese viejo había disputado, peor aun, perdido, el cariño de Idris Primera.
(El recuerdo de aquella chiquilla preciosa, la reina del barrio Las Delicias, con quien había bailado en los carnavales, en la verbena La Gigantona tandas interminables mientras el picó hacía retumbar su letra premonitoria: “Del montón, una mujer del montón eres tú…”, se le hizo presente. La volvió a ver un año después: como en una mala telenovela, iba con un niño en los brazos acompañada por Benjamín Avilés, quien portaba una cara delatora de paternidad responsable).
Extraño personaje, pensó Gunter, mientras veía cómo Madame Olga —la dueña del Entre-nous— se acercaba a él con la deferencia que inspira alguien a quien se ha visto crecer. Sabía que el hombre era oriundo del lugar, pero esa personalidad leonardesca (políglota, pintor mediocre, aceptable pianista y excelente fotógrafo) había crecido en otros lugares. Se hablaba de él como pianista de bares sórdidos en Ciudad de México, como restaurador de cuadros en varios países europeos y hasta como finalista en un festival de cine en La Habana con sus cortometrajes Marihuana para Goering y Los días del cometa.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el hombre que, parado frente a él, le decía con un acento cordial:
Eres tú el hijo de Gunter, ¿verdad?
De inmediato el periodista no supo qué responder. Sabía que llevaba el mismo nombre de su padre o de su abuelo, nunca se le precisó, pero eso era todo. En el clan guajiro de su madre sus antepasados paternos eran tema vedado.
Algo de eso debió pensar el hombre porque prudentemente cambió de tema:
—¿Todavía estás interesado en el Stuka descubierto en la Macuira?
Gunter se oyó a sí mismo preguntar con ansiedad:
—¿Por qué? ¿Puede ayudarme?
El hombre contestó:
—Vente a mi casa, quiero mostrarte algo.
Mientras el automóvil, a una velocidad mayor que la necesaria, devoraba el trayecto permanecieron en silencio. Al descender, Gunter respiró aliviado: detestaba los riesgos innecesarios.
Ya en la casa, lo primero que Gunter vio, colgada de una de las paredes de la inmensa sala-estudio y revelándole todos sus detalles, fue una fotografía gigantesca del Stuka. Sin poder contenerse exclamó maravillado:
¿Cómo diablos hizo para conseguirla?
El hombre contestó con suficiencia:
—¡Siempre sé llegar primero cuando me lo propongo! Además —agregó bajando la voz y con un tono mucho más cordial—, todavía tengo un alma de quince años.
Entonces se acercó a la fotografía, y señalando el aparato inmóvil, solitario, misterioso, continuó:
—Se sabe que fue ensamblado aquí, pero no por quién o quiénes, ni para qué.
El silencio que siguió a estas palabras permitió a Gunter observar a su alrededor. En medio de una arquitectura funcional y moderna, los muebles eran deliberadamente anacrónicos: mecedoras vienesas, mesas de vidrio rosado, ceniceros de pie de estaño, pisapapeles con la figura del Manneken Pisse creaban la atmósfera propia de la década de los cuarenta.
Oyó nuevamente al hombre, que con tono inquisidor le preguntaba:
—¿Qué sabes del espionaje entre nosotros durante la Segunda Guerra Mundial?
El joven tuvo que admitir que sabía muy poco sobre el asunto: apenas lo que todo el mundo decía y el rumor —que posiblemente no pasaba de ser un chisme ridículo— sobre una mujer licenciosa de esa época que unía a sus encantos el hecho de ser espía nazi.
Para su sorpresa, Benjamín Avilés pensaba distinto:
—No hay tal chisme —insistió con firmeza—, lo que hay es ignorancia. Sí, aquí hubo una guerra secreta que permanece ignorada por todos, y la mujer de quien hablas se llamó Deborah Kruel. ¿No crees que ella podría ser un buen punto de arranque para tu investigación?
—Seamos serios —respondió un Gunter escéptico—. ¿Cómo voy a empezar un rastreo con un absurdo?
El hombre no intentó disimular la molestia causada por lo que juzgó simplicidad de su interlocutor:
—¡Aquí hubo un nido de espías, y Deborah tuvo mucho que ver!
—Está bien —respondió Gunter, ya un poco intimidado—, entonces dígame todo lo que sabe.
Benjamín no contestó. Se dirigió al bar y —sin ofrecerle a su invitado— se sirvió un gran trago de whisky. Pasados unos minutos, un hombre inseguro, nostálgico y con acento de pena reprimida fue quien le contestó:
—Realmente no sé lo que ocurrió. En las circunstancias de aquellos días todo era muy confuso, y aún hoy es difícil tener las cosas claras. Pero ha llegado el tiempo de poner todo en orden, y tal vez seas tú quien pueda hacerlo.
Gunter vio llegado el momento de marcharse cuando Avilés decidió escanciar el resto de la botella. Ahora solo era un hombre triste. Al momento de despedirse recibió el sobre.
—Espero que te sirva —fue lo último que oyó de un Benjamín que ya se rendía al sueño.
En su pieza, Gunter revisó las fotos del Stuka. Una foto, ya amarillenta, llamó especialmente su atención: en ella posaban todos los aviadores alemanes que en 1936 habían trabajado para la Scadta. Una equis y el nombre “Gunter” sobre el pecho señalaban a un hombre de aproximadamente cuarenta años, alto, fornido de bigotes y pelo negro.
El periodista observó largamente la fotografía. Era la primera vez que veía a su padre alemán.