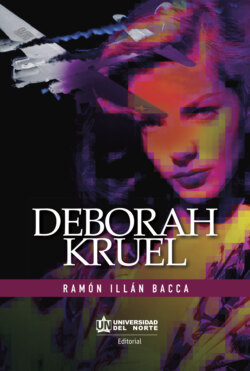Читать книгу Deborah Kruel - Ramón Illán Bacca - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO III
ОглавлениеLas campanas de Notre Dame tocaron a rebato. Los católicos salieron listos a matar hugonotes. El príncipe de Navarra se despertó sobresaltado del lecho donde dormía con Simonette, la bella florista. Saltó por la ventana y corrió al puente cercano, donde se refugió en sus bases mientras oía el paso de sus perseguidores. Cuando consideró que el peligro había pasado, volvió en dirección al Louvre. En las calles adyacentes al palacio la lucha proseguía. En un callejón sin salida, el almirante Coligny se batía solo contra seis espadachines. Enrique siguió de largo maldiciendo su cobardía cuando oyó el grito de agonía del almirante. Al llegar a la puerta del palacio, Enrique pensó que cualquiera lo podría reconocer, pero vio cruzar en su camino a uno de los católicos portando el antifaz bermellón que los distinguía. Se le interpuso en el camino con la espada en alto y le dijo: “¡En garde!”. No hubo rival, porque en un par de mandobles lo despachó a la otra vida. “Te vengué, Coligny”, pensó para sus adentros. Recogió el antifaz se lo puso y rápidamente pasó por entre los guardias, que no hicieron nada por detenerlo. Buscó por los pasillos la alcoba de su flamante esposa Margarita de Valois, y pensó, divertido, en lo sorprendida que quedaría con su llegada. Tuvo una pequeña preocupación ¿Y si en ese momento estuviera en brazos de alguno de sus amantes? Desechó el pensamiento y entró a la habitación sin llamar. En ese momento su mujer estaba siendo ayudada por un paje a ponerse el corsé. Con la rodilla sobre la espalda de la princesa, el jovencito tironeaba de los lazos para ajustar la prenda. La escena y la situación de peligro lograron que el príncipe de Navarra, completamente excitado, contestara a la dulce pregunta de Margarita: “¿Y usted aquí, monseñor?”
“Sí —contestó el de Navarra, cada vez más cachondo—, y vengo a tomar lo que es mío”, e inmediatamente se quitó los escarpines y las calzas, inundando la habitación del mal olor de sus pies, por lo que era famoso en toda Europa…
De plantón en mitad del patio. Quién iba a creer que el cura Natividad me estaba mirando leer. El forro del libro decía en letras muy grandes ALGEBRA, pero no me sirvió el camuflaje. El cura se ha acercado silenciosamente cuando daban la segunda campanada y Enrique se iba a acostar con Margarita y… ¡erda!, precisamente en ese momento ¡zaass! vuela el libro, y en vez de la princesa, lo que veo es la cara de topo del cura prefecto. “¿Ajá, qué leemos?”, dijo con ese tonito burlón que él cree muy gracioso. Y los maricones de mis compañeros con esas risitas afeminadas celebrándolo. “Conque ENRIQUE Y LA FLORISTA, ¿eh?, siguió diciendo el cura; después soltó algo que él creyó era un silbido, pero que no le salió, el muy soplapoya. Y siguió diciendo en ese tonito de teatro, afectado, de mariconsón: “Y nada menos que la colección GALANTE, que, óigame bien, dice en su contratapa: ‘Esta no es una lectura pornográfica sino una lectura picante pero instructiva’. Claro, cura maldito, ahora me jodió del todo, tengo que copiar de mi puño y letra un libro, Las confesiones de san Agustín. ¡Qué catástrofe! Pero ahí están Natalio, Adolfo y el cachaco Balseir ayudándome a copiar esa vaina.
De plantón. Y ella va caminando al camellón. Por ahí debe ir, cerca a su ventana. Llevará ese extraño atuendo que está dando de morder a todas las demás mujeres. Un “sharong”, eso es, así dijo el Momo que se llamaba ese vestido. Y allí va ella, la extraña, la que, se dice, tuvo cuatro maridos, la que, se habla, tiene varios amantes, a la que condena el padre Luis desde el púlpito llamándola “esa Jezabel”, la que habla cinco idiomas: francés, inglés, alemán, italiano, español, ¡ah!, y el lenguaje de la vagina, como dijo mi tío Rito. Ella, la que canta en el camellón Stormy Weather mientras se pasea, encadenados los brazos, con las Amador, las Olmos, las Montes y las Pereira, pero solo a ella van dirigidas esas miradas de deseo de los parroquianos del Entre-nous. Ella, más fabulosa que Antinea, inmortal como Ayesha, poderosa como Nakonia, la reina de los orangutanes. Ella, más bella que Marlene Dietrich en “El jardín de Alá”, aunque Natalio diga lo contrario, y por eso le puse el ojo morado. Ella, a quien las demás mujeres han apodado “Brudubudura” como la propaganda de la crema. Pura envidia, despreciable envidia. Ella, la que se hace la que no me ve cuando la espero en la ventana para verla pasar. No me miró ni siquiera en esa ocasión en que canté en forma que fingía ser ocasional, pero que ella debió entender que esa “chansón” le era dedicada en forma directa: “Vous que passez sans me voir sans me dire bonsoir…”. ¡Solamente pérfida!, dijo como al aire y sin voltearse cuando llegó a la esquina: “Atención con el acento”. Malvada.
Y ahora aquí, con ese cipote sol que me está tostando todo el cerebro, oigo cómo desde “La heroica Polonia” transmiten por la radio el tema de la radionovela de las doce:
Chang Li pó
Chang Li pó
Por una linda cubana
En La Habana se quedó
Chang Li pó
¡Maldita, sea! Ella ya debe estar llegando a la esquina, debe estar pasando bajo la ventana. ¿Mirará para ver si estoy ahí? Y al no verme, ¿qué pensará? ¿Tendrá un pensamiento para mí?
¡Ah…! su perfume ¡”N’aimez que moi”! es el mismo de la tía Dorita, pero en mi tía no tiene importancia; por eso lo rompí y le eché la culpa al gato, porque nadie más debe usar tu perfume, porque tú eres única, ¡tú eres perfecta, Deborah!
De plantón. Y ese maldito sol me está achicharrando el cerebro. Cuando regrese sudado a casa, lo primero que hará la tía Dorita será decirme “hueles a turco” y me obligará a bañarme con jabón Neko y a echarme creso en los pies.
No es fácil tratar con la tía Dorita. Es dura casi todo el tiempo. Con un luto perpetuo que ni ella misma sabe por qué. Bueno, esta casa es el reino del no saber por qué. No se sabe por qué la sala donde están los muebles de estilo Luis catorce siempre debe permanecer cerrada; no se sabe por qué los sillones tapizados y traídos de Bruselas que están en la sala del piano no son para sentarse sino para verlos y decir con todas las visitas “¡Qué lindos, Dora, son un verdadero tesoro!”; no se sabe por qué el cenicero de base de estaño y copa de plata nunca ha probado una pava de cigarrillo; no se sabe por qué todas esas copas de murano permanecen eternamente encerradas en la vitrina del comedor y no prestan servicio, ni siquiera en las grandes ocasiones, ni siquiera cuando el obispo Joaquín, conde romano y camarero secreto de su Santidad, vino a entronizar la imagen del Sagrado Corazón, que no sé quién envió de Medellín. Total, siempre se está esperando como el gran día, que nunca llegará, para sacar las vainas de postín. Bueno, con excepción de los candelabros de plata, que a veces la tía Dorita coloca sobre el piano cuando toca a Chopin.
“Déjala con sus manías, son cosas de las quedadas”, ha dicho el tío Rito. Mi tío. Cualquiera diría que él está de mi parte, pero qué va, cuando llega el momento de la verdad, se pone del lado de su hermana. Es un sistema infalible. Una reina: mi tía Dorita. Un príncipe zángano hermano de la reina: el tío Rito. El pueblo raso sin derechos: yo, Benjamín.
Por eso en aquella ocasión, cuando mi tía decidió que estaba leyendo demasiado y quemó todos los dominicales de “La Prensa” (¡como tres años coleccionándolos, Dios mío!), el tío Rito, frente a la pira, lo único que hizo fue atusarse los bigotes con un gesto muy suyo. Y cuando continuó la quemazón de la tía vuelta pirómana y cayeron colecciones de Pif-Paf, Penecas y Billiken, el tío siguió mudo y no hizo ni un ademán para ayudarme. Afortunadamente, pude salvar “La muerte vestida de planta”, “La sombra ríe”, “Las aventuras de Rocambole”, “El Genghis diabólico” y “El loro chino”, porque el día anterior a la catástrofe se los había cambiado a Natalio por el afiche de “El ladrón de Bagdad”, que él arrancó de la pared cuando el engrudo todavía estaba fresco.
El sol está más caliente que nunca. ¿Qué estará esperando el cura Natividad para levantarme el castigo? ¿Que me achicharre? Me está doliendo el ojo. Está rojo el ojo. Cuando llegue la tía Dorita va a poner el grito en el cielo cuando me vea la vista. Ojalá nada pase. No quiero volver a operarme. Ni de vainas. ¡Qué médico tan bruto! Y tener que despertarme cuando ya estaba privado con el éter, porque no se acordaba de cuál era el ojo que había que operar. ¡Qué bárbaro!
Un monje con una capucha echada. Su cara es de fuego. Dos monjes con las capuchas echadas y caras de fuego. Tres monjes con caras de fuego. Miles de monjes con capuchas violetas echadas y caras de fuego. ¿Cuánto tiempo duré en la mesa de operaciones?
“Te pudieron haber infectado; esos guantes los usan varias veces”, me dijo el sabelotodo del Natalio, todo porque su papá dizque fue enfermero en Varsovia. Odio a los supersabios.
Me va a dar una insolación. Ese cura es un verdugo. Un torturador. Un inquisidor. Al lado de él, la tía Dorita es una santa. Bueno, después de todo, ella se portó muy bien cuando estuve operado. Me leyó varias veces el cuento aquel del príncipe que queda ciego porque le da sus ojos de diamante a una golondrina para los pobres. Me cambió las vendas todas las veces que le dije que lo hiciera porque las sentía pegajosas. Me calmó todas las veces que desperté gritando porque volvía a soñar con el desfile interminable de los monjes con sus caras de fuego. Aunque no ver es terrible, curiosamente, se despiertan todos los otros sentidos. Así yo pude diferenciar a las personas por sus voces o por sus olores.
Voz ronca la de Gastón. Voz gutural la de Madame Olga. Ni hablando a través de un pañuelo me pudo engañar Natalio. Su madre, aunque no habló, impregnó toda la pieza de ese olor acre y rancio que es tan suyo. “Esa polaca parece que sudara yogur”, fue la frase de mi tía cuando se despidieron. Con Ma mère Ester y Ma soeur San Estanislao fue facilísimo: el retintín de los rosarios las denunció desde que venían por el corredor. Al Momo del Carril ni gracia es reconocerlo. Ese hombre no habla, sino que grita y perora todo el tiempo. Me hice el que estaba dormido para que se fuera rápido. Pero sí estaba realmente dormido cuando llegó Ella. Se asomó al cuarto y preguntó cómo seguía. Alcancé a oír dentro del sueño esas ásperas jotas que emplea, y me desperté, para caer de nuevo embriagado por ese intenso perfume que inundaba toda la pieza. Pero cuando pensé inventarme una pequeña comedia de no reconocer su voz, y así lograr que se acercara a mi cama y de pronto poner la mano en su mejilla para un “no te conozco”, o mejor aun, dejar caer la mano como quien no quiere la cosa y rozarle el seno, no se pudo porque su aparición fue muy fugaz; todavía pensaba cosas para retenerla cuando ya ella se había ido. “El olor de la pecadora es intenso”, me dijo mi tía mientras abría todas las ventanas y lograba que el perfume y mi vida se fueran.
Todavía en esa época no tenía muy claro lo de pecadora. Pero meses después, y en mi convalecencia, cuando leía a escondidas detrás del biombo chino, ese sobre el que siempre mi tía le recalcaba a las visitas: “Lo compramos en una subasta en Bruselas”, oí cuando las hermanas Olmos y la Mona Navarro, sentadas a la mesa para jugar bridge, hablaban de Deborah y sus cuatro maridos. “Lo que no me cabe en la cabeza —decía la Mona— es cómo le han podido anular los matrimonios con el argumento de no haber sido consumados”. Atención general. “¿Quieres decir —preguntó con perplejidad Tallulah Olmos— que todavía es virgen?”. La Mona la miró con ironía, y subrayando las palabras dijo: “Es exactamente lo que quiero decir, querida”. El tío Rito, que por casualidad estaba esa vez presente, después de cerciorarse de que la tía Dorita todavía seguía enfrascada en la cocina preparando exquisiteces, dijo con un guiño malicioso: “Esa mujer no tiene un himen sino una hamaca”. La frase produjo una risa abundante que, ante el desconcierto de mi tía y mi sufrimiento, duró las dos horas del juego. En mitad de una mano de naipes, cualquiera de las tres mujeres empezaba a reír y enseguida era acompañada por las otras. Me sentí herido, peor aun fue cuando le conté la conversación a Natalio y él me remató al contarme que una vez que le había llevado una botellita de Pasiflorina, un lápiz labial Michel y unas pastillas de Carnol, compradas a “La heroica Polonia”, como nadie le contestó y encontró la puerta abierta, entró. Y de pronto se halló frente a Deborah, quien en ese momento se ponía esa prenda de caucho y forcejeaba.
“No seas bruto, ese no es un himen, esa es una faja”, le dije al animal ese.
“Tú puedes decir lo que te dé la gana —me dijo—, pero yo fui el que la vi.”.
Me hirió. Me dio donde más dolía. Al final no quiso decirme qué le dijo ella. Cuéntame, Natalio, qué te dijo. Te doy mi trompo. Mira, el que tiene la punta filúa, el que te gusta, nada; te doy mi colección de boliches, te regalo “El Inca gris”, además te encimo el afiche de “Fantasía”. Solo cuando le devolví el cartel de “El ladrón de Bagdad” y le regalé el de “La loba”, me contó que Deborah le había gritado: “¡Socorro, un voyerista precoz!”. Lo mejor —sigue contándome Natalio—, que todo esto lo decía mientras se reía allí delante de él tan solo envuelta en una toalla.
Me mató. No duermo bien desde que me dijo eso. Conozco todos los ruidos de la noche, los chasquidos de los muebles, el tictac del reloj de péndulo en la sala, el lejanísimo eco del Telefunken de Nausicaa Noguera que a esas horas oye la radionovela “Cuando la noche cae”, especial para insomnes. A veces, me encuentro contando las campanadas del reloj de la basílica; doce con frecuencia. ¡Solo a esa hora dejo de pensar en tu cuerpo, Deborah!
El sol de la una. Debo estar rojo como un camarón. Tengo todo el rostro ardido. Me quitaré la camisa y me la pondré como un turbante para protegerme. Lo que puede suceder es que me ampolle la espalda y se me haga como a Pío Ricardo que se le puso en carne viva y no pudo regresar a clase en más de una semana. Pío… La verdad es que ya no lo odio a pesar de que fue él quien abrió la fiesta de los quince años de Margoth bailando con ella el vals. El no tiene la culpa, tan solo era el parejo de la que daba la fiesta: Margoth, mi mejor amiga, mi vecina, a cuya casa entro y salgo como si fuera la mía, a cuyos cumpleaños anteriores siempre era el único hombre invitado, y en esta ocasión, en el quinceañero, en el baile con la orquesta de José Barros y sus estrellas, al único a quien no invitó fue a mí.
No me gusta llorar, pero esa vez, mientras desde mi ventana veía cómo Pío Ricardo bailaba con ella “El Danubio azul”, lloré de rabia, de tristeza, qué se yo, de todo junto. Fue entonces cuando entró en la pieza a oscuras la tía Dorita y me vio pegado al vidrio de la ventana, y entendió todo, y por eso no encendió la luz, sino que curucuteó la mesita de noche, sacó el rosario, pero antes de irse me dijo: “Sabes lo que te digo, que los Olmos no son tan distinguidos como dicen serlo… su abuelo era tan solo almacenista de la Yunai”.
Pero eso no me alcanza a consolar. Ya he entendido muchas cosas, el porqué no me invitan las muchachas a sus paseos y por qué Sarita, la hermana de los Ocalitos, cuando intenté besarla detrás del portón de esa casa vieja casa colonial de dos pisos de la esquina, me dijo: “Mi mamá me ha dicho que contigo ni de lejos debemos tratarnos”. La empujé con fuerza; pero cuando se lo dije al tío, este solo se atusó el bigote y me dio dos palmadas cariñosas. Después, otra vez oculto tras el biombo chino, oí cuando la tía Dorita decía: “No podemos obligar a la gente a que lo acepte, solo a nosotros nos toca sobrellevar esa equivocación de Genoveva, a quien Dios haya perdonado y tenga en su reino”. La frase me mató. No lloré fuerte para no revelar mi escondite. Pero me he sentido muy infeliz, demasiado tal vez.
Son casi las dos y nadie viene a levantarme el castigo. Me voy. Me largo aunque me expulsen del colegio. Que el cura Natividad me busque donde le dé la gana. Me voy. ¿Pero cuál es el griterío? ¡Ah! De nuevo el dirigible. Largo como un cigarro gigante. Ha sombreado todo el patio. Desde aquí puedo ver los tripulantes. Alzo las manos y les digo adiós; ellos también me contestan. ¡Quién pudiera acompañarlos en su cacería de submarinos nazis! ¡Quién pudiera estar en la guerra peleando y no huyendo de un cura desalmado! Tengo que crecer, y pronto.