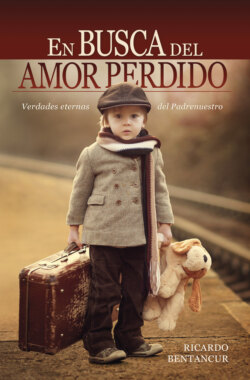Читать книгу En busca del amor perdido - Ricardo Bentancur - Страница 10
Capítulo 1 Padre nuestro que estás en los cielos
ОглавлениеFernando Silva dirige el hospital de niños en Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes, y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió irse. En casa lo esperaban para festejar. Hizo un último recorrido por las salas. En eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió, y descubrió que era uno de los enfermitos. Fernando lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá permiso. Fernando se acercó, y el niño lo rozó con la mano y le dijo con débil voz:
–Dile a… dile a alguien, que yo estoy aquí. 1
La soledad de este niño vencido por la enfermedad y sentenciado por la muerte retrata la soledad del hombre que se muere condenado en este rincón del universo. Este es el drama de la humanidad.2 El clamor del niño de Managua es el clamor de la humanidad. Es el tuyo y el mío: “Díganle a alguien que estamos aquí”.
El niño de Managua plantea la gran necesidad humana: todos estamos necesitados de una mirada paternal. Esto es válido tanto para el orden natural como para el orden sobrenatural. Psicológica y espiritualmente.
La figura del padre es vital en la historia de cada hombre y mujer. La resolución del conflicto que plantea la relación con el progenitor define nuestro destino. Padre no es meramente el ser que nos da la vida, sino aquel que nos protege y nos da seguridad. Ser padre no es meramente un acto biológico, sino fundamentalmente afectivo. Muchos hombres tienen hijos, pero no son padres. De hecho, cuando el hombre que nos dio la vida desaparece, se le hace imperioso al corazón la búsqueda de un adulto que lo releve, alguien que transmita valores. Porque un padre ausente siempre engendra un hijo vacío de sí mismo. Se cría y crece con una constante sensación de vulnerabilidad y desamparo. Se siente responsable y culpable por el abandono de su padre; y se pasa la infancia y la juventud luchando por ser lo suficientemente bueno como para conseguir la aceptación y el amor de quien lo abandonó. Luego traslada este mecanismo al resto de sus relaciones. La vida se le hace cuesta arriba. Pero, en el mismo lugar donde un hijo de padre ausente permanece caído, otro se levanta.
Mi padre abandonó la casa cuando yo tenía cinco años. Bien podría decir que mi infancia fue de algún modo consumida por la búsqueda de un modelo paterno, de un adulto que operara con la fuerza de la ley. Recuerdo haber conversado aún de niño esto con mi madre. Un par de veces le sugerí algún hombre que me parecía simpático. La quería convencer de que se casara, que trajera a alguien bueno a la casa, porque lo necesitábamos. Ella jamás volvió a casarse.
En esa orfandad, mi barrio fue mi familia, el lugar más cercano a mis afectos. Lejos de los tíos y los primos, los vecinos eran mis “seres queridos”. Sus casas eran el espacio donde consumí la mayor parte de mis horas infantiles. Mi barrio está en el origen de mis sentimientos más profundos. Ese fue mi mundo y mi punto de sostén en la Tierra. Porque la comunidad que nos rodea es, con nuestra familia, el horizonte originario donde comienzan a entrelazarse los hilos de nuestra historia. Y allí, muy cerca de mí, en aquel barrio, estaba la semilla que germinaría en la fe cristiana de mi madre, y a su vez determinaría mi destino.
Enfrente de mi casa vivía el doctor Landoni, un médico de cabello cano, elegante, y de mirada serena. Su esposa, una mujer regordeta y simpática, se dedicaba solo a su familia. Tenían dos hijos, un varón y una niña, que era de mi edad. Verla salir cada mañana a la escuela era para mí un estreno. Su cabello rubio que caía inocentemente hasta la cintura, sus ojos azules y humildes, su paso de gacela, despertaban en mí un rugir de fuerzas interiores, el brío de la hormona tempranera. Pero era una princesa inalcanzable.
El vecino de la izquierda contigua a mi casa era un tal Demarco, un italiano que cuando faltaba durante un tiempo a los lugares donde se lo solía ver, la esposa decía que estaba de vacaciones. Aunque los vecinos decían que estaba preso.
Un par de casas más abajo, en la misma calle Pedro Campbell, había una pensión donde vivían dos prostitutas, Betty y Gloria, una especie de estigma para ese barrio de clase media. Los hijos de Betty y de Gloria eran mis amigos: Enrique y Boby, a quien, en nuestra hispana vocación desvalorizadora, le decíamos Bobo. Ambos eran buenos y solidarios.
Más arriba de la calle, hacia la avenida Rivera, estaban los Bojorge, la familia de Guillermo, un amigo con el que aún tengo relación. Su padre era el director del British School. Guillermo jugaba al rugby con los Old Boys, el equipo del British, clásicos adversarios de los Old Christian, quienes protagonizaron “la tragedia de los Andes”. El 13 de octubre de 1972, el avión que los transportaba a Santiago de Chile cayó en plena montaña. De aquel equipo solo sobrevieron 16 chicos, que fueron rescatados el 23 de diciembre del mismo año. Fue un regalo de Navidad para las familias que esperaban un milagro, especialmente para el famoso pintor Carlos Páez Vilaró, que jamás abandonó la búsqueda de su hijo. Después de más de dos meses, toda la prensa los daba por muertos. Pero no Páez Vilaró. Aún recuerdo el rostro de ese padre cuando se estrechó en un abrazo con su hijo rescatado.
Pegado a mi casa había un club deportivo, el famoso “Club de bochas Campbell”, que tenía en el fondo un pequeño departamento cuyas paredes lindaban con el mío. Era una especie de “aguantadero” adonde iban a pernoctar ciertos delincuentes que la policía andaba buscando. Allí pasó la noche antes de que lo mataran el “célebre” Mincho Martincorena, un criminal que asoló Montevideo en aquellos años. Los vecinos decían, no sin cierta ironía rimada, que a “Martincorena lo dejaron que daba pena”. Como un colador.
Justo enfrente del departamento vivía Amanda, la profesora de piano. No sé si era realmente fea o si mi frustración con aquel instrumento hacía que la viera fea. El recuerdo tiene a veces algo de apócrifo. Pero era buena y de infinita paciencia. Allí pasé las horas más torturadoras de mi infancia. Odiaba sus clases, que mi madre pagaba con sueldo de empleada doméstica. Mi madre decía que la educación era la única manera de salir de la pobreza, que para entonces, luego de que mi padre abandonara la casa, ya se había instalado sin fecha de desalojo. Ella compraba libros con mucho esfuerzo y sacrificio. Solía decirnos que un niño que lee es un adulto que piensa.
Se me va el recuerdo al departamento 2, contiguo al mío, con el que compartíamos un corredor común que iba a dar a un patio a cielo abierto de unos cinco metros de largo por cuatro de ancho. Una especie de cuadrado, de tierra, y con muros de ladrillos de unos tres metros de altura que nos separaban de las casas vecinas. En ese espacio había un pino, que vi crecer. Siempre hacia arriba, elegante, buscando la luz del sol. La naturaleza esconde siempre un mensaje esperanzador. Y había lugar suficiente como para que mi madre criara algunas gallinas cuyos huevos aportaban lo suyo en la economía familiar. Pero no me voy a detener ahora en la familia que vivía en el departamento 2. Quiero contarte otra cosa.