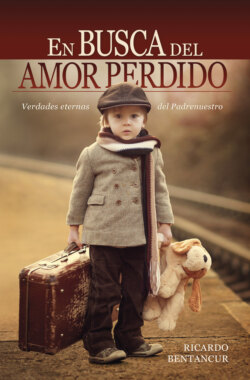Читать книгу En busca del amor perdido - Ricardo Bentancur - Страница 8
Prólogo
ОглавлениеTal vez tendría yo unos seis años de edad cuando me hicieron memorizar el Padrenuestro. ¡Qué preciosa oración! La enseñó el propio Señor Jesús a sus discípulos en el Sermón de la Montaña.
Los discípulos no sabían orar. Contagiados por el formalismo de la cultura en que vivían, invertían los valores. Se perdían en la maraña de las insignificancias, en los detalles minúsculos de una religión formal.
Los fariseos, hombres muy religiosos, tenían horarios fijos durante el día para orar. Cuando la hora llegaba, se dirigían a la calle, a propósito, y se paraban en las esquinas, en las plazas y en las reuniones religiosas para orar a la vista de la gente. Querían que todos pensaran que ellos eran muy piadosos. Por eso dijo el Señor: “Cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres” (Mat. 6:5).
En esas circunstancias, Jesús les dijo a sus discípulos que la verdadera oración no consistía en repetir palabras sin sentido ni en formalismos baratos y desprovistos de vida, sino en una actitud del corazón. “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos” (Mat. 6:7).
Luego de esta advertencia, los discípulos le rogaron: “Señor, enséñanos a orar” (Luc. 11:1). Y el Maestro les enseñó la famosa oración del Padrenuestro.
Claro que, al hacerlo, Jesús no pretendía que sus oyentes se pusieran a memorizar la oración y la repitieran sin pensar, cual si fuera una fórmula mágica con que solucionar los problemas de la vida. Eso sería caer en el mismo formalismo de los fariseos. Y sin embargo, fue lo que sucedió con el tiempo.
La oración maestra de Jesucristo perdió significado con el paso de los siglos. Se volvió formal y, al repetir las frases enseñadas por el Maestro, ya casi nadie piensa en el poderoso mensaje que hay detrás de las palabras.
Esta es la razón por la que acepté escribir el prólogo del libro de mi amigo Ricardo Bentancur. Él se atreve a rescatar el significado de esta oración, y lo hace de un modo extraordinario.
Ricardo es un orfebre del idioma. Toma la palabra como si fuera tinta multicolor y pinta los más bellos cuadros. Conduce al lector por paisajes deslumbrantes; hace soñar.
Es imposible no deleitarse con la lectura de este libro. El autor no se pierde en los complicados meandros de la teología. Esta obra no es un comentario exegético de la oración maestra. Tampoco es una interpretación. Es más bien una aplicación práctica de cada frase a los dramas de la vida cotidiana. Porque la vida es con frecuencia cruel, y golpea sin piedad. Te deja a veces sin oxígeno y te sientes morir. Miras a todos lados y no ves salida en el plano horizontal. Puedes ser el más mordaz de los incrédulos, pero lo único que entonces te queda es levantar los ojos al cielo y reconocer que necesitas ayuda.
En este libro, Ricardo habla de los embates de la vida. Y sabe por experiencia propia lo que es el sufrimiento y la aflicción. Cuenta su historia. Expone sus dolores de ser humano. Sus carencias de niño que no tuvo el beneficio de crecer al lado de un padre, y toca asuntos de la vida cotidiana: las incertidumbres del hombre natural, la insensatez del rencor, las injusticias de la paternidad irresponsable. Él dice, por ejemplo, que “un niño no tiene por qué cargar el odio que desata el divorcio de sus padres, porque jamás tendrá una deuda con ellos. De adulto, él pagará sus deudas con sus hijos. No hay derecho en el mundo que justifique quitarle al niño la inocencia, que es la savia que le permitirá crecer con un mínimo de confianza en sí mismo y en los demás. Pero así es la vida, y cuando dos adultos no se ponen de acuerdo para proteger a sus hijos el daño puede ser irreparable”.
Me conmueve el estilo con que Ricardo escribe. Aborda la teología, pero lo hace de manera sutil, tenue y sublime. Como cuando se refiere a la expresión “Que estás en los cielos”, y relata que “en la pared posterior del departamento que daba al patio común, alguien había construido unos peldaños de hierro que hacían de escalera para subir a la azotea. Cuando la cosa se ponía fea en la ‘tierra’, yo subía aquellos escalones y me refugiaba en ese espacio de cielo abierto. Pasaba horas en la azotea del departamento mirando el cielo… Especialmente en las noches, la majestuosidad de los cielos me inspiraba un temor reverente. ‘Padre nuestro que estás en los cielos’ expresa que más allá de los movimientos de tu vida hay un Dios infinito a quien no lo toca el tiempo ni la enfermedad ni la decrepitud ni la muerte. Es tu castillo fuerte y tu refugio en tiempo de prueba”.
Esa manera simple y bella de describir el refugio divino a partir de figuras terrenas es la gran virtud de esta pequeña obra.
La noche en que escribí este prólogo, me encontraba en Lima, la capital del Perú, dictando una serie de conferencias televisivas. Debía ser un poco más de la medianoche. Yo estaba embebido en la lectura del manuscrito, cuando me avisaron desde la recepción que una persona deseaba hablar conmigo. Era un amigo de la juventud. Nos habíamos conocido en la escuela secundaria y ahora él estaba atribulado por los golpes de la vida. Su esposa acababa de decirle que ya no lo amaba y que deseaba el divorcio. Esa noche, desesperado, él salió de la casa y se puso a caminar por las calles somnolientas de la capital peruana. Hacía frío. Había neblina. De pronto, se acordó de que yo estaba en la ciudad. Entonces entró en un café y desde allí hizo innumerables llamadas telefónicas hasta que descubrió dónde me hospedaba, y vino a mi hotel. Necesitaba un consejo.
–He ayudado a mucha gente, aconsejándola en momentos difíciles –me dijo–, y en este momento no sé qué hacer.
Aquel hombre era el reflejo del dolor y la impotencia humanos. ¿Qué haces cuando, después de 36 años de casado, tu hogar se deshace como un castillo de arena? Te preguntas en qué fallaste, te culpas, racionalizas y por más que buscas en el baúl de tus recuerdos alguna respuesta, esta no aparece por ningún lado. Te dan ganas de gritar, de llorar, pero te sientes como anestesiado, y caminas como un autómata por las oscuras avenidas de tu propia existencia. El hombre que se hallaba ante mí estaba viviendo esa pesadilla.
Hay momentos en que las palabras no ayudan. Lo mejor que puedes hacer para aliviar el dolor de una persona es escucharla. Y fue lo que hice. Lo escuché. En la mesa de trabajo de mi cuarto estaba la computadora abierta, y luego de haber escuchado a mi amigo me puse a leerle algunos fragmentos del libro de Ricardo.
A medida que leía, mi amigo de juventud se fue acercando lentamente a la mesa y acompañándome en la lectura. Sus ojos brillaban. Al principio intensos, cargados de dolor. Los tenía clavados en la pantalla, siguiendo la lectura línea tras línea. Había un párrafo que decía: “La fe… no pretende explicar todo. A veces los hechos son inexplicables. La fe no es la rueda auxiliar de la razón que usamos cuando se agota la lógica. ¿Cómo explicar la muerte de un hijo joven? ¿Quién está preparado para morir a los veinte o treinta años? Buscamos razones para aliviar la incertidumbre: una enfermedad terminal, un accidente, la imprudencia de un conductor ebrio. Pero la razón se queda corta. La pregunta persiste: ¿Por qué Dios permitió que los hechos ocurrieran de ese modo?”
Mi amigo sentía que su matrimonio había muerto, pero la lectura de aquel párrafo pareció abrirle una ventana por donde la luz empezó a iluminar las penumbras de su dolor. Enjugó una lágrima indiscreta, alzó la mirada y me dijo:
–Gracias.
Después, más tranquilo, me preguntó:
–¿Es el último libro que estás escribiendo?
Le respondí que no; que era el manuscrito de otro escritor. Me preguntó quién era el autor.
–Ricardo Bentancur –le dije.
–No sé quién es –respondió, y enseguida quiso saber dónde podría encontrar el libro.
En ese momento entendí que este libro será de gran beneficio para el lector. Porque es un libro que emociona, que responde las inquietudes del alma. Te arrastra por la propia historia del autor, te hace reír y llorar, y te consuela trayéndote la esperanza y la paz que solo Jesús puede proporcionar en medio de la tormenta. Te conduce paso a paso por el camino de la fe. Te habla de un Dios que está atento al dolor de sus hijos. Porque la verdad es que hay momentos en la vida en que, ante la adversidad, tu mente disciplinada se esfuerza por confiar, pero tu traicionero corazón te lleva a dudar. Quisieras creer, pero los sinsabores de la realidad son tan crueles que caminas peligrosamente al filo de la incredulidad.
En esos momentos, lo que escribe Ricardo es un bálsamo sanador. Él dice: “El Padre celestial es quien da sentido y dirección a tus pasos en este mundo. Y, aunque tú no tengas noticia de él, o estés alejado de sus caminos, no dejará de buscarte para que tengas un encuentro con él. Entonces mirarás hacia atrás y verás que todos los puntos inconexos de tu vida se unen para conformar un cuadro con sentido… Detrás del escenario de tu propia existencia, donde se suceden hechos de los que ni siquiera tienes conciencia, también está Dios. El Padre celestial tiene la llave que guarda el secreto de tu vida. Él abre y cierra, de acuerdo a si aceptas o no su invitación de vivir en ti”.
Y, hablando del odio y del rencor, Ricardo describe con maestría la irracionalidad de permitir que el ácido del rencor destruya el corazón que debería ser fuente de agua cristalina para saciar la sed del prójimo. No recurre a eufemismos ni sutilezas. Es severo al decir que “a veces el rencor emerge del amor defraudado. Otras veces surge de la envidia, de la cobardía, de sentirse degradado o humillado, de la disconformidad con uno mismo y de muchas otras cosas… El rencor es una trampa urdida por las desgracias”.
Confieso que pocas veces el Padrenuestro había tenido tanto significado para mí. Cada frase, cada expresión, cada consejo presentado por Cristo en la Oración Maestra, encierra un universo de ideas amalgamadas que se relacionan con la vida que vivimos en lo cotidiano de la existencia. No creo que haya sido sin un propósito divino que el autor me haya pedido que escribiera el prólogo.
Deseo terminar mis palabras refiriéndome al modo en que el autor relata la historia de su nacimiento. Lo hace de una forma bella y elocuente.
“En el departamento 2 de la calle Pedro Campbell vivía una partera, doña Margarita, a la que mi madre acudió una madrugada de otoño para que la ayudara a darme a luz. Sola y con dolores de parto, mi madre solo pudo atinar a golpear la pared contigua a fin de que alguien la ayudara. No había tiempo para llegar al hospital, y a las tres de la madrugada se oyó un llanto que hizo eco en el corredor de aquel viejo departamento de la calle Campbell. Contaba mi madre que pegué un grito de sorpresa cuando amanecí a la vida. La vida no me ha dejado de sorprender hasta ahora”.
La verdad es que quien no ha dejado de sorprenderme es Ricardo. Este libro es una de esas bellas sorpresas. Tengo la plena convicción de que los lectores sentirán curadas muchas de sus heridas, mientras sus ojos se deslizan por estas líneas.
¡Bienvenido sea este libro!
Alejandro Bullón