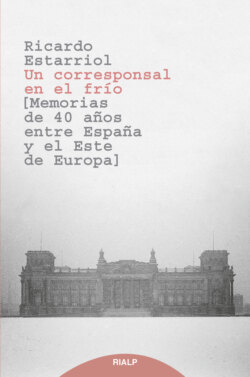Читать книгу Un corresponsal en el frío - Ricardo Estarriol Saseras - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4.
AL OTRO LADO DEL TELÓN DE ACERO
CASI SIEMPRE QUE HABLO DE MIS primeros años como corresponsal suelo desconcertar a los que me oyen, porque en aquella época (la segunda mitad de los años sesenta), en mi vida había demasiadas cosas entrelazadas.
Cuando empecé, tenía que demostrar a una redacción de gente excelente que era capaz de mantener el nivel que esperaban de mí. Al mismo tiempo, el apostolado del Opus Dei en Austria iba creciendo en personas y extensión. Además, durante aquellos años, el subsuelo social y político de los países del bloque soviético empezó a traquetear, y en occidente empezó a adivinarse una desazón que desembocó en la revolución del 68. Por si fuera poco, el mundo mayoritariamente católico en el que yo me movía estaba empezando a digerir con dificultades el “Post Concilio Vaticano II”, mientras originales y atractivos filósofos del neo marxismo fascinaban a la juventud de Europa y del mundo. Por si fuera poco, en 1965 inicié, con la colaboración de unos pocos estudiantes y jóvenes profesionales, la publicación de una revista mensual llamada Analyse, que iba a tener un perfil de temas políticos, económicos y culturales. Y, paralelamente a todo aquello, empecé a viajar con bastante frecuencia al otro lado del telón de acero.
Debo explicar que en aquella época y en ciertas circunstancias el hecho de ser español podía ser conflictivo, por ejemplo, cuando tenía que explicar a algunos de mis interlocutores que un periódico español tan importante como La Vanguardia no era ni fascista, ni de extrema derecha. De todas formas, empecé a ser invitado a las recepciones oficiales de algunas embajadas de países comunistas, que evidentemente querían pulir su imagen. En verano, cuando se pasaba delante de una de aquellas embajadas con las ventanas abiertas, el olor al aguardiente correspondiente (Țuică, Palincă, Becherovka, Slivovice, Rakia, Wodka…) y el creciente volumen de las voces que llegaba al exterior era llamativo. Allí empecé a estar yo.
El centro de prensa Concordia, donde trabajaba, estaba junto a la antigua cancillería húngara de la monarquía, que después de las dos grandes guerras había sido convertida en embajada de Hungría. Mis primeros contactos con ese país los tuve a través de los colegas de la prensa oficial: alguno de ellos formaba parte de la presidencia de la asociación de prensa extranjera, de la que entré a formar parte, seguramente porque fui considerado como un “exótico”.
TODO EMPEZÓ CON UN TÍMIDO DIÁLOGO DE FILÓSOFOS
Pero mi primer acercamiento al muro que separaba dos mundos fue algo ingenuo y muy especial. Yo había leído un relato de un encuentro del profesor Kelsen con prominentes partidarios del Derecho natural que tuvo lugar en Salzburgo en 1962. Me acordé entonces de que el profesor Legaz Lacambra nos había hablado en Santiago de Compostela del positivismo del jurista austríaco Hans Kelsen, que fue, por cierto, uno de los coautores de la actual constitución austríaca. Era la primera vez que el judío emigrado Kelsen, que estaba enseñando en la universidad de Berkley, regresaba a Austria. En aquel seminario de Salzburgo, Kelsen revisó algunas de sus tesis sobre la ley natural, y yo escribí una crónica para mi Bauchladen de freelance. Era un rollo filosófico y nadie me lo compró, pero sí apareció en una revista de Buenos Aires llamada Vida Universitaria. De todas formas, no debía ir yo entonces muy descaminado, porque una de las tesis que el agnóstico Kelsen formuló en 1962 sería mencionada casi cincuenta años más tarde por Benedicto XVI en su famoso discurso en el Bundestag alemán en septiembre de 2011.
Otra reunión de filósofos me llevó de nuevo a Salzburgo en 1965: 250 filósofos y teólogos iban a debatir sobre “Cristianismo y marxismo hoy en día” y, aunque a mí me interesaba más el Derecho que la Filosofía, aquello me pareció atractivo. Hacía pocas semanas que Pablo VI había nombrado al cardenal König de Viena presidente del Secretariado para los no Creyentes, y aquel tipo de diálogo, en el que muchos cifraban sus esperanzas de paz y coexistencia, no existía.
Era ya el segundo viaje profesional que hice para La Vanguardia. El primero había sido bastante distinto: informar sobre los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck en enero de 1964. Participó en ellos un equipo español, y entre los huéspedes de honor estaba Juan Antonio Samaranch, por entonces secretario de Estado de Deportes en el Gobierno de Franco. No pude encontrarle de nuevo hasta 1977 como embajador español en Moscú, tres años antes de que —con el apoyo de la URSS— fuera elegido presidente del Comité Olímpico Internacional. El hecho de que 14 húngaros, 12 checos y 2 polacos pidieran asilo político en Austria después de la Olimpiada de Invierno y no quisieran regresar a sus países era un claro reflejo de la división de Europa.
Pero los deportes no fueron nunca mi especialidad periodística. En cambio, sí lo fue todo lo relacionado con las ideologías, la política y la guerra fría. Los filósofos convocados en la mencionada reunión 1965 en la Rittersaal del antiguo palacio del príncipe-arzobispo de Salzburgo venían del Este y del Oeste… pero los del bloque soviético eran de la segunda división. Varios de los que figuraban en la lista de participantes no vinieron, como Adam Schaff (Polonia) y Georg Lukács (Hungría). Del occidente acudieron marxistas conocidos como Roger Garaudy, Lucio Lombardo-Radice y otros. Estuvieron presentes teólogos católicos como Gustav Wetter, Johann Baptist Metz y Marcel Reding.
En diciembre de aquel año se clausuró el Concilio Vaticano II. Aquello lo seguíamos todos, católicos y no católicos. Para mí fue un gran acicate en mi vida espiritual y en mi afán apostólico personal. Además, en algunos de los más importantes documentos se encontraban mensajes que, desde el momento de la fundación del Opus Dei, yo había aprendido de san Josemaría, como la vocación universal a la santidad, el papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo, y el trabajo como camino hacia la santidad. Algunas indicaciones sobre el desarrollo del Concilio las escuché directamente en Viena de boca del cardenal König, que, durante los tres años de sesiones, se reunió tres veces en Roma con san Josemaría.
El diálogo con los filósofos marxistas continuó en 1966 en Chiemsee/Baviera. La tercera reunión se celebraría en Mariánské Lázně (Marienbad) en 1967, cuando estaba despuntando la llamada Primavera de Praga.
Pero no habría una cuarta edición de los encuentros, porque en agosto de 1968 los tanques soviéticos y los de sus aliados terminaron con los devaneos “contrarrevolucionarios” del Partido Comunista Checoslovaco, que había aceptado aquel diálogo.
PRIMERAS GRIETAS DEL MONOLITO
En mayo de 1966 supe por algún canal subterráneo que el Gobierno rumano había desafiado al Pacto de Varsovia, pidiendo a todos los estados miembros que se pronunciaran en favor de la retirada de todas las unidades militares soviéticas de territorios extranjeros. Entonces eran ocho los países miembros, porque Albania se retiraría en 1968.
Con la llegada de los comunistas después de la segunda guerra mundial, el ejército rumano se había reorganizado según el modelo soviético. Después del octubre polaco y la revolución popular húngara (1956), se había firmado un “estatuto de las Fuerzas Armadas”, que regulaba la situación de las tropas soviéticas estacionadas en territorio rumano: en mayo de 1958 fueron retiradas. Por lo que respecta al ejército rumano, hasta 1960 debió de reinar un cierto equilibrio entre los oficiales profesionales “convertidos” y los comunistas. Muchos de ellos eran antiguos prisioneros de guerra regresados de la URSS, como el simpático obispo de la Iglesia evangélica Albert Klein, que había sido enviado como oficial de reserva al frente del este, y al que yo conocería años más tarde en Brașov/Kronstadt.
¿Qué había pasado?
El 22 de abril de 1966 Ceaușescu recibió en Bucarest una visita del presidente Tito, en el curso de la cual ambos coincidieron en que la división del mundo en bloques militares impedía un desarrollo positivo de las relaciones internacionales (Yugoslavia no pertenecía a ninguna alianza militar). En un mitin público y en presencia de Tito, su anfitrión sugirió además una acción común, independiente de los bloques, de todos los estados balcánicos. Tito ni siquiera dijo esta boca es mía.
Dos semanas más tarde (el 7 de mayo) el conducator rumano volvió a las andadas, esa vez delante de las habituales masas disciplinadamente reunidas en la plaza de la república, criticando de forma abierta el estacionamiento de tropas de un estado en el territorio de otros estados. Él no se refería evidentemente a Rumanía, puesto que, como se he escrito antes, no había tropas soviéticas en Rumanía.
Tres días más tarde se presentó en Bucarest el secretario general del Partido Comunista de la URSS, Leonid Brézhnev. En realidad, iba a ser un encuentro secreto en la Moldavia rumana, pero el día antes de la llegada de Brézhnev a Bucarest alguien de la embajada rumana en Moscú cometió una “indiscreción”, que obligó al protocolo ruso y rumano a calificar aquel viaje de “visita no oficial”. Brézhnev regresó a Moscú el 13 de mayo.
Uno o dos días después el Gobierno rumano hizo llegar a los otros países miembros del Pacto una especie de circular reservada de contenido explosivo: había que retirar las tropas extranjeras del territorio de los estados miembros; no estaba dispuesto a continuar pagando en proporción los costes de tales estacionamientos; la jefatura militar del Pacto no debería estar en manos del ejército soviético, sino adjudicarse por turno a los demás miembros; y el recurso a las armas nucleares por parte de algún miembro (¡!) debería ser objeto de acuerdo previo con los demás. Las informaciones que circularon entonces sobre aquel papel hacen suponer que su difusión procedía de una fuite (indiscreción intencionada) de funcionarios rumanos. Por lo tanto, los medios solo podían calificarlas de rumores, para no delatar la fuente. En especial, lo de las armas nucleares era como poner una guinda amarga al pastel de los rusos.
En aquel momento había todavía tropas soviéticas en tres países (Alemania oriental, Polonia y Hungría). Después de que Austria se declarara estado neutral (mayo de 1955) el ejército soviético había retirado por razones tácticas sus tropas de Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía. Se hizo por orden del entonces primer secretario del Partido Comunista Nikita Jrushchov.
Pero el asunto rumano continuó siendo actual: dos días después (el 18 de mayo) el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rumano calificó aquellos rumores de “productos de fantasía”, de malentendidos y de una interpretación inadecuada de la posición rumana a este respecto. Al día siguiente lo publiqué en La Vanguardia.
El ritmo de aquella crisis política era casi semanal. El siguiente acto tuvo lugar entre el 6 y el 15 de junio en Moscú, y fue gracias a los despachos de la agencia UPI, que tenía un contrato especial con mi periódico, como pude seguirlo. Era una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Pacto. El ministro rumano, Corneliu Manescu, tuvo un encontronazo retórico con su colega de la República Democrática Alemana, que obligó a interrumpir la sesión. Durante aquella pausa el líder soviético Brézhnev tuvo que recibir a Manescu y escuchar de su boca el mensaje de Ceaușescu: en el futuro Rumanía solo estaba dispuesta a llevar a cabo encuentros de ministros de Exteriores de modo bilateral.
Todo era una fachada en la que los rumanos, entre otros, habían ido abriendo grietas. Lo habían hecho ya en la época del estalinista antecesor de Ceaușescu, Gherghiu-Dej, después de unas maniobras conjuntas que habían tenido lugar en Bulgaria en junio de 1963. Estaba acordada de antemano una visita oficial del ministro de Defensa rumano, Leontin Salajan, a Moscú. Pero Salajan (que por cierto era un ciudadano rumano de la “nacionalidad cohabitante” húngara) se negó a ir a Moscú mientras no hubieran regresado a la URSS todos los contingentes militares soviéticos que habían tenido que atravesar Rumanía para hacer unos ejercicios militares en Bulgaria.
Es posible que esta prolija narración canse a quien lea mis recuerdos. A pesar de que no pretendo escribir un libro de historia, relato algunos detalles que son una ilustración de cómo teníamos que trabajar para desbrozar la impenetrable maleza que tapaba la realidad. Muy pronto descubrí que el Ministerio de Defensa austríaco publicaba en edición limitada unos manuales muy completos sobre los ejércitos de los países del este de Europa: desde el tipo y cantidad de armas, hasta el número de soldados, detalles sobre la organización interna, y cosas por el estilo. Era evidente que esos manuales estaban destinados a los oficiales, pero no eran ningún documento secreto. Más tarde me llevé una sorpresa, cuando me enteré de que era posible comprar a la CIA documentos “no clasificados” de la URSS: por ejemplo, unos mapas muy útiles del territorio de los 22 402 223 km² del Estado soviético. Aquellos mapas eran una representación cartográfica hecha por los especialistas de la CIA a partir de las diversas y farragosas notas verbales que el Ministerio de Asuntos Exteriores enviaba a las embajadas acreditadas en Moscú, en las que se describían por escrito las zonas de acceso restringido a los extranjeros. De esta forma me enteré años más tarde de que la iglesia católica de Kiev en la que asistí a misa estaba fuera del perímetro permitido. En otras palabras, poco a poco me di cuenta de que tenía que dedicar tiempo y paciencia para ir colocando determinadas informaciones en un puzzle difícil de descifrar.
AL OTRO LADO DEL TELÓN
Mis primeros contactos directos con el mundo comunista al otro lado del telón de acero fueron decisivos, porque, de entrada, a mediados de los años 60 fui espectador de algo que no se asemejaba a lo que hubiera tenido que ser la unidad monolítica de la clase obrera. Muchas veces tuve la impresión de que estaba cerca de un nido de serpientes venenosas y no frente a una fortaleza monolítica.
En noviembre de 1966 fui al Congreso del Partido Comunista Húngaro. Lo de “ir” a un congreso es una forma eufemística de hablar, porque los periodistas sólo podíamos coleccionar las migajas informativas oficiales e intentar contactar con algunos participantes (sobre todo con los huéspedes extranjeros).
Era mi primer viaje a un país comunista. En una de las miles de consignas que enviaba el Ministerio de Información y Turismo (el ministro era Manuel Fraga Iribarne) a los directores de los medios españoles, figuraba la prohibición expresa de publicar informaciones de propia cosecha fechadas en países comunistas, y la de enviar periodistas al otro lado del telón. Naturalmente podían publicarse en los medios las noticias que distribuía la agencia gubernamental EFE. Había una excepción: la de los periodistas deportivos que acompañaban a una selección nacional de algún deporte a un país comunista. Pero, por la razón que fuere, nadie se quejó en Madrid cuando La Vanguardia, durante años, fue el único medio español que tuvo un redactor viajando por lo que Pérez Reverte llamaría “territorio comanche”.
Yo viajaba con un pasaporte español inválido para un país comunista (lo decía un sello cuidadosamente estampado por la Policía española en la contraportada), me alojaba en el desvencijado antiguo hotel Duna, de cortinas con flecos que olían a monarquía, y trabajaba en la otra orilla del Danubio, en un centro de prensa situado en un gran hotel-balneario llamado Gellert, donde la piscina de aguas minerales estaba reservada a la nomenclatura, es decir a los dirigentes comunistas de nivel superior escogidos por un bizantino y exacto sistema de selección. El primer mensaje político que capté me sorprendió bastante. Lo oí de boca de un comunista, ex obispo protestante, Janos Peter, que desempeñaba entonces el cargo de ministro de Exteriores húngaro: «Si no sabéis adaptaros, si no sabéis andar panza abajo, arrastrándoos por el fango, entonces no seréis revolucionarios, sino unos charlatanes». Era una cita de Lenín.
Un par de años más tarde cometí la idiotez de comprar las obras completas de Lenín, cuando podía encontrarlas en la Biblioteca Nacional: entonces descubrí la sibilina distinción que hacía entre “terrorismo de Estado” y “terrorismo individual”.
El segundo mensaje que me llegó fue la lucha abierta de los soviéticos contra la “bestia negra” del comunismo internacional (China) y la lucha subterránea contra la “bestia gris” (Rumania y otros rebeldes). El que más se despachó en el asunto chino fue el exgeneral Enrique Lister que, en representación del Partido Comunista Español, calificó el programa chino de «plan monstruoso y demencial», y descalificó «los feroces y calumniosos ataques chinos». Aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento contra el referéndum popular sobre una Ley Orgánica del Estado en España (un amago de Constitución franquista, menos severa que lo que había hasta entonces).
El tercer mensaje fue quizás el más importante para mí, aunque no lo entendí entonces. Era una propuesta del mencionado obispo/ministro para crear un alambicado sistema de seguridad en Europa basado en la formación de tres grupos de estados europeos. Años más tarde comprendí que aquella iniciativa formaba parte de la ofensiva diplomática de la URSS para conseguir, de alguna forma, un sucedáneo de reconocimiento internacional para las fronteras surgidas de la segunda guerra mundial, sin tener que aceptar la reunificación de Alemania.
El mes de abril de 1967 fue impactante. En aquel momento los “defensores de las esencias” de Moscú continuaban ignorando los cantos de sirena que venían de Occidente (los filósofos y teólogos), y de algunos intelectuales del Este, que a su vez eran eco de la propaganda de la “coexistencia pacífica” de Nikita Jrushchov, el jefe del partido y del Gobierno soviéticos.
Pero el sector de los “duros” en la cúspide del poder soviético, que en 1964 habían ya eliminado a Jrushchov, quiso dejar claro quién mandaba en la casa. El Partido Comunista soviético convocó con urgencia para finales de abril de 1967 a los partidos comunistas europeos para meterles en cintura. La cita tuvo lugar en Karlovy Vari (Karlsbad, en alemán).
Yo estuve presente, si por estar presente se entiende pasarme todo el día buscando en la bella y decadente ciudad-balneario a alguien que supiera lo que estaban haciendo los más altos representantes del comunismo europeo. La redacción de La Vanguardia tenía plena consciencia de que algo se estaba moviendo, e inició mis primeras crónicas desde Checoslovaquia con una entradilla explicando las divergencias que se detectaban dentro del bloque soviético. Yo había destacado en crónicas anteriores las manifestaciones de nerviosismo soviéticas, plasmadas en inesperados encuentros de alto nivel para calmar a los disimuladamente insumisos polacos, húngaros y especialmente rumanos, que habían tenido la osadía de normalizar sus relaciones de Estado con la República Federal de Alemania.
Casi doscientos corresponsales extranjeros acudimos a la estación de ferrocarril para presenciar la llegada del primer secretario del partido comunista de la Unión Soviética, Leonid Brézhnev. Los cordones de policía montados alrededor del dirigente soviético que acababa de llegar de Berlín no evitaron que los responsables de la seguridad del visitante notaran nuestra presencia. El resultado fue fulminante: dos horas más tarde un representante del Departamento de Prensa de la conferencia declaró que la estación y el aeropuerto de Karlovy Vary eran zonas prohibidas para la prensa. Y a las siete de la tarde, fueron cerradas todas las comunicaciones de teléfono y télex.
El Partido Comunista Español en el exilio estuvo representado por su presidenta, Dolores Ibárruri, que vino de Moscú, y Santiago Carrillo, que portaba un mensaje de Tito. No recuerdo ya cómo, pero dos días después de la inauguración tenía yo en mis manos el proyecto de documento preparado por los organizadores soviéticos: dos de los cuatro puntos centrales se referían a la cuestión alemana: reconocer y aceptar las fronteras actuales de las dos Alemanias y de Polonia, y el reconocimiento de dos estados alemanes soberanos. La conferencia terminó como el rosario de la aurora: 32 horas antes de lo previsto, y con nada nuevo. Pude encontrarme con Santiago Carrillo, pero de nada me sirvió, porque en aquel momento se cerró como una ostra.
Pero, ya en plan de balnearios, continué el viaje hacia otro balneario bohemio, Mariánské Lázně (Marienbad, en alemán), donde iba a tener lugar el mencionado tercer diálogo entre teóricos marxistas de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania oriental, y teólogos enviados desde Roma por el Secretariado para los no Creyentes (es decir, por el cardenal de Viena Franz König, que era el presidente). El contraste no podía ser mayor. Nada era secreto, todo era bastante caótico, y uno podía hablar con quien quisiera. Tenía un cierto ambiente oficial, puesto que entre los organizadores figuraba la Academia de Ciencias de Checoslovaquia.
Tropecé con una mesa redonda en la que dos jesuitas españoles y Manuel Azcárate, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Español, conversaban sobre cristianismo y comunismo, y naturalmente, sobre España. Creo que Azcárate acababa de llegar entonces, como yo, desde Karlovy Vari. Por su trayectoria humana era ya considerado como un “reformista” en la cúspide del partido, pero allí defendió unas extrañas tesis sobre un pluralismo político compatible con el papel directivo del partido comunista, una posición poco adecuada para dialogar con no-comunistas.
Un año más tarde sería él uno de los abanderados del eurocomunismo, lo que le enfrentó con Carrillo, quien le expulsaría del partido en 1982. Yo había conocido al comunista francés Roger Garaudy un año antes en Salzburgo. Garaudy la emprendió contra los que intentaban «abrir una brecha entre Marx y aquellos estados que hoy reivindican su realización histórica» (el “realismo socialista”). Nunca hubiera pensado entonces que un ideólogo como él iba a cambiar tantas veces de camisa: en 1968 defendería el eurocomunismo, en 1970 sería expulsado del partido, y en 1982, después de casarse con una palestina, se convertiría al islam. Allí, en Marienbad, estaban Lombardo Radice (un matemático comunista italiano), Gustav Wetter (jesuita austríaco en Roma, especializado en filosofía comunista), Roger Garaudy (ideólogo del partido comunista francés), Josef Hromadka (teólogo protestante checo), Milan Machovec (filósofo marxista checo), Adam Schaff (filósofo polaco), y otros 170 conferenciantes, hablando y debatiendo como si se encontraran en la acrópolis griega. Era la época de los contrastes: mientras sucedía esto, el jefe del estado mayor de las fuerzas del Pacto de Varsovia, el mariscal Ivan Yakubovski, preparaba el teatro de eventuales operaciones de las fuerzas armadas del Pacto para defender “las conquistas del socialismo” en Europa oriental.
“CONSULTAS IMPERATIVAS”
Mi trabajo en Hungría y en Checoslovaquia me había puesto a tono.
En Viena, en los momentos que mi trabajo para La Vanguardia y mi dedicación a asuntos del Opus Dei me dejaban libre, hice una locura que he mencionado ya al principio de este capítulo: editar con un pequeño grupo de estudiantes y de jóvenes profesionales una revista que se llamó Analyse y era, por así decirlo, un fruto de aquel Arbeitskreis für Publizistik que yo había iniciado años antes. En 1964 había estado con otros periodistas de la Obra en Roma, donde san Josemaría nos habló de la responsabilidad que teníamos frente a la sociedad y de la oportunidad de llevar a cabo lo que él llamó “apostolado de la opinión pública”, es decir, ahogar el mal informativamente en abundancia de bien. También insistió mucho en el respeto a la libertad de opinión de los católicos en materias políticas. Desgraciadamente, no tomé entonces apuntes, pero las cosas que él dijo allí están en algunas de sus entrevistas publicadas en el libro del Rialp Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer. Él tenía además una gran facilidad para utilizar metáforas, y una de las que se me quedó grabada decía más o menos así: «Tenéis que envolver el mundo en papel de periódico».
El papel de los ejemplares de Analyse no hubiera servido ni para envolver la Ópera de Viena, pero al principio tuvimos éxito. Yo era el editor, pero no el director de la revista, un cometido que fue rotando dentro de la redacción, según las necesidades. Teníamos socios muy pintorescos, incluso algún sinvergüenza que nos causó problemas. Yo sabía que no todo serían flores y que el clima de la prensa era áspero y desabrido. En los momentos duros, cuando yo regresaba del trabajo a medianoche a casa con Ernst Burkhart, cenábamos lo que había, tomábamos una cerveza, reíamos, y rezábamos. El núcleo de la joven redacción estaba formado entre otros por Robert Bek, Ernst Burkhart, Juan Bautista Torelló, Wilfried Rott, Josef Richter, Christian Hauer... Burkhart tenía una pluma fantástica, escribía muy bien, muy tranquilo, muy suelto, muy agudo. Entrevistó a Herbert von Karajan, asistió a un ensayo para un concierto de Otto Klemperer. Robert Bek tuvo grandes éxitos, como su entrevista a Bruno Kreisky y a un disidente del partido socialista, Franz Olah, que había sido presidente de la federación de sindicatos y ministro del Interior. Realizó entrevistas telefónicas en condiciones adversas con disidentes de la URSS. Wilfried Rott cubrió magistralmente sobre el terreno las semanas que siguieron a la intervención militar del Pacto de Varsovia en agosto de 1968 en Checoslovaquia, así como la información sobre los actos de terrorismo de irrendentistas tiroleses en el Tirol del Sur. Christian Hauer, que ha sido hasta el año pasado senior de uno de los mayores bufetes de abogados en Austria, escribía fantásticas críticas de cine.
Torelló, fallecido en 2011, había llegado a Viena en 1964, y era uno de los “veteranos” del Opus Dei en Barcelona, cuya biografía está todavía por escribir. Médico psiquiatra, sacerdote desde 1948 y poeta desde siempre, había sido enviado por san Josemaría a Palermo, Zürich y Milán, antes de llegar en 1964 a Viena. El cardenal König le llamaba como consejero teológico y Torelló muy pronto se hizo amigo de personalidades fuertes en Austria, como del profesor Viktor E. Frankl, del director de orquesta Argeo Quadri, del director de Cáritas, Leopold Ungar, por citar sólo tres. Torelló nos escribía todos los meses un ensayo para la revista sobre temas atrayentes (“coraje”, “confianza”, “risa y sonrisa”), que eran muy apreciados.
El profesor Viktor Frankl, que había fundado la logoterapia y estaba abierto a la vida del espíritu, congenió muy bien con Torelló. Frankl era judío, había sobrevivido al campo de concentración de Auschwitz, y había ayudado a otros a sobrevivir con su terapia sobre el sentido de la vida. Le visité algunas veces en su casa. Vivía en la Mariannengasse, muy cerca del Allgemeines Krankenhaus, una zona donde residían muchos médicos y que todavía hoy día rebosa de consultorios. Se hizo célebre una conferencia que pronunció en la plaza del Ayuntamiento de Viena en 1988, cuando dijo que no podía existir una culpa colectiva de una nación precisando que «en realidad sólo hay dos razas de hombres, la raza de las personas decentes y la raza de las personas indecentes. Y la línea de segregación cruza todas las naciones, y dentro de las naciones, a través de cada uno de los partidos».
Gracias a aquellos contactos pudimos publicar toda una serie sobre las memorias de Frankl en el campo de concentración de Auschwitz. Un gran éxito fue conseguir que el famoso pintor vienés Friedensreich Hundertwaser diseñara una portada original para uno de los números.
Yo, que un año antes había sido nombrado corresponsal de La Vanguardia, ayudaba a los que dirigían la revista, y redactaba también artículos sobre la evolución de la política en la Europa del Este, en concreto por la esperanza que supuso la revolución en Checoslovaquia (1968). Desde Analyse se impulsaban entrevistas por teléfono a disidentes de la Europa del Este. Para ello contaban con una colaboradora rusa que les ayudó a entrevistar a los disidentes rusos Andrei Sinyavsky y Yuli Daniel antes de que fueran condenados a duras penas de prisión por haber llevado a cabo “propaganda y agitación antisoviética”.
Aquella locura profesional duró hasta 1969, cuando yo mismo y los redactores nos dimos cuenta de que para dotar a la revista de una sólida base económica hubiera sido necesario convertirla en un semanario. Una agencia demoscópica nos había hecho un estudio muy completo y optimista del que se desprendía que con el mismo estilo y en aquel mercado, la revista tendría suficientes ventas para asegurar la necesaria publicidad si se convertía en semanario. Para ello no disponíamos de recursos: y además nadie de los directamente implicados podía dejar las otras tareas que llevaba entre manos para dedicarse solo a Analyse.
Ernst Burkhart se fue a Roma para estudiar Teología, Rott se trasladó a Berlín, Bek se hizo catedrático de Química en un instituto de Viena, Hauer se dedicó con éxito a la abogacía. El redactor de economía, Josef Richter, no sólo se casó con la secretaria, que era la hermana de Robert Bek, sino que además fue fichado como “cerebro” por la Cámara Federal de Comercio. Y yo continué mi vida nómada allí donde hacía frío.
El último número de Analyse fue un número doble (abril/mayo de 1969).
Ese era el mundo en el que yo me movía cuando llegaron lo que llamé “consultas imperativas” al otro lado de la frontera. Ceaușescu se había lanzado al ruedo en Rumanía, y en Praga un lobby de reformadores había eliminado del poder al estalinista Antonin Novotny, y colocado al frente del poder a una mayoría de renovadores pragmáticos. Ceaușescu lo había hecho ya en una asamblea pública en la que acusó en mayo de 1966 a la Unión Soviética de intentar minar el partido comunista rumano. En Praga la cólera de muchos funcionarios comunistas hizo posible la destitución de Novotny en una tumultuosa reunión del comité central durante las vacaciones de año nuevo de 1967/68. Brézhnev, que había sido llamado a Praga por sus fieles para evitar lo peor, no pudo hacer nada; después de decir a sus camaradas checos y eslovacos «eso es asunto vuestro», regresó a Moscú con las manos vacías, y dejó en Praga un partido dirigido por comunistas ávidos de libertad y democracia.
La escalada estaba ya programada y la llamada “conferencia consultiva de partidos comunistas de todo el mundo” celebrada en Sofia en marzo de 1968 terminó, después de varios “plantones” de unos para otros y viceversa, sin comunicado final.
Con el tiempo yo había empezado a adquirir una cierta rutina para ir atando cabos.
RUMANOS Y RUSOS SE PELEAN
Regresemos a los cabos sueltos y a la conferencia consultiva. A finales de febrero fui testigo indirecto de la crisis rumano-soviética. En la conferencia consultiva de Budapest, el jefe de la delegación rumana, Paul Niculescu-Mizil, que era en Rumanía el político más importante después de Ceausescu, se mostró contrario a la reactivación de un centro directivo del comunismo mundial. Exigió que cesaran las críticas a otros partidos (como el chino), se quejó de que no hubiera sido invitado a la conferencia el partido comunista de Israel, y defendió la posición rumana favorable a Israel. Aquello provocó una violenta reacción de la delegación siria, cuyo jefe, Khaled Bagdas, calificó a Niculescu-Mizil de “chauvinista”, “lacayo imperialista” y “marioneta del capitalismo”.
Lo que sucedió en aquellos pocos días en Budapest merecería ser tratado en un film. Después de 48 horas, el ambiente del Centro de Prensa de Budapest dejó de parecerse al que estábamos acostumbrados los periodistas en reuniones de este tipo. Si bien durante los primeros días las fuentes oficiales de información eran escasísimas, con el transcurso del tiempo se fue creando un determinado estilo de trabajo, que no dejaba de tener interés. La secretaría de la conferencia no publicaba los discursos de las diversas delegaciones. En cambio, cada una de estas —por lo menos las que tenían interés en que su punto de vista fuera conocido— se las arreglaba para que sus informaciones nos llegaran de una forma más o menos abierta. Las conferencias de prensa de las delegaciones contribuyeron a precisar los matices de las diversas posturas. Especialmente interesantes eran nuestros encuentros con el joven Enrico Berlinguer (46 años) que aún no era jefe del Partido Comunista Italiano (lo sería en 1972) pero era ya el representante clásico del eurocomunismo. Se trataba de una ideología reformista que incluía una posible colaboración con partidos burgueses en plataformas políticas en las que no rigieran posiciones básicas del marxismo-leninismo, como por ejemplo la “dictadura del proletariado”. Era lo que en la política nacional de Italia se llamó el Compromesso storico entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.
El Partido Comunista Español, bajo la dirección de Santiago Carrillo empezó a llamarse eurocomunista, pero apenas hizo más que publicar declaraciones sin repercusión reformadora en el partido, mientras que bajo la dirección de Berlinguer y durante diez años, el eurocomunismo fue la corriente dominante del comunismo italiano.
La delegación rumana exigió al comunista sirio que pidiera disculpas. Gracias a las declaraciones de un alto funcionario húngaro, que estuvo presente en la conferencia, a las manifestaciones de los periodistas húngaros acreditados en el centro de prensa y a las conferencias de prensa de las delegaciones canadiense, finlandesa y checa, pude reconstruir con bastante exactitud los acontecimientos que precedieron al éxodo rumano de la noche anterior. El origen de las divergencias que impulsaron a los rumanos a tomar una decisión de tanta gravedad fueron las declaraciones hechas en la conferencia por el jefe de la delegación siria, Khaled Bagdas. Según la versión del comunicado oficial del miércoles, Bagdas «quitó la máscara al sionismo internacional, que es uno de los movimientos que sirven los intereses del imperialismo norteamericano». Esta versión no reproduce, sin embargo, más que una mínima parte de las referencias del secretario general del partido comunista sirio, quien hizo una crítica integral de la política exterior rumana, que mantenía por entonces una postura prudentemente neutral en el enjuiciamiento de la crisis de Oriente Medio.
Como he escrito, Niculescu-Misil había pedido al sirio que retirara sus palabras. Bagdas contestó diciendo que él suprimiría las declaraciones anti rumanas del acta «porque no correspondían al tema del orden del día», pero nada más. Niculescu contestó diciendo: «Acepto esta respuesta e interpreto este gesto como una manifestación de que el delegado sirio ha retirado sus palabras».
Después de aquel incidente terminó la sesión “dura”, y los delegados se retiraron a sus habitaciones, convencidos de que el incidente había sido eliminado definitivamente.
Yo había dedicado bastantes horas a comparar textos y sabía que las divergencias no eran bizantinas. Por ejemplo, comparé un artículo del responsable húngaro Zoltan Komócsin aparecido en el diario soviético Pravda con el original húngaro del mismo artículo, publicado posteriormente en el diario oficial de Budapest Népszabadság. El artículo había sido censurado y manipulado.
Además, la ausencia de los yugoslavos era llamativa.
Unos días antes de que terminara, toda la delegación rumana abandonó la conferencia con armas y bagajes. El día de su salida, el diario oficial de Bucarest Scinteia escribía que «en la familia de los partidos comunistas y obreros no pueden existir partidos superiores y partidos subordinados, y que es inadmisible cualquier tentativa de resucitar, bajo cualquier forma, la idea de un centro dirigente».
Lo que había sucedido antes en Bucarest no era menos dramático. Después de una larga reunión con altos funcionarios del partido en la capital rumana, Ceausescu transmitió por teléfono un ultimátum a Niculescu-Mizil para que fuera tratado en la sesión del jueves, e hizo sacar de sus camas a todos los embajadores de los países socialistas cuyas delegaciones participaban en la conferencia de Budapest para informarles sobre el ultimátum. Una ulterior disculpa del sirio tampoco fue aceptada.
El portavoz de la delegación soviética en aquella reunión era Mijail Suslov, el mismo que había organizado en 1948 la expulsión de Tito del Kominform. El representante del partido comunista español, Santiago Álvarez, era un gallego exiliado en Cuba, persona de bajo rango en el partido, que había asistido ya a la conferencia de Karlovy en abril del año anterior. Hasta aquel momento la posición oficial del PCE permitía adivinar una cierta neutralidad en el conflicto. Pienso que Álvarez, que había salido de la cárcel de Logroño en 1951, no debía sentirse muy a gusto allí. Si habló, no hubo constancia.
Aunque Carrillo había hecho lo posible para colocarse a la sombra del prestigio de los eurocomunistas, en realidad su posición no acababa de encajar en la trifulca comunista de los años sesenta. Todos los que habían sido comunistas activos en 1948 recordaban muy bien el papel del partido español en la crisis del Kominform, cuando Stalin expulsó en junio de 1948 a los comunistas de Yugoslavia: los términos usados por Carrillo, la Pasionaria y otros dirigentes del partido para descalificar el comunismo yugoslavo los tenían todos presentes, en especial Tito. A nadie le gusta que le llamen traidor, y a un comunista tampoco le gusta que le digan que ha traicionado a la clase obrera.
Ceausescu estaba diseñando una orientación propia de su política con respecto a Israel. Fue el único país del bloque comunista que no rompió las relaciones con Israel después de la guerra de los seis días. Tras aquella guerra (junio de 1967) se cerraron las embajadas de Israel en los demás países del Pacto de Varsovia, incluida la URSS. Un detalle al margen: cuando llegaron los primeros diplomáticos estables de España a Moscú, el protocolo soviético les adjudicó un número de orden para las matrículas de los coches. Cuando lo vi por vez primera en Moscú, me di cuenta de que era un número muy bajo y me extrañó, hasta que alguien me aclaró que nos habían adjudicado el número de orden que había tenido Israel hasta entonces.
POR VEZ PRIMERA EN BULGARIA
La crisis dentro del bloque comunista aumentaba día a día. En Praga la cúspide del partido había caído en manos de comunistas reformistas. Dos días después de Budapest se reunió en Sofia la cumbre del Pacto de Varsovia, convocada para tratar sobre la crisis en Checoslovaquia y poner un bozal a los rumanos. Tuve la posibilidad de aprovechar la oportunidad de “cubrir” informativamente la cumbre del Pacto de Varsovia (celebrada en marzo de 1968) para visitar por vez primera Bulgaria. El Pacto de Varsovia era la organización militar creada en 1955 por la URSS con sus aliados para responder de alguna forma a la OTAN, que existía ya desde 1949.
Era evidente que el rebelde continuaba siendo Rumanía. Como todo era a puerta cerrada, para aprovechar el tiempo hice aquellos días un estudio comparativo (siempre con fuentes abiertas) de los gastos de defensa de los miembros del Pacto, y me di cuenta de que el país que menos había aumentado en 1968 las partidas en su presupuesto de defensa había sido Rumanía (en un 4,5 %), mientras que el crecimiento del presupuesto militar en los demás países era bastante mayor: un 15 % en la Unión Soviética y un 10 % en Polonia, por citar sólo dos países.
Como siempre, las únicas fuentes de que disponía eran los farragosos comunicados oficiales y las fuites intencionadas o no intencionadas de algún compañero de los medios de los siete países participantes. También eran útiles los contactos con las embajadas occidentales, que conocían los entresijos locales mejor que nosotros.
Pienso que la mejor forma de ilustrar el trabajo que yo estaba haciendo entonces son dos párrafos con carácter de anécdota de mis crónicas de entonces. Uno de ellos fue escrito el mismo día en que terminó la conferencia:
Por ello los sesenta corresponsales acreditados estos días en Sofía hemos interpretado en un principio como una señal de alarma el hecho de que el ministro búlgaro de Asuntos Exteriores, Ivan Bascheff, haya tenido que esperar una hora y media a sus colegas en el hotel Bulgaria para almorzar con ellos, tal como estaba previsto. Este sentimiento de que algo raro sucedía se ha visto confirmado por la efectiva ausencia del ministro rumano de Asuntos Exteriores, Manescu, en este almuerzo. Hasta este momento no se ha dado ninguna explicación plausible a esta ausencia. (La Vanguardia, 08.03.1968)
Al día siguiente escribí:
El comunicado final de la reunión del Comité Político consultivo del Pacto de Varsovia, publicado el 8 de julio de 1966, constaba de una larga enumeración de cuestiones (que iba desde la coexistencia pacífica hasta la reunión de una conferencia para la seguridad europea); el comunicado que ha sido publicado esta tarde simultáneamente en todas las capitales del bloque del Este europeo, menos Albania y Yugoslavia, consta exactamente, en su versión francesa, de 34 líneas. Aparte del comunicado, se ha publicado una lista de los 39 delegados que han asistido a la reunión que terminó ayer por la tarde y una declaración de ocho páginas «sobre la amenaza para la paz surgida a consecuencia de la escalada de la agresión militar en el Vietnam». (La Vanguardia, 09.03.1968)
No recuerdo ya dónde, pero lo que sí recuerdo es que, en una ocasión, con dos compañeros italianos (uno de ellos, por cierto, del diario del partido comunista L’Unità), durante una de aquellas conferencias pasamos mucho tiempo contando la frecuencia con que los oradores habían utilizado al término “internacionalismo proletario” y haciendo una lista de los que no lo hicieron. Aquello nos permitía valorar las dimensiones del conflicto político que existía dentro de la alianza soviética.
Todo aquello era tan fascinante que yo apenas notaba el cansancio. Una anécdota ilustrativa sobre aquella conferencia. El agregado de prensa búlgaro en Viena, con el que yo mantenía una relación levemente amistosa, me ayudó a conseguir el visado. También lo obtuvo mi compañero español Francisco Eguiagaray, que entonces trabajaba para la agencia del Movimiento llamada PYRESA. Con un primitivo aparato de hélice de la compañía búlgara TABSO (compañía mixta búlgaro-soviética que volaba de Budapest a Sofia), en el que los pasajeros tenían que sujetarse el cinturón de seguridad con un nudo, conseguí llegar al aeropuerto de Vrazhdebna. En el mismo aparato volaba un americano, enviado especial de la agencia AP, al que esperaba un stringer búlgaro. Éramos pocos pasajeros.
Después del control de aduanas me di cuenta de que había desaparecido mi cartera de mano. En mi inocencia no se me ocurrió otra cosa más que denunciar el robo en la comisaría de la policía del aeropuerto. Eguiagaray, por solidaridad y amistad, me acompañó. El comisario del aeropuerto vino a decirnos que él podía poner su mano en el fuego de que en la zona de aduanas de aquel aeropuerto no había nadie que robara algo sin que él se enterara. Lo que al principio parecía un simple incidente sin problemas fue convirtiéndose en una situación desagradable: el comisario del aeropuerto, que estaba ya cerrando su tenderete, llamó a la central de la policía política de Sofia, que vino a recogernos en un Mercedes para llevarnos a la dirección general de la policía.
Estábamos por decirlo así en la “Puerta del Sol” de Sofía. En el momento de escribir la denuncia por la pérdida de la cartera, me di cuenta de mi imprudencia: cuando yo iba enumerando los objetos que llevaba en la cartera, Eguiagaray se puso progresivamente pálido y me decía por lo bajo: ¿estás loco o qué? El primer susto lo tuvo cuando dije que en la carpeta llevaba un estudio de una universidad americana que comparaba la estructura militar de la OTAN y del Pacto de Varsovia; el siguiente fue cuando mencioné que también llevaba un ejemplar personal del Nuevo Testamento (¿o sea, una Biblia? dijo el funcionario que tomaba la declaración con un tono de voz que no anunciaba nada bueno).
El asombro de Eguiagaray no tenía límites cuando mencioné que además yo llevaba en la cartera de mano un transistor para escuchar emisiones en onda corta, así como un ejemplar de un manifiesto de los escritores rebeldes checoslovacos. Por si fuera poco, el estudio americano que llevaba conmigo tenía en la cubierta un vistoso sello de la Embajada Americana en Viena…
No sé cuántas horas estuvimos allí, pero lo que sé es que llegamos casi a la media noche al hotel Bulgaria, donde se había instalado un centro de prensa para los extranjeros, y donde un inquieto funcionario del departamento de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba esperándonos porque no sabía por qué habíamos desaparecido. Consejo de Eguiagaray: la próxima vez que viajemos juntos avísame y te daré un ejemplar del “Capital” de Marx para que lo metas en tu cartera y así compensas. Unos días más tarde un funcionario del gobierno me buscó para decirme que mi cartera había sido encontrada y que podía ir a recogerla al aeropuerto: el capitán de la policía que me devolvió la cartera en un envoltorio sellado quiso revisar conmigo uno a uno los objetos que figuraban en la cartera, con el inventario de mi denuncia en la mano, para cerciorarse de que no faltaba nada.
Poco después fue el propio Eguiagaray quien tuvo problemas: él había estado unos días antes en Hungría y al llegar al aeropuerto para volar a Sofia llevaba consigo una cantidad relativamente grande de florines húngaros que le habían sobrado: a pesar de que compró mil inútiles chucherías en el miserable duty free shop del aeropuerto de Budapest, le había quedado dinero. Todos los días iba a una oficina de cambio de Sofia, donde —después de mostrar el visado húngaro en su pasaporte— le permitían cambiar una módica cantidad diaria. Cuando fue por segunda o tercera vez a la oficina de cambio, la funcionaria adivinó la situación y preguntó a mi amigo cuántos florines tenía en total por cambiar: al decirle la cantidad, la funcionaria le dijo que escribiera varios recibos para toda la moneda húngara que tenía. Era conmovedor verle firmar, uno tras otro, recibos con nombres de famosos músicos y literatos húngaros, como Bela Bartok, Sandor Petoefi, Ferenc Kossuth… En aquella época no había ni tarjetas de crédito, ni cheques cruzados, ni cosas por el estilo.
En abril hubo otra reunión consultiva en Budapest, pero a un nivel más bajo. A partir de entonces el centro de tensión dentro del bloque comunista era ya Checoslovaquia. Allí, en Checoslovaquia, fue donde conocí a quien sería a mi mejor amigo en Rumanía, y que moriría en un trágico accidente de circulación el 1 de enero de 2003. Era Dumitru Tinu, que había sido enviado por su periódico de Bucarest para cubrir toda la aventura de la Primavera de Praga.