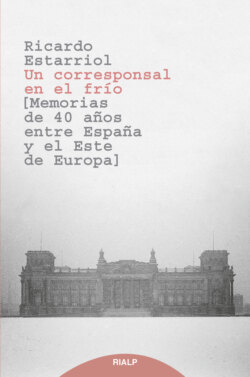Читать книгу Un corresponsal en el frío - Ricardo Estarriol Saseras - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
NACIDO EN LA REBELIÓN
EL MÁS ANTIGUO RECUERDO QUE POSEO es el de mi “segundo” bautismo. El primero y auténtico lo había recibido el mismo día de mi nacimiento, el 27 de febrero de 1937, en plena guerra civil española.
Mis padres se habían mudado poco años antes de Figueres a Girona, antes de que empezara la guerra (1936-1939). Cuando a mi madre le llegaron los dolores de parto, mi abuela paterna estaba en casa. No sé dónde estaba mi hermano, que había nacido casi cuatro años antes en Figueres, pero me imagino que en casa de unos tíos nuestros que vivían en Girona. Mi padre corrió a buscar a la comadrona que había seguido la gestación de mi madre, pero la comadrona no pudo llegar a tiempo porque los ocupantes del convento de las Adoratrices, que estaba a 100 metros de mi casa y que había sido convertido en cárcel para los militares (franquistas) rebeldes, disparaban hacia el cuartel de la Caballería, a 400 metros de mi hogar, que estaba en manos de los anarquistas, y los anarquistas respondían al fuego, claro. O a lo mejor era al revés.
Lo que era evidente es que allí no eran las fuerzas del gobierno las que luchaban contra las fuerzas rebeldes de los militares de Franco. Eran prácticamente milicias de diversos grupos republicanos que luchaban por el poder en el caos revolucionario de aquellos años. De una parte, estaban la CNT (una confederación de anarcosindicalistas), la FAI (Federación Anarquista Ibérica) y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). En el lado opuesto estaban la Policía, el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) y la Esquerra Republicana.
En mi infancia y juventud se habló muy poco de todo aquello: solo más tarde (cuando empecé a trabajar como periodista) supe que el POUM había sido una explosiva combinación de milicias de dos disidencias del estalinismo: de los partidarios de Nikolai I. Bujarin (ejecutado por Stalin en 1938; se podría decir que era la disidencia de la derecha) y de Leo Trotski (asesinado por orden de Stalin; preconizaba “la revolución permanente”).
Cuando yo tenía cuatro años (1940) Trotski fue asesinado en México por el comunista catalán Ramón Mercader). Ironía de la historia: un año después de mi primer viaje a Moscú (1969) como enviado especial de La Vanguardia, Ramón Mercader llegaría secretamente y con pasaporte y nombres falsos a la Unión Soviética (URSS).
Finalmente fue mi abuela (que había tenido siete hijos) la que asistió mi parto, mientras mi padre y la comadrona, tendidos en el suelo de una huerta, no podían ni levantar la cabeza.
En un alto el fuego ambos llegaron a casa, pero ya había pasado todo. Me imagino la atmósfera que debía existir: el gozo de un bebé recién nacido mezclado con la angustia de un frente caliente y un futuro frío. Fue la señora Cruz (la comadrona) la que, como quien no quiere la cosa, preguntó: «¿Quieren que le bautice ahora mismo?». Y así ocurrió. No era un simple rito sino una manifestación de la fe de una mujer que no tenía miedo a hacer algo que podía haberle costado la vida en aquellos momentos de una desenfrenada persecución religiosa.
La Iglesia, después de la guerra, tuvo que recomponer en las parroquias muchos libros de registro de bautismos. Esto explica que después de 1939 se realizaran bastantes bautismos sub conditione cuando no era posible o fácil verificar la validez de bautismos realizados en condiciones de emergencia. En mi caso aquella segunda ceremonia tuvo lugar en una parroquia provisional que se organizó después de la guerra en Girona y tengo ciertos retazos de recuerdos: que vinieron mis primos de Figueres, que la iglesia estaba llena de gente, que después del almuerzo me encontré mal y tuve que acostarme en un sofá en el pasillo.
Por lo visto fui bastante rebelde y creo que todavía lo soy. Mi padre solía decirme que yo era tan revoltoso, porque nací en el fragor de la batalla.
FAMILIA
Mis abuelos paternos eran campesinos, y los maternos, burgueses de Figueres, la capital del Empordà, la zona de un duro viento cortante llamado tramontana. Los padres de mi padre residían al norte de Figueres, en Cistella. Pero no toda la rama paterna vivía en el campo. Un tío-bisabuelo era Narcís Monturiol i Estarriol (*1885), al que por cierto dedicaron un monumento en la Rambla de su ciudad natal, Figueres; fue un ingeniero, intelectual, político, revolucionario e inventor español. Construyó el primer submarino en España propulsado por vapor. Los antepasados de los Estarriol procedían muy probablemente de la cuenca del rio Aragón, en el que, cerca de Jaca, desemboca un afluente llamado Estarrún. En vasco Estarri significa “garganta” (tanto anatómica como geográficamente) y la desinencia “ol” debe ser el resto del demostrativo latino aglutinando de ille, illa, illud aplicado a nombres que iban siendo latinizados. Nunca he sabido si mi construcción teórica tenía alguna posibilidad de ser cierta. Lo del riachuelo “Estarriola” me lo diría en 1974 José Manuel Casas Torres, profesor de Geografía en las Universidades de Zaragoza y Complutense de Madrid. Lo de ille, illa, illud me lo dijo uno de los numerosos directores que he tenido en la redacción de La Vanguardia, Francesc Noy i Ferré, un romanista reconocido.
Desgraciadamente nunca fui a ver el río, pero me dicen que su cuenca recorre una bellísima parte de la ladera sur de los Pirineos a partir del Valle de Aísa para desembocar en el río Aragón, a diez kilómetros al oeste de Jaca.
En Figueres, mi abuelo materno, que había estudiado Ingeniería industrial sin terminarla, trabajaba de oficial en la notaría del padre de Dalí. Mi madre jugaba de pequeña con Salvador Dalí. Pero era muy amiga sobre todo de Anna Dalí, la hermana. Recuerdo un comentario de mi madre para describir la personalidad del pintor: «Le mandaron a Madrid para estudiar en la escuela de arte y al cabo del año regresó y dijo: “Esos, de arte, no saben nada”».
Mi madre fue al Colegio de las Francesas de Figueres, donde la segunda lengua era el francés. Al dejar el colegio trabajó en una farmacia. Fue el párroco de Cistella quien seguramente aconsejó a mi abuela paterna, que se había quedado viuda, que llevara a uno de los hijos del segundo matrimonio, Ricardo, al seminario menor de Girona. No todos los escolares de entonces pasaban al seminario mayor: uno de los que no quiso continuar fue mi padre, que de Girona regresó a Figueres para vender coches y conocer a mi madre.
Mi padre tenía un recuerdo muy positivo de aquellos primeros años gerundenses: allí debió aprender música, porque tenía buena voz y cantaba bien, y allí conoció a bastantes estudiantes que luego serían párrocos o canónigos de Girona. Debió estudiar retórica, porque fue él quien, cuando yo preparaba alguna redacción para el colegio, me explicaba cómo tenía que escribir “el exordio, la exposición y la peroración”. Entonces, en la Iglesia católica toda la liturgia era en latín. Él, sin afán pedagógico y con paciencia, me corregía la pronunciación de las oraciones en latín, que en catalán era distinta de la española y prácticamente la misma que la italiana.
La modestia y la laboriosidad eran los rasgos más señalados de mi padre: nunca se dio importancia, y trabajaba mucho para sacar la familia adelante en condiciones adversas. Fue él quien vendió los primeros Ford y los primeros Chevrolet en las estribaciones de los bajos Pirineos, en la provincia de Girona. Muchas veces me contaba el asombro que solía provocar cuando aparecía con su coche en los pueblos de la provincia. Gracias a ello, cuando estalló la guerra consiguió que le enrolaran en la vigilancia de un garaje que había sido militarizado, por lo cual se ahorró tener que ir al frente. Después de la guerra fue corredor de comercio. Primero trabajó en una empresa de servicios eléctricos y luego en otra de sistemas de control para la contabilidad. Viajaba continuamente por la provincia.
Mi madre llevaba la casa. Era normal y paciente. Se preocupaba por nosotros, y vigilaba sin dar la impresión de que vigilaba. En esos primeros años, mi hermano Norbert, evidentemente inspirado por nuestra madre, me premiaba con sellos para mi colección filatélica cuando yo cumplía puntualmente con los deberes escolares.
Sé que mis padres lo pasaron muy mal durante la guerra. Ella contaba repetidamente el hambre que pasamos yo cuando era bebé. Vivíamos en la planta baja de una pequeña casa con un jardincito.
Mis padres se conocieron como corresponde en el Empordà: bailando sardanas en Figueres, donde nació mi hermano mayor. Luego se trasladaron a Girona. Pero seguían visitando a los parientes de la capital del Empordà. Era emocionante para mí subir todos los años en Girona al tren con locomotora a vapor, del que solía bajar sucio de hollín en Figueres. Solíamos ir al cementerio para rezar y poner flores en la tumba de mis abuelos maternos y de mi tía, que había muerto joven.
ESCUELA
La escolarización empezó en el Col.legi Vert de Girona, a cinco minutos de mi casa. Era una institución pública, un parvulario.
Allí empecé a aprender castellano, porque hasta entonces no había hablado prácticamente ni una palabra en tal lengua. Recuerdo que, al regresar del colegio, le iba contando a mi madre cómo se llamaban las cosas en castellano. De allí pasé al colegio de La Salle, donde hice la primera comunión y conocí a algunos de los que serían compañeros de clase, que pasaron, como yo, a cursar el bachillerato de siete años de entonces en el colegio de los Maristas. En Girona podía hacerse también el bachillerato en el instituto público, que era mixto, o en el colegio femenino de las Escolapias. Ahora sé que el nivel de enseñanza del instituto era muy bueno, quizás mejor que el nuestro.
Tardaba unos quince minutos en llegar al colegio caminando. Nosotros vivíamos en la parte “moderna” sur del casco de Girona, entre los ríos Ter y Onyar, pero todos los colegios estaban en la parte vieja, como arracimados alrededor de la catedral.
Aquel trayecto entonces me parecía normal. Con el tiempo fui dándome cuenta de que pasaba por una historia escrita en piedra, extraordinariamente bella. Atravesaba el Onyar de aguas escasas, pasaba por debajo de pórticos de piedra noble, por estrechas calles jalonadas en parte por palacios avejentados, dejando la judería a un lado y los baños árabes al otro, subiendo escaleras y escalinatas enchinadas, puertas que eran brechas abiertas en la vieja muralla de la ciudad. Iglesias aquí y allá: una de ellas, por cierto, había sido bellísima, la de los Dominicos, construida en 1254 en estilo gótico catalán primitivo, desamortizada después, y profanada en 1822; desde entonces había servido como establo de caballos del ejército español. Lo que más me molestaba era el hedor de caballeriza que no armonizaba con la elegante y severa línea de la piedra gótica de la iglesia. Hoy, por lo menos, es sede de la facultad de humanidades de la Universidad de Girona.
El colegio estaba muy cerca de la catedral. En aquella zona elevada de la ciudad me sentí siempre muy bien. En el colegio había internado y externado. Y yo agradecía ser externo: es más, me daban mucha pena los internos. Me doy cuenta ahora de lo que significaba para ellos aquella vida de relativa severidad. A mediodía los externos íbamos a casa, y en casa se comía y se hablaba de las cosas normales. Casi siempre almorzábamos todos juntos, a no ser que mi padre estuviera de viaje. Además, al regresar por la tarde al colegio, atravesábamos la Rambla, por la cual transitaban también las chicas de las Escolapias, con sus hermosos uniformes azules de faldas plisadas. Y uno se sentía a gusto.
De la época de los Maristas me han quedado recuerdos deshilvanados. Las clases de educación física eran miserables. Pero teníamos un instructor de gimnasia que era seguramente un oficial militar de reenganche que se tomó la molestia de formar un equipo de atletismo escolar, tal vez para mejorar su presupuesto familiar. No sé cómo, allí acabé yo. Fue él quien me aconsejó como especialidad la carrera de fondo. Iba a entrenar con frecuencia a un estadio entre el río Ter y el río Galligans y llegué a ser nada menos que campeón escolar de la provincia.
Recuerdo en especial las clases de filosofía del sacerdote Andreu Bachs. Cuando teníamos 13 o 14 años mossèn Andreu nos explicó el “voluntario indirecto” con una claridad que me ha quedado para toda la vida. Y lo que más lamento es no haber aprovechado los dos años de clases y exámenes de griego, que nunca nos tomábamos en serio.
Jamás fui un buen jugador de fútbol, pero sí me sentí atraído por un deporte algo minoritario, pero bastante conocido en Catalunya: el hockey sobre ruedas. Mis padres tenían una posición económica modesta y no podían comprarme materiales deportivos caros. En mi caso se hubieran necesitado patines, sticks, guantes, casco, espinilleras, coderas, coquilla y rodilleras. Había una tienda que alquilaba lo más importante, que eran los patines, y de vez en cuando podía permitírmelo. Alguien me dijo que el Frente de Juventudes (organización de la Falange) facilitaba patines gratis. Quise aprovecharme de aquello. Pero mi padre no consintió ni tan solo que fuera a pedir los patines, porque temía, con razón, que tarde o temprano intentaran que me entusiasmara con los “flechas” (jóvenes falangistas). Pronunció un ¡no! de esos que no te dejan más espacio para discutir, y que los niños saben calibrar.
Poco a poco me encontré inmerso en una banda de muchachos algo inquietos. La mayoría eran amigos de clase, pero no todos. Mi hermano Norbert no estaba en ese grupo, porque tenía tres años y medio más que yo, y a esa edad semejante diferencia pesaba mucho. Además, él no había nacido durante la guerra: tenía un temperamento tranquilo de investigador, muy trabajador. En mi pandilla estaban el hijo de un arquitecto, el hijo de una maestra, el hijo de un suboficial “inmigrante”, el hijo del jefe de un taller de mecánica, el hijo de un funcionario de la Diputación provincial… La familia de otro tenía una tienda de juguetes, y otro era hijo del comisario de la Policía de Girona.
No había problemas de integración a pesar de que ya entonces se notaba la llegada de inmigrantes del resto de España a Catalunya. Por lo general eran “españoles del sur”. Para nosotros, los que no hablaban catalán eran simplemente “castellanos”, sin más, aunque la mayoría no vinieran de Castilla. Uno de mi clase era de Ciudad Real y su padre era suboficial de reenganche. Nosotros, los nativos, no nos considerábamos mejores que los “castellanos”, sino que convivíamos con toda naturalidad.
Y con ese grupo de amigos empecé a descubrir lo que poco a poco sería mi mundo. Paralelamente tuve conciencia de que existía también otro mundo en mi ciudad, con el que apenas tenía contacto: ahora yo lo llamaría “la nomenclatura”. Cerca de mi casa, en un hotelito, vivía un médico militar soltero y con dos sirvientas, que de vez en cuando venía a ser recogido por un guripa (soldado raso) con dos caballos: esperaba delante de la puerta de la villa hasta que el doctor salía bien pertrechado, con las brillantes botas puestas y una fina fusta en la mano. El guripa le sostenía el estribo para montarse. El médico era catalán, pero hablaba siempre en castellano. También me sentía incómodo cuando, al salir yo —sucio y sudado del estadio de deportes— tropezaba con las elegantes hijas del general jefe militar de Girona, paseando como bellas amazonas en potros militares por los jardines de la Dehesa. Su padre era un general de Cádiz que en 1945 había sido enviado con la 123.ª División al Empordà para luchar contra los maquis (guerrilleros antifranquistas comunistas) en los Pirineos, y que continuó hasta 1954 en Girona al frente de la 41.ª División. Aquello era una ventana al mundo de una nomenclatura que nada tenía que ver con el mundo en el que había crecido y vivido.
Porque claro: yo había crecido en un colegio donde la enseñanza era en castellano, con los libros de la editorial Luis Vives; iba al cine donde proyectaban películas dobladas al castellano, a iglesias en las que solo se predicaba en castellano. En las oficinas de correos y en los ambientes militares se hablaba en castellano. Mi hermano, que solía ir al peluquero cuando sabía que había mucha cola para tener más tiempo para leer las revistas durante la espera, tenía ante sí revistas solo en castellano. Únicamente en casa, con los amigos, y en la calle, hablábamos la lengua que habíamos aprendido de nuestros padres. Yo crecí así, y debo decir que me acostumbré sin problemas ni tensiones al mundo bilingüe...
En mi casa apenas se hablaba de política. En cierta ocasión Franco vino a Girona. Debía ser en 1942 o 1945. Hubo un gran desfile militar por la Gran Vía en el que figuraron también grupos de niños que estrenaban el uniforme de camisa azul de la Falange. Mi hermano, que por entonces debía tener once años, apareció un día en casa con la camisa de marras diciendo que tenía que participar en el desfile. Era mucho más pacífico que yo, y acudió al desfile. Creo recordar que lo vi desde el balcón de casa de mis tíos. Lo que recordaba muy bien mi madre es que me negué en redondo a ir a ver a Franco en la concentración convocada en plaça del Vi (plaza del ayuntamiento). Mi madre dice que no quise ir «porque tenía miedo a las masas». Más tarde vi en el diario local la foto de su entrada en nuestra catedral, yendo él y su mujer bajo el mismo palio que se utilizaba todos los años en la tradicional y solemne procesión de Corpus Christi. No dije nada, porque no quería líos, pero aquello no me gustó.
Solo una o dos veces vi a mi padre muy enfadado por el asunto Franco. En una ocasión rompió irritado unos papeles oficiales que acababa de recibir por correo. Yo no entendí bien de qué se trataba, y mi padre tampoco se esforzó mucho por explicármelo, pero tuve claro que debería enterarme. Lo hice más tarde recomponiendo sencillamente como un puzle los retazos que rescaté de la papelera. Se trataba de un referéndum en favor del régimen. Los cabezas de familia eran los que tenían derecho a votar. A mi padre no le gustó ni lo de los cabezas de familia ni lo de votar un referéndum que prolongaba el bloqueo internacional. Esta fue una de las veces en que vi a mi padre contrariado con Franco, que para un niño de mi edad era, sencillamente, “el de los sellos”.
Pasé algunas temporadas de verano en Roses, en la Costa Brava, cuando apenas había turistas extranjeros. Mi padre había heredado unas pequeñas viñas cerca de allí. Mi abuelo materno (el que había sido oficial del notario Dalí y al que nunca conocí), había sido el propietario de las aguas potables de Roses, es decir, del suministro de agua. Me alojaba en la casa de una tía, hermana de mi padre, que regentaba un hotel allí. Recuerdo que —tendría yo once o doce años— me molestaba bastante encontrar a gente de Roses que, en la playa, la iglesia, el mercado, el autobús, me preguntaban quién era yo, y cuando intentaba explicarlo empezaban a “colocarme” como el sobrino de fulanito de tal, el primo o nieto de cual, etc. Me gustaba en cambio ir con mi primo a la subasta de pescado poco después de que hubieran atracado los bous (embarcación tradicional para la pesca de arrastre). Mi tío había construido barcas de pesca en unos talleres detrás del hotel y recuerdo vagamente cómo los carpinteros calentaban “a fuego lento” las tablas para darles la curvatura necesaria. Pero mi tío enfermó, y ya nadie construyó más embarcaciones en Roses. Algunos años mi estancia terminaba con una escapada a la vendimia: allí vi por vez primera como el masovero, (campesino que cultiva adicionalmente tierras de otros, anejas a las suyas), agarrado a un lazo que colgaba del techo, pisaba las uvas en el lagar de su bodega.
MINYONS ESCOLTES
Eso era en verano. Pienso que fue a través de la Acción Católica como conocí en Girona a Ramón Canals, un activo estudiante de filosofía que había decidido fundar una agrupación de boy scouts. Aquello me fascinó. Era algo atractivo para un adolescente, y además semi clandestino. En Barcelona y en Vic existían ya grupos semejantes que se llamaban minyons escoltes.
Oficialmente sólo existía en España el Frente de Juventudes, y el Gobierno monopolizaba todas las organizaciones juveniles de carácter extraescolar, excepto las de la Iglesia. Además, existían rumores de que Baden-Powell, el fundador de los boy scouts, había sido masón, movimiento que estaba prohibido por el régimen. Pero Ramón Canals consiguió que el obispo nombrara a un sacerdote como consiliario de la incipiente agrupación, mossèn Eduard Puigbert, de manera que los minyons escoltes entraron así a formar parte, en teoría, de la acción católica diocesana.
Mossèn Puigbert era profesor del seminario y una suerte de director espiritual de nuestro grupo de inquietos teenagers. Era una persona culta y prudente que nos acompañaba en las excursiones y campamentos, y celebraba la misa para nosotros. Era educado en el trato. Para el primer campamento tuvimos que buscar tiendas de campaña: si mal no recuerdo algunas procedían del depósito del Frente de Juventudes, pero la mayoría eran de la Asociación Alpina de Girona. Como eran pesadas, aprendimos a repartir el peso entre todos. Me impresionó ver cómo mossèn Puigbert apareció con su mochila y una flamante tienda de campaña individual.
Alguien nos facilitó un local en la planta baja de un caserón en la Plaza del Ayuntamiento, donde pasamos los atardeceres haciendo planes y decorando el recinto: aquello era nuestro cau (madriguera) al estilo de los boy scouts. Cantábamos mucho. Empezamos a tomar contacto con los scouts franceses que nos enviaban sus libros y canciones, y también con los nuevos grupos de Catalunya. Recuerdo una marcha desde Girona a Vic para encontrarnos con los minyons escoltes de aquella comarca.
Cuando volví a practicar activamente el alpinismo en Austria, a partir de 1959/1960, descubrí que dos de las canciones que con más frecuencia cantábamos en los Pirineos eran nada menos que la música y el texto en catalán del himno de la Estiria austríaca (Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust // Des del Dachstein alt, on viu el voltor) y un canto popular también de la Estiria, traducido igualmente al catalán (I‘ bin a Steirabua und hab‘ a Kernnatur // Estirià jo sóc i tinc de roca el pit).
Estábamos en un campamento de los minyons escoltes en un collado de los Pirineos, todo según los esquemas de Baden Powell: plaza central, mástil con la bandera, tiendas de campaña agrupadas por patrullas, cocina preparada con pedruscos, leña cortada como combustible, una zanja para las letrinas al lado contrario al viento reinante en la zona, el lugar para la hoguera o “foc del campament”. Estábamos entretenidos con canciones y juegos, cuando uno de los nuestros avisó: «Alguien está subiendo por la otra ladera». Poco antes de que llegaran los visitantes, oímos un “clic, clic”, y de repente aparecieron dos guardias civiles con tricornio, y armados con subfusiles.
Uno de ellos, con el arma en ristre, se detuvo a diez pasos cubriendo a su compañero, que se acercó a nosotros para saber qué hacíamos allí. Aquello no les cuadraba, empezando por los uniformes que llevábamos y terminando con el mástil en el que ondeaba una bandera que no era la que solía estar en los campamentos de la Falange o en los edificios oficiales, y que ellos no identificaban. Era la bandera de Sant Jordi, patrón de los boy scouts… y de Catalunya. El doctor Puigbert, que era efectivamente doctor en Teología, pero al que solo llamábamos doctor en presencia de extraños (para nosotros era el mossèn), se acercó a los guardias civiles y les mostró su documentación y una especie de salvoconducto que le había dado el obispo. El papel confirmaba que aquel grupo formaba parte de la Acción Católica juvenil y que sus actividades eran conocidas por las autoridades civiles y eclesiásticas. En aquella época la firma y el sello de un obispo tenían mucho valor, de manera que los visitantes pudieron poner de nuevo el seguro en sus armas y continuar su camino por la cresta del monte.
Nuestra pandilla de minyons escoltes fue el mundo de mi adolescencia. Fui descubriendo el olor de la tierra, las sardanas, los edificios griegos de Empúries, el trasfondo de tradiciones e instituciones de derecho (como el hereu y la pubilla), la escasa literatura catalana que estaba a nuestra disposición y —¿por qué no decirlo?— el valor de determinados comportamientos, por ejemplo, la amistad, entendida como la búsqueda del bienestar ajeno, o el sentido de responsabilidad por nuestros actos, la relación entre la verdad y la libertad, etc.
Uno de los primeros libros en catalán que encontré en la librería de mi padre era L‘art de ben menjar, un clásico de la cocina catalana editado en la época de la Renaixença (movimiento cultural y literario catalán del siglo xix). Casi todos los libros de la biblioteca de mis padres estaban en castellano. Allí encontré una cuidada edición de Cervantes que leía con gusto y otros libros, entre ellos clásicos rusos en castellano (siendo adolescente leí Las tres hermanas de Chejov): nunca supe de dónde procedían. Recuerdo todavía la traducción de un libro de Èmil Zola que dejé de leer porque no entendía nada. El primer libro de Josep Pla que leí era una traducción al castellano de Ciudades del mar. Me lo regaló mi padre un día de Navidad (editorial Argos, Barcelona 1942). Me hizo entender mejor el mar que ya conocía, que la Costa Brava era más que una costa, y que el Mediterráneo era “nuestro mar”, aquel que decenios más tarde yo reconocería en Dubrovnik (Croacia) o en Tesalónica (Grecia) o en Dürres (Albania) siguiendo la pista de los sefardíes expulsados de España.
ENCUENTRO CON EL OPUS DEI
Un día estaba con algunos minyons dos o tres años menores que yo, trabajando en el arreglo de nuestro cau (compuesto de unas pocas habitaciones donde nos reuníamos). Tendría yo unos 15 años y ellos 11 o 12. Uno de los pequeños me dijo:
—Ricard, el meu germá et vol coneixer (Ricard, mi hermano quiere conocerte). —Molt be —dije—. ¿Quién es tu hermano?
—Pep. Trabaja en la central de telégrafos y me ha dicho que vengas a merendar a casa un día.
Llegué a su casa y allí conocí al resto de la familia: su padre trabajaba en un taller de mecánica y su madre tenía en los sótanos de la casa un taller de plisado con unas máquinas que despedían sin cesar un molesto y siseante vapor. Al principio no acababa de darme cuenta de dónde procedía el interés familiar por conocerme. Más tarde, percibí que los focos de interés eran dos: la madre quería saber quién era aquel jovenzuelo que era cap de patrulla de su hijo menor y Pep quería hablarme de lo que muy poco antes había cambiado toda su vida y que llevaba en su corazón: su conversión personal después de haber conocido el espíritu del Opus Dei. Pep y yo hablamos aquel día de todo: de su moto, de nuestros campamentos, de una organización católica llamada Opus Dei, de cómo funciona una oficina de correos y telégrafos y de dos libritos que llevaba siempre en el bolsillo de su guerrera de cuero.
Merendamos, hablamos, y Pep me dijo que quería presentarme a un estudiante de Barcelona que había venido a hacer las prácticas del servicio militar a Girona. El estudiante me pidió que le ayudara a conocer la ciudad y los alrededores. Se trataba de Pep Arquer, que no era en realidad de Barcelona, sino de Badalona, una persona tan vivaz como de poca estatura que ostentaba el grado de alférez. Recuerdo que con frecuencia tenía que vestir de uniforme. Cuando estaba de servicio de vigilancia, llevaba una pistola y le acompañaban dos guripas, también armados.
Era una persona muy interesante, culta, que me daba una envidia tremenda, porque había aprendido el catalán literario y que, además, escribía poesías. Había terminado la carrera de Arqueología y quería visitar poblados ibéricos en la zona de Girona. Alguna vez le acompañé y yo regresaba a casa con un pedrusco ibérico que terminaba en algún lugar del local de los boy scouts.
Arquer fue más tarde a Roma para estudiar Teología y prepararse para el sacerdocio. Lo perdí de vista durante algunos años. De repente, en 1952 supe que san Josemaría le había pedido —siendo ya sacerdote— que fuera a Alemania para empezar allí el apostolado del Opus Dei. Sé que aprendió rápidamente el alemán. Su talento literario le llevó a convertirse en traductor de los escritos de Escrivá al alemán. Redactaba con un estilo literario igual o superior al de muchos nativos.
Pero esto es otro asunto. Seguramente fue a finales de 1952 o a principios de 1953 cuando el consiliario de la Acción Católica de Girona (el mismo que llevaba consigo el salvoconducto del obispo en el asunto de los Pirineos), nos aconsejó a los minyons escoltes que hiciéramos ejercicios espirituales, y nos dijo: «Pero no os los quiero dar yo, porque ya paso demasiado tiempo con vosotros: el doctor Pèlach ha dicho que está dispuesto a hacerlo».
Mossèn Enric Pèlach tuvo también un papel decisivo en mi biografía. Era profesor del seminario, buen teólogo, y siempre había querido ir a las misiones. Hicimos los ejercicios durante las vacaciones, alojándonos en la enfermería del seminario, ¡que tenía nada menos que una docena de camas!
Durante aquellos pocos días aprendí a rezar mejor, a dialogar con Jesús ante el Sagrario, a intentar a limar asperezas de mi carácter, a pedir perdón y a perdonar, a estimar la presencia de Dios en mi corazón… Hablé largo con él y, después, continué confesándome con él. Pèlach tenía veinte años más que yo. Más tarde supe que había sido uno de los primeros sacerdotes diocesanos en pedir la admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una asociación sacerdotal inseparablemente unida al Opus Dei.
Ha muerto ya, y ha dejado en su diócesis un clero indígena muy apreciado. Cuando yo estudiaba en la universidad de Barcelona, mossèn Pèlach fue a Perú para trabajar como vicario general de una prelatura cuyo territorio estaba en buena parte a 4.000 metros de altura (Yauyos). Pablo VI le nombró en 1968 obispo de una diócesis pobre y difícil (Abancay), en una época muy conflictiva (aquel mismo año una junta militar perpetró un golpe de estado). Se adaptó a las condiciones y a la gente del lugar. Aprendió la lengua de los indios peruanos, el quechua, y tradujo incluso algunas partes de la Biblia a dicha lengua. Realizó una extraordinaria labor de servicio también entre los leprosos y enfermos de la diócesis. Cuando terminó su mandato como obispo de esta diócesis, había ya varias generaciones de nuevos sacerdotes bien formados. Murió con fama de santidad.
Por entonces el Opus Dei solo contaba con 25 años de vida. Un día, visitando los restos del poblado ibérico de La Creueta, Arquer me preguntó si yo estaría dispuesto a ser numerario del Opus Dei. Es decir, una de esas personas que deciden seguir una llamada de Dios para dedicar toda su vida (incluido el celibato) a convertir su trabajo en medio de santificación y de apostolado, sin cambiar de estado y, por lo general, viviendo en centros de lo que hoy es una Prelatura.
En aquel momento no había ningún centro de la Obra en Girona, ni ningún numerario; pero sí existía un pequeño grupo de supernumerarios y supernumerarias (fieles corrientes que se comprometían a seguir la misma vocación que yo sentí, pero con el propósito de formar una familia) y cuatro agregados (laicos del Opus Dei que viven su vocación también en el celibato, sin vivir en centros de la prelatura), que solían reunirse en un pisito de la plaza de la Independencia. La pregunta no me sorprendió, porque la veía venir, y con el empujón de la gracia de Dios no puse ninguna pega. Era el 24 de abril de 1953.
EL TIMÓN EN LAS MANOS DE JESÚS
No me planteé entonces si aquello me iba a costar mucho o poco. Siempre he sido optimista, aunque algunas veces fuera insensato. Quizás una comparación lo explique mejor: decir que sí a una vocación de este tipo significó en mi caso que a partir de aquel momento yo ponía de forma definitiva el timón de mi vida en manos de Jesús, aunque fuera de un modo distinto al de un sacerdote o religioso, pues la vocación al Opus Dei no cambia la situación civil o profesional de nadie: uno sigue siendo el mismo de antes. Además, pensé: «Si lo hacen otros, también lo podré hacer yo». No me intranquilizaba que el Opus Dei fuera algo reciente en la Iglesia; por el contrario, la novedad fue precisamente uno de los factores humanos que me hizo atractiva la Obra. Sabía que la institución estaba reconocida por la Iglesia, y aquello me bastaba.
Dije que sí, que quería. Pero después pregunté: «Y ahora, ¿qué pasa?». Respuesta: «Pues nada, continúa tratando de convertir tu trabajo y estudio en un lugar de encuentro con Dios, pero sabiendo que, si mañana te proponen ir a Japón te lías la manta a la cabeza, te vas a Japón, y no pasa nada». De momento lo que sí me surgió de forma natural fue comunicar a mis amigos de curso la decisión que había tomado, y llevar a muchos de ellos a las clases de formación religiosa que organizábamos en aquel pisito. Mucho éxito no tuve, entre otras cosas porque mi pandilla estaba ya muy bien servida con las actividades formativas y espirituales de los boy scouts. Pero poco a poco se fue consolidando otro grupo de amigos que asistían a uno de esos círculos de formación. Cuando empecé mi vida de universitario en Santiago de Compostela varios de estos amigos de Girona habían pedido la admisión en la Obra: casi todos eran de la competencia, es decir, del instituto público de Girona.
Evidentemente aquello era el resultado de la gracia de Dios y de las oraciones de muchos. En buena parte, de los cuatro agregados de la Obra que habían pedido la admisión unos años antes. Tres de ellos trabajaban como empleados en la central de telégrafos. Con ellos aprendí a hacer oración mental. Íbamos a la Dehesa (un gran parque de plátanos a orillas del río Ter) nos sentábamos en un banco y —después de una oración introductoria— cada uno por su cuenta intentaba convertir las palabras del rezo inicial en un silencioso diálogo personal con Dios. A veces, uno de nosotros leía en voz alta unos puntos de Camino, que Josemaría Escrivá había escrito en los inicios del Opus Dei, para favorecer nuestro diálogo interior con Dios.
Entonces yo no sabía cómo era Escrivá. Sólo sabía que los puntos de este primer libro revelaban que el autor poseía un carácter fuerte y abierto. Pero no tenía ni idea ni siquiera de su fisonomía. Recuerdo que un día le dieron alguna condecoración oficial y salió un suelto sobre el asunto en el diario Los Sitios de Girona o en La Vanguardia: lo recorté y lo puse como marcador en el ejemplar de Camino que yo tenía en mi mesilla de noche. Fue entonces cuando le puse cara.
En Girona existía una iglesia y una residencia de los jesuitas, que luego cerraron. Uno de mis amigos frecuentaba sus actividades. Simplificando, yo tenía la impresión de que los que iban a los jesuitas eran de la alta burguesía, mientras que el resto éramos más bien de la burguesía baja. En ningún momento se me planteó el problema de la ortodoxia del Opus Dei y siempre tuve un gran respeto por los jesuitas.
Una buena dosis de presunción tuvo que haber, además de un acto de fe. Me sentía humanamente capaz: había participado activamente en el nacimiento de los boy scouts, que estaban prohibidos, a veces los Hermanos Maristas me encargaban que diera algún tipo de clases a los más pequeños, y pensaba: «Si he salido adelante hasta ahora, ¿por qué no voy a poder seguir esta vocación?». Tenía un cierto talento para organizar, decidir, convencer, ayudar, buscar, llamar…
Mi presunción no impidió que me diera cuenta de que se trataba de una entrega profunda. Todo esto lo sabía: que los numerarios disponíamos de nuestro sueldo como un padre de familia lo hace con los suyos, que debía vivir el desprendimiento de los medios materiales y tomarme en serio los consejos de la dirección espiritual.
Muchos me han preguntado si no me dio miedo el celibato. Les respondía que sí, pero que al mismo tiempo tenía conciencia de que la castidad era una virtud cristiana para célibes y casados. Quizás el asunto no me preocupó tanto, porque por entonces no tenía amistad muy especial con ninguna chica, a pesar de que conocía a dos o tres con las que me sentía bien, especialmente con una: paseando o tomando una horchata en la Dehesa o durante el corso por la Rambla después de las clases, o cuando ellas venían de espectadoras a las competiciones escolares de fútbol o atletismo en las que yo participaba.
Mi vocación al Opus Dei corrió paralela a mi primer trabajo periodístico.
Los de la Obra que me acompañaban espiritualmente me aconsejaron que acudiera en verano a uno de los cursos de formación “para los nuevos”, que iban a tener lugar en Granada o en Valencia. Después de Arquer fueron otros los que venían a atendernos desde Barcelona: uno de ellos fue Florencio Sánchez Bella, que luego sería la cabeza del Opus Dei en España durante casi 25 años.
Lo del curso en Valencia no iba a ser fácil. Mi padre no tenía dinero, y yo, menos. Entonces dije en casa que me gustaría poder ganar algo ese verano. «¿Y qué te gustaría?», me preguntó mi padre. Sin grandes esperanzas comenté: «Me gustaría hacer algo que me sirviera para ser periodista…». Mi padre, que también se llamaba Ricard, sabía que a su segundo hijo le gustaba hacer diarios en el colegio o en los minyons escoltes.
Ricard Estarriol senior solía asistir a una tertulia de café, de la que formaban parte algunos amigos y conocidos, entre ellos el director de Los Sitios de Gerona, que era el único diario de la ciudad. La Falange lo había incautado después de la guerra, había cambiado el nombre, y lo había incluido en un holding de la prensa falangista de alcance nacional. El contertulio de mi padre se llamaba Fulgencio Miñano, y era un simpático falangista murciano. Mi padre le preguntó a Miñano si yo podría hacer prácticas en la redacción y un día, al regresar mi padre del trabajo, me dijo: «El señor Miñano dice que vayas a verle».
Y Estarriol junior no se podía creer la suerte que había tenido.
En Los Sitios de Gerona realicé mis primeros trabajos periodísticos. El factor juventud me facilitó el aprecio del ya mencionado director Miñano, periodista procedente de Molina del Segura (Murcia). Yo no sabía entonces que el periódico había sido incautado por el régimen de Franco después de la guerra y por lo tanto no se me ocurrió pensar que mi primer director había sido nombrado por los que habían secuestrado el anterior periódico, que se llamaba El Pirineo. Me entendí muy bien con él y con todos. Miñano debió de ser muy apreciado porqué después de su muerte en Girona (1968), se le dedicó una calle en su ciudad natal.
Uno de los primeros encargos que me dieron en aquella redacción, en la que solo una de las personas no fumaba, fue acompañar en coche al presidente de la Diputación de Girona a Ripoll para inaugurar no sé qué institución; escribí una reseña sobre aquello. Otro fue la crónica sobre una corrida de toros. Fue horrible, porque casi nunca había asistido a tal espectáculo. No sé cómo, pero entre los tendidos encontré a un entendido taurino al que debí darle pena, porque con mucha paciencia iba soplándome lo que pasaba en la arena: chicuelinas, quites de muleta, verónicas, manoletinas, volapiés, revoleras, etc. También recuerdo que tuve que ir una vez a la comisaría para saber qué había pasado con la detención de un homosexual inglés al que la guardia civil había detenido en la Costa Brava.
De ese verano como becario recuerdo el olor de la tinta de las galeradas, el sonido del aparato Hell, que emitía una cinta con noticias de las agencias Cifra (nacional) y Efe (extranjero), como en una oficina de telégrafos. Todo me resultaba fascinante. Y luego, estar en una redacción con señores bien asentados en la sociedad, que me trataban con el afecto con que se trata a un imberbe colega. Me sentía realizado. Llegaba a las 12 de la noche a casa, alguna vez después de haber tomado un coñac con el director, cansado y feliz; a veces, menos feliz, por ejemplo, cuando al hacer mi examen de conciencia antes de acostarme me daba cuenta de que aquel día había sido poco consciente de la presencia de Dios en mi vida.
En la enseñanza secundaria fui conejillo de indias de la primera reforma escolar de la posguerra civil. En diciembre de 1953 tuve que terminar, después de tres meses, el último curso de un bachillerato de siete años, para dar paso a seis meses de un curso de selección preuniversitaria (el Preu) que nadie sabía muy bien qué era. Uno de los objetivos de la reforma educativa consistía en crear dos tipos de enseñanza secundaria: ciencias y letras. Yo quería estudiar Derecho y ser periodista. Pero, puesto que el colegio de los Maristas no estuvo en condiciones de duplicar las ramas del Preu, tuve que trasladarme a un instituto público para cursar letras. Lo más asombroso es que, de una clase de unas dos docenas de alumnos, todos escogieron “ciencias” y continuaron en los Maristas: fui el único “disidente”. Aquello me vino bien, porque las clases de literatura y de historia del instituto eran excelentes.
El desarrollo del apostolado del Opus Dei era dinámico. En aquella época hubo numerosas vocaciones de todo tipo, también en Cataluña, incluso quizás más que en otras partes. Pienso que el caso de Girona era paradigmático.
Me vienen tres ejemplos a la cabeza. El primero es Pep Serra (agregado de la Obra, hermano del mencionado minyó escolta), que dejó la oficina de telégrafos y se marchó a Venezuela, donde el Opus Dei había empezado su labor en 1951. Estudió una carrera universitaria y creó una empresa de textiles en Caracas.
El segundo era Carlos Cardona, otro agregado de Girona, procedente de Jaén, que “emigró” en 1954 a Roma para estudiar Filosofía y Teología y ordenarse sacerdote. Era, además, un poeta, pero dejó sobre todo huella con importantes obras de metafísica. Durante 16 años (desde 1961 hasta 1977) fue, como director espiritual del Opus Dei, un estrecho colaborador de san Josemaría Escrivá.
El tercer ejemplo es Mossèn Enric Pèlach, ya mencionado antes.
UNIVERSIDAD
En vista de lo poco que había visto y vivido, me extrañó que los directores de la Obra me preguntaran si quería ir a Santiago de Compostela para comenzar en 1954 los estudios de Derecho. Allí había un nuevo colegio mayor y me imaginé que necesitaban “refuerzos”. Pero los que no contaban con ello eran mis padres.
Ellos sabían que yo era de la Obra, pero no se imaginaban que mi vocación pudiera tener semejante proyección en mi vida personal y familiar. Mi hermano, que no era de la Obra, estaba estudiando Química en Barcelona, donde vivía en el piso de un tío nuestro; yo tenía muy claro que la familia no podría financiar mis estudios fuera de Barcelona.
Fue entonces (era el verano de 1954) cuando descubrí de un modo nuevo la compañía del ángel de la guarda. Era un aspecto que el fundador del Opus Dei aconsejaba a las personas de la Obra, y más o menos yo hacía el propósito de invocar de vez en cuando a los ángeles custodios. En aquella ocasión lo hice de modo especial porque veía el asunto muy negro. No quería disgustar a mis padres, y se me hacía difícil encontrar el modo de explicarles que deseaba irme a Santiago. Finalmente, un día, en un momento de la cena, se me ocurrió decir, como quien no quiere la cosa: «Bueno, tendríamos que empezar a pensar dónde me convendría empezar la carrera». No pude continuar: mi madre levantó los ojos del plato y miró a mi padre —que no acababa de entender en qué lío pretendía yo involucrarles— diciendo: «Tu hijo es capaz de querer estudiar en Santiago…».
Vi el cielo abierto, “confesé” mi deseo y finalmente conseguimos una solución aceptable. Pienso que pronto entendí de dónde procedía la inspiración de mi madre: además del ángel custodio, teníamos en casa una muy conocida novela romántica de principios siglo xx llamada La Casa de la Troya que describía con gran viveza el día a día de los estudiantes de Santiago de Compostela.
Era la primera vez que salía de Cataluña, pero no me costó nada adaptarme al entorno. Llegue a Santiago de Compostela en octubre de 1954. Fui capaz de entender la lengua gallega antes y mejor que otros estudiantes castellanos o andaluces. Tampoco me costó acostumbrarme al vino de Ribeiro, y disfrutaba con el pescado. Tuve la fortuna de tener a Álvaro d’Ors, un prestigioso romanista, como profesor de Derecho Romano. Aquello me ayudó a entrar en el mundo de la justicia.
La pesadilla de entonces fue una extraña asignatura llamada Derecho Político, para la que disponíamos de un mazacote escrito por un jesuita erudito, dedicado a demostrar que el régimen político español de entonces era el de un estado de derecho. Estando ya en Santiago recibí en marzo de 1955 una carta de mi hermano Norbert en la que me decía que acababa de pedir la admisión en el Opus Dei, también como numerario.
Pasé dos veranos en el Colegio Mayor de La Estila, de Santiago de Compostela, en un periodo de especial formación espiritual y académica (Filosofía y Teología) que realizan todos los numerarios en la primera años de formación.
Aquellos veranos fueron inolvidables. La casa estaba llena de jóvenes universitarios, y disponíamos de muy buenos profesores. Allí conocí a varios de los primeros numerarios de otros países, como Alemania y Suiza. Entre otros, estaba Pedro Rodríguez, que luego ha sido un famoso teólogo y profesor. También vivía con nosotros el más tarde célebre filósofo Leonardo Polo, que nos enseñaba metafísica. Recuerdo cómo Polo dibujaba una mesa en la pizarra, preguntaba, y él mismo se contestaba: «¿Dónde está esta mesa? … No está en ningún sitio, eso es sólo el concepto de mesa». Estaba también, entre otros, Ángel López Amo, quien más adelante tendría la amabilidad y paciencia de leer mi trabajo de graduación en la Escuela de Periodismo; Julián Urbistondo, que enseñaba Liturgia; Laureano López Rodó, entonces profesor de Derecho en Santiago. Tuvimos clases de redacción y estilo, que para mí fueron muy útiles. Y también tuve que redactar por vez primera en mi vida una narración en latín. Fue una época gloriosa, alegre, llena de ilusiones y proyectos.
Lo que no me gustó tanto fue la poca afición de la gente de mi entorno por el monte. Mis jóvenes compañeros preferían los barcos de Marín y las playas del Atlántico a las montañas de Lugo. Mis intentos por organizar excursiones al macizo galaico-leonés, con cimas de más de 2200 metros, rebotaban como la pelota en un frontón vasco. Debo reconocer que los 250 kilómetros que hubiera sido preciso recorrer para llegar a los picos eran, en las condiciones viarias de aquellos años, un argumento importante. Algunos de ellos habían vivido como yo la experiencia de los viajes en tren de ida y de vuelta a Galicia. Existía un expreso que tardaba 36 horas en cubrir la distancia de Barcelona a Santiago de Compostela (1100 kilómetros). Era conocido como el Shanghái-Express.
Durante mi estancia en Santiago, el consiliario de la Obra en España había recibido una carta de san Josemaría en la que le decía:
Me siento muy seguro al afirmar que Dios Nuestro Señor nos va a dar medios abundantes —facilidades, personal— para que trabajemos por Él cada día mejor en la parte oriental de Europa, hasta que se nos abran —que se abrirán— las puertas de Rusia.
Y más adelante:
Haz que digan muchas veces la jaculatoria: Sancta Maria, Stella Orientis, filios tuos adiuva! (¡Santa María, Estrella de Oriente, ayuda a tus hijos!); hijos míos, hacéis falta por el mundo.
Recuerdo que el mensaje me llegó entonces y me impresionó. Pero nada más. Solo años más tarde empezaría a comparar fechas: el 7 de mayo de 1955 Escrivá había cruzado la línea de demarcación por delante de un soldado soviético que montaba guardia en el puente sobre el río Enns (era la segunda vez que viajaba a Austria). El 15 de mayo los aliados firmaron el Tratado de Estado que restauraba la soberanía de Austria. Meses después, el 3 de diciembre, san Josemaría cruzaba de nuevo el río Enns (ya sin soldados), y al día siguiente, 4 de diciembre, en la Catedral de San Esteban de Viena tuvo la inspiración de encomendar el futuro apostolado del Opus Dei a la Virgen representada en el icono de Maria Pócs. El lunes 9 de diciembre, ya en el camino de regreso a Roma, escribiría a Madrid la carta mencionada.
Mi curriculum de estudiante fue bastante agitado, debido a mi interés por conseguir el título de graduado en Periodismo y de hacer prácticas sin dejar de estudiar Derecho. En aquella época sólo existía en España una Escuela de Periodismo, que había sido creada por el gobierno con el fin de formar periodistas “dóciles” a la doctrina del partido de la Falange. La Escuela tenía una “filial” en Barcelona. Yo no tenía ninguna intención de ser dócil, pero quería ser periodista. Sólo los egresados de aquella Escuela podían ejercer legalmente la profesión de periodista. Total, que de Santiago regresé a Barcelona, para continuar Derecho y comenzar Periodismo. Primero residí en el Colegio Mayor Monterols, y de ahí pasé a un nuevo centro del Opus Dei, recién inaugurado, junto a la Universidad, donde conocí a alguien que resultó de una importancia fundamental en mi vida: Javier Sellés, por entonces un joven sonriente, de buen humor, que tocaba el acordeón.
REBELDE COMO SIEMPRE
Barcelona era una ciudad cosmopolita, muy diferente del núcleo catalán de mi primera adolescencia en Girona, y tenía además una Universidad en rebelión. El curso 1956-57 fue una época de huelgas en Barcelona y de demostraciones de solidaridad de los estudiantes. Yo me impliqué en la rebelión estudiantil y llegué incluso a pedir una cita con el rector para explicarle por qué protestábamos. Dos días después me llamaron de la Universidad diciendo: «¿Usted ha pedido una cita? Pues venga mañana a las 12:00 al Rectorado». Allí nos recibió el célebre Torcuato Fernández-Miranda (enero de 1957) entonces director general de universidades: lo único que recuerdo es que nos echó una descomunal bronca.
En la Escuela de Periodismo, en la Rambla de Santa Mónica, también secundé la protesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese tipo de escuelas son precisamente los nidos de la disidencia en los regímenes dictatoriales. Es decir, un régimen que pretende formar a una élite para la propaganda tiene que facilitar a esta élite una formación e información, que tarde o temprano la convierte en oposición. Recuerdo un viaje a Cataluña del ministro de Propaganda de Franco, Arias Salgado: visitó la escuela y almorzó con los alumnos en un buen restaurante de la Costa Brava: entonces tuve conciencia de lo que implicaba aquel codearse de los periodistas con los círculos del poder. De todas formas, de casi todos mis compañeros, ninguno o casi ninguno salió falangista. El resultado fue el opuesto.
Uno de los profesores, Horacio Sáez Guerrero, sería años más tarde director de La Vanguardia. La enseñanza periodística era práctica: nos contaban cómo funcionaba la prensa americana y el trasfondo de las agencias internacionales de noticias. Había campeonatos de redacción. Es decir, nos contaban una historia, había que redactarla y ganaba el que menos palabras utilizaba. «28», «¿Tú, cuántas?», «¡24!», «¡25!», «A ver, léelo. No vale, te falta esto». Eran parte de los diálogos que se producían. Esos campeonatos los promovía el profesor Colomé Marqués.
Yo quería ser periodista, y el estudio de la carrera de Derecho era algo que me ayudaba a entender el mundo. Un profesor de Civil de Barcelona nos explicó todo el derecho de obligaciones partiendo de un solo contrato: la compraventa. Era Francisco Fernández de Villavicencio. En el curso de mi trabajo como periodista político la mentalidad jurídica ha sido siempre una ayuda importantísima: me permitía separar la paja del grano, por decirlo de forma sencilla. Eso me facilitaría, años más tarde, entender racionalmente el complicado mecanismo de la Unión Europea y distinguir entre el auténtico poder legislativo (el Consejo de Europa) del Parlamento Europeo (con un papel más semejante al de un senado que al de una cámara legislativa).
Los tres cursos de que constaba la carrera de Periodismo tenían que cursarse en Madrid o (los dos primeros) en Barcelona. Para complicar las cosas, hice dos años de prácticas en un pequeño diario de Valladolid (Diario Regional).
Aquella época me resultó muy instructiva. En España continuaba existiendo la censura de prensa, pero los instrumentos de censura iban perdiendo rigor. Concretamente, se había suprimido la censura previa para la prensa escrita pero continuaba el “régimen de consignas”. Por algún motivo relacionado con alguna indisciplina anterior a mi llegada, el Diario Regional continuaba sometido aún a la censura previa: un botones del periódico tenía que llevar todos los días las galeradas al delegado provincial del Ministerio para que diera el visto bueno: algunas veces él no estaba en su despacho y había que llevárselas a la tasca donde tomaba su cuba libre. Además, solían llegar de Madrid las llamadas “consignas telegráficas” con órdenes imperativas sobre temas políticos. Recuerdo una en la que se ordenaba que no se publicara ninguna foto del príncipe Juan Carlos que tuviera un tamaño mayor al de una tarjeta postal…
En aquella fase redacté mi trabajo de grado, titulado “Las noticias del extranjero en un periódico tabloide para una ciudad de más de 500.000 habitantes”.
En verano de 1958, tras cursar cuarto de Derecho en Valladolid y tercero de Periodismo en Madrid, tuve que iniciar el servicio militar en una unidad especial para la formación de oficiales de reserva. Pasé tres meses en un campamento militar en la seca meseta castellana, en Monte la Reina. Mi tendencia a complicar las cosas me llevó a pedir permiso al coronel jefe del campamento para escribir un reportaje sobre las primeras maniobras que iban a tener lugar en la zona. Le pedí además permiso para disponer de un caballo para moverme más fácilmente (la zona de maniobras era bastante extensa). Respuesta: reportaje, afirmativo (con censura militar, se entiende), y el caballo, negativo (no hace falta).
UNA LLAMADA DE SAN JOSEMARÍA
En uno de los primeros fines de semana libres fuera del campamento, al regresar al centro de la Obra donde vivía en Valladolid, uno de los residentes me recibió con cierta agitación mostrándome un papelito y diciéndome: «¡Ricardo!, ¡Ricardo!, mira: el Padre pregunta si quieres irte a Austria».
El “padre” era Josemaría Escrivá de Balaguer, hoy san Josemaría, fundador del Opus Dei. Yo tenía entonces 21 años, y nunca me lo había encontrado personalmente.
Tengo que retroceder en mi narración para que pueda comprenderse el efecto que mi vocación y la de mi hermano tuvieron en mi familia.
He mencionado ya que, cuando yo estaba comenzando la carrera en Santiago de Compostela, mi hermano Norbert pidió también la admisión como numerario del Opus Dei en Barcelona. Terminó pronto la difícil carrera de química, hizo el servicio militar en Zaragoza y empezó a trabajar como profesor en el Colegio Gaztelueta de Bilbao… hasta que san Josemaría le preguntó si quería estudiar teología en el Colegio Romano de la Santa Cruz, en Roma.
La partida de Norbert a Roma en 1957 fue un momento duro para el matrimonio Estarriol Seseras. Mi padre tenía entonces 54 años y mamá había cumplido los 52. En la primera ocasión que pude hablar con ellos en Girona me di cuenta de lo que les costaba aceptar la ausencia de ambos hijos. A mamá, que disfrutaba enormemente cuando aparecían en casa los sobrinos y sobrinas de Figueres y de Barcelona con sus hijos, le era difícil aceptar que no iba a tener nietos.
En todo caso mis padres esperaban que los estudios de teología de Norbert en Roma terminarían después de unos años y tenían bastante claro que aquello podía desembocar en su ordenación sacerdotal. En todo caso consideraban la perspectiva de tener un hijo sacerdote como un privilegio.
Terminado el campamento militar tuve que ir a Madrid para el examen de reválida de la Escuela de Periodismo. Allí hablé del asunto con uno de los directores de la Obra en España. Me dijo que tenía completa libertad para responder afirmativa o negativamente, y que además disponía de tiempo para pensarlo. Me sugirió que reflexionara por lo menos durante dos semanas y que después yo mismo escribiera al Padre para darle mi respuesta. No esperé ese plazo, y escribí respondiendo que sí, sabiendo que todavía me quedaba algún examen del último curso de Derecho y que no había terminado el servicio militar.
Entonces me di cuenta de que tenía que acudir de nuevo a la ayuda de los ángeles custodios: del mío, pero sobre todo de los de mis padres, que estaban haciendo grandes esfuerzos para sacarnos adelante, pero que nunca habían contado con la posibilidad de que uno de nosotros marchara al extranjero al finalizar sus estudios.
Mi hermano estaba en Roma y la noticia que les di en verano de 1958 sobre mi intención de establecerme en Austria no fue inicialmente considerada como un privilegio.
Para mí aquello fue una lección: no entendían por qué precisamente su hijo menor (el revoltoso) había sido escogido para participar en el comienzo del apostolado de la Obra en Austria. No me lo dijeron así: pero pienso que al mismo tiempo daban gracias a Dios porque comprendían que aquello no era un capricho de nadie, sino una llamada de Dios, aunque les costase aceptarlo. Entendían además mi disposición personal y mi entusiasmo por responder a la invitación de san Josemaría.
Yo hice lo que pude: les escribía con mucha frecuencia desde Austria, les contaba cosas de mi nuevo país, les enviaba recortes de mis artículos y sobre todo pedía al Señor y a la Virgen que les premiara su sacrificio. Cuando fue posible, les visité en Girona.
Finalmente llegó la noticia que esperaban: mi hermano Norbert iba a ser ordenado sacerdote en agosto de 1962 y celebraría su primera solemne en Girona. Yo no estuve presente, pero sé que fue un enorme alivio y alegría para mis padres. Más tarde supe que mi padre había empezado a asistir a los retiros espirituales que se celebraban entonces en Girona.
Pero un año más tarde otra noticia estuvo a punto de turbar aquella nueva situación. Mi hermano, que llevaba ya más de un año ejerciendo su ministerio en España, comunicó a mis padres que el Padre (san Josemaría) le había preguntado si estaría dispuesto a ir a Sydney, donde el Opus Dei estaba empezando su labor apostólica. Me parece que fue entonces cuando mamá hizo un irónico comentario que pienso reflejaba un poco el seco temperamento de los ampurdaneses: fill meu: sembla que al Opus Dei tot es fa amb molt d’ordre, com si seguissin les lletres del alfabet: a un Estarriol l’envien a Àustria i al altre a Austràlia… («hijo mío, me parece que en el Opus Dei todo se hace con mucho orden, como siguiendo las letras del alfabeto: a un Estarriol lo mandan a Austria y al otro, a Australia…»). Mi padre, que llevaba tiempo siendo cooperador de la Obra, había pedido ya la admisión como supernumerario del Opus Dei. Cada vez ambos eran más felices.
Cuando Norbert se había adaptado ya a la lengua y al entorno del sexto país en tamaño del mundo y cuando yo acababa de ser contratado por La Vanguardia como corresponsal en Viena, la salud de mi padre empeoró. Los médicos le diagnosticaron un cáncer del que no se recuperó. Pude estar con él las últimas dos semanas. Estaba tranquilo como siempre y me dijo que deseaba incorporarse definitivamente a la Obra, y así fue. El sacerdote que le atendía era mossèn Bachs (el mismo que en los años 50 nos explicaba “voluntario indirecto” en las clases de religión). Murió santamente el 7 de mayo de 1964.
Cuatro años más tarde y con el fin de que pudiera estar cerca de mi madre, el fundador propuso a Norbert que regresara de Sídney a Girona, cosa que hizo en 1967. Ella no tardó en ser admitida como supernumeraria. Aquello la rejuveneció y la impulsó a reunir a sus amigas en su piso para tener algún círculo o escuchar una meditación. El Señor le concedió la gracia de vivir hasta 1992.
Pero regresemos al año 1958, tras ser invitado a ir a Austria. Yo no tenía especial conocimiento del país. Acudí a la enciclopedia Espasa y al archivo del diario y leí todo lo que encontré sobre la tierra que pronto se convertiría en mi nueva residencia: era un país interesante, que tres años antes se había librado de la ocupación aliada, con unos Alpes semejantes a los Pirineos, pero más verdes, de lengua alemana, con una historia vinculada a la de España… El nombre de algunos políticos que encontré era algo difícil de pronunciar, con varias consonantes seguidas (como Figl, Schuschnigg, Gschnitzer…). En Girona, siendo escolar, había intentado por mi cuenta aprender alemán en la biblioteca de la Caja de Ahorros, donde iba a leer novelas. Encontré una gramática alemana, memoricé cuatro palabras y no seguí.
DISOLVERSE COMO LA SAL, SIN QUE SE NOTE
Lo que yo había experimentado sobre el periodismo político en España no era muy atrayente y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer mi profesión en otros ambientes con más libertad de prensa se convirtió en un elemento adicional y favorable a la invitación de san Josemaría. Mi entusiasmo no me impedía darme cuenta de que las cosas no iban a ser fáciles: no conocía la lengua, no había terminado del todo los estudios, no tenía empleo y solo mi trabajo me iba a financiar la estancia. Mis intentos de conseguir una beca fracasaron. Un representante de la agencia Europa Press, de la que el Diario Regional era cliente, me dijo en una de sus visitas que ellos estarían dispuestos a tener un corresponsal en Viena con un sueldo a tiempo parcial. Lo acepté, a pesar de que se trataba de un sueldo miserable.
Con cierto nerviosismo presenté los “certificados de buena conducta” habituales en aquella época, pedí un pasaporte provisto de un “visado de salida” (necesario entonces para los ciudadanos españoles), un permiso de estudios por un año en el extranjero, y permiso militar. Más tarde supe que el Padre nos había invitado a Roma a unos quince o veinte numerarios que estaban dispuestos a marchar a otros países. Uno de ellos era precisamente Xavier Sellés, jurista al que yo había conocido en Barcelona uno o dos años antes. Su ventaja residía en que él había cursado la escuela primaria en el colegio alemán de Barcelona. En octubre, antes de salir para Roma, me matriculé en Valladolid de todas las asignaturas de quinto de Derecho con el propósito de regresar en junio a España para presentarme a los exámenes y terminar así la carrera.
Unos quince o veinte jóvenes profesionales asistimos a aquella especial “reunión de familia” en Roma. Íbamos a reforzar la presencia de la Obra en diez países diferentes: Gran Bretaña, Francia, Chile, Venezuela, Guatemala, Perú, Ecuador, Uruguay, Canadá y Austria. El Opus Dei, que estaba trabajando ya en 24 países, había empezado en Londres doce años antes, y en Canadá y Austria sólo un año antes. Durante aquellos días en la casa central de la Obra tuvimos un programa relajado: a través de reflexiones, conferencias o encuentros familiares informales, estudiamos aspectos importantes del espíritu y de la historia de la Obra, con el fundador, o con otras personas que residían con él. Esencialmente, se trataba de fortalecer nuestro amor por Dios, nuestra vida de oración y nuestro espíritu laical. Todo esto iba a ser para mí una gran ayuda en los años venideros.
Mi primer encuentro con Escrivá fue genial: a punto estuve de chocar con él y derribarle. Fue así: en un momento determinado me dijeron que quería vernos en un soggiorno (sala de estar) de Villa Tevere, sede central del Opus Dei en Roma. La casa era grande y bastante complicada para un recién llegado. Para no llegar tarde, fui corriendo por un pasillo que conducía a un cavalcavia, en el que de repente apareció el Padre acompañado de Álvaro del Portillo y Javier Echevarría. Evidentemente se dirigían al mismo soggiorno que yo estaba buscando. «¿Adónde vas corriendo tanto…?», me dijo el Padre sonriendo. No se me ocurrió nada más que decirle algo así como: «Bueno, ahora ya no corro más, porque ya estoy».
Cuando en 2007 presenté en la Peterskirche de Viena una documentada exposición titulada “50 años del Opus Dei en Austria” a personas procedentes de Croacia, Hungría, Polonia, República Checa y otros países, recordé cómo el fundador nos había mostrado a nosotros en 1958 varias capillas y salas de Villa Tevere en una memorable visita guiada. En un oratorio llamado de “Pentecostés”, nos enseñó una inscripción grabada en el estrecho friso de un hermoso tabernáculo: Consummati in unum (que seamos completamente uno). Esta expresión, extraída del Evangelio de San Juan, era y es una invitación a conservar la unidad y a seguir latiendo con un solo corazón. Como alguna vez dijo, era lo mejor que podía dar a aquellos hijos suyos que marchaban a otros países y que tal vez no volverían a verle en la tierra.
No tomé notas de lo que oí entonces, pero muy profundo es el recuerdo que tengo de lo que nos dijo respecto a lo que había calificado de trasplante: el secreto de su eficacia residiría en no enquistarse en la nación distinta de la de origen. Uno de los presentes le preguntó cómo era eso posible, y él nos habló de amar el país al que íbamos, de fundirnos con esa nueva tierra, sin mirar sus defectos y pasando inadvertidos, «siendo apóstoles desconocidos que llevan el buen olor de Cristo a todos los ambientes». Lo que más grabado me quedó fue que yo no tenía que ser un cuerpo extraño, que tenía que disolverme como la sal que condimenta un alimento, sin alardes. Que no hiciera comparaciones, y que pasara por alto las críticas que se hicieran a mi país. Que aprendiera a tener comprensión con los demás. En una ocasión me mostró sucesivamente el dorso y la palma de su mano media cerrada. «¿Es cóncava o convexa?». Y, antes de que yo pudiera abrir la boca, me dijo: «Depende del punto de vista desde donde miras».
A algunos de nosotros se dirigió en particular hablándonos del apostolado de la opinión pública que tendríamos que desarrollar e impulsar en los distintos lugares. Constituíamos un grupo no muy homogéneo con destinos bastante distintos, a algunos países de Europa y a siete países de América.
Antes de despedirnos, san Josemaría nos regaló a cada uno un pequeño burrito de loza. Era el símbolo de toda una serie de virtudes que él veía representadas en este animal tan bíblico, para que nos acordáramos de lo importante que era ser humildes, austeros, trabajadores, alegres, “como un jumento delante de Dios” (Salmo 73, 22).