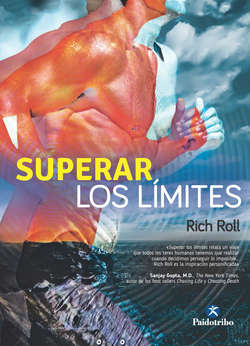Читать книгу Superar los límites - Рич Ролл - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO UNO
UNA RAYA EN LA ARENA
Era la noche antes de mi cuarenta cumpleaños. Aquella noche fresca de finales de octubre de 2006, Julie y nuestros tres hijos estaban profundamente dormidos, y yo intentaba disfrutar de esos momentos de tranquilidad en nuestro ruidoso hogar. Mi rutina de cada noche consistía en dejarme llevar por la comodidad de la enorme pantalla plana a todo volumen. Mientras disfrutaba de la nebulosa de la reposición de Ley y orden, me zampaba un plato de hamburguesas con queso y, tras ese agradable vértigo, masticaba un chicle de nicotina. Estaba convencido de que era sólo mi forma de relajarme. Tras un día duro, sentía que me lo merecía y que era inofensivo.
Después de todo, yo sabía lo que era hacerse daño. Ocho años antes me había despertado en blanco de una juerga de varios días en un centro de desintoxicación para alcohólicos y drogadictos en el Oregón rural. Desde entonces, me había mantenido milagrosamente sobrio. Ya no bebía ni me drogaba. Creía que tenía derecho a meterme algo de comida basura entre pecho y espalda.
Pero el día antes de mi cumpleaños algo pasó. Casi a las 2 de la madrugada me encontraba en la tercera hora de televisión alienante y próximo a la toxicidad sódica por miles de calorías. Con la barriga llena y un subidón por nicotina, decidí dejarlo por esa noche. Al salir de la cocina hice una comprobación rápida de mis hijastros, Tyler y Trapper, en su habitación. Me encantaba verlos dormir. Con sus once y diez años, respectivamente, pronto serían adolescentes reclamando independencia. Pero por ahora todavía eran niños con pijama metidos en sus literas soñando con monopatines y Harry Potter.
Con las luces ya apagadas, empecé a arrastrar mis 94 kilos escaleras arriba cuando, a medio camino, tuve que pararme: me pesaban las piernas y tenía problemas para respirar. Sentía la cara ardiendo y tuve que inclinarme para poder recuperar el aliento, con la barriga plegándose sobre unos pantalones vaqueros en los que ya no cabía. Con náuseas, miré hacia atrás, al tramo de escaleras que ya había subido. Eran ocho peldaños y quedaban más o menos la misma cantidad por subir. Ocho peldaños. Tenía 39 años y me faltaba el aire por ocho peldaños. «Tío, ¿es en esto en lo que te has convertido?», pensé.
Lentamente conseguí llegar hasta arriba, y entré en nuestro dormitorio, con cuidado de no despertar a Julie y a nuestra hija de dos años, Mathis, acurrucada junto a su madre en nuestra cama. Mis dos ángeles iluminados por la luz de la luna que entraba por la ventana. Mientras las observaba dormir me quedé quieto esperando a que mi pulso se ralentizara. Empezaron a brotar lágrimas de mis ojos abrumado por una mezcla confusa de emociones: amor, por supuesto, pero también culpa, vergüenza y un temor repentino y agudo. En mi mente apareció una imagen clara de Mathis el día de su boda, sonriendo, flanqueada por sus dos orgullosos padrinos de boda —sus hermanos— y su radiante madre. Pero en ese sueño lúcido, sabía que había algo que no iba nada bien. No estaba allí. Estaba muerto.
A medida que un sentimiento de pánico se apoderaba de mí, sentí un hormigueo en la base del cuello que con rapidez me recorrió toda la columna. Una gota de sudor cayó al suelo de madera oscura. Me quedé cautivado por la gotita, como si fuera lo único que pudiera evitar que me derrumbara. La pequeña bolita de cristal había predicho mi triste futuro: no viviría para ver a mi hija casarse.
Entonces volví en mí. Agité la cabeza e inspiré profundamente. Me arrastré hasta el lavabo y me eché agua fría en la cara. Cuando levanté la cabeza, me encontré con mi imagen en el espejo. Me quedé paralizado. Hace tiempo que se había ido la imagen del joven bien parecido de antaño, del campeón de natación que una vez fui. Y, en ese momento, por primera vez la negación se hizo añicos dando paso a la realidad. Era un hombre gordo, en baja forma y poco sano que se precipitaba en la mediana edad, una persona deprimida y autodestructiva desconectada por completo de lo que había sido y de lo que quería ser.
Para el observador externo, parecía estar todo bien. Hacía más de ocho años que no bebía, y durante ese tiempo había reparado lo que era una vida rota y desesperada, convirtiéndola en un claro modelo del moderno éxito americano. Tras obtener varios títulos en Stanford y Cornell, y pasar años como abogado de empresa —una década impulsada por el alcohol, soporíferas semanas laborales de ochenta horas, jefes dictatoriales y fiestas hasta altas horas de la madrugada—, por fin había conseguido la sobriedad e, incluso, había creado mi propio y exitoso bufete de abogados especializado en la industria del ocio. Tenía una mujer guapa y comprensiva que me quería y tres hijos sanos que me adoraban. Y juntos habíamos construido la casa de nuestros sueños.
Así que ¿cuál era mi problema? ¿Por qué me sentía así? Había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer y aun más. No se trataba de simple confusión. Estaba en caída libre.
En aquel preciso instante me sentí abrumado por la absoluta certeza de que no sólo necesitaba cambiar, sino que además estaba deseando hacerlo. De mis aventuras en la subcultura de la recuperación de adicciones había aprendido que la trayectoria vital de alguien se reduce a unos cuantos momentos identificables, de decisiones que lo cambian todo. Sabía muy bien que momentos como estos no deben desperdiciarse. De hecho, deben ser respetados y aprovechados a toda costa porque no se dan con tanta frecuencia, si es que acaso se presentan. Incluso si experimentas un momento de tal potencia una sola vez en la vida, ya puedes considerarte una persona con suerte. Parpadea o aparta la mirada un instante y la puerta no sólo estará cerrada, sino que literalmente habrá desaparecido. En mi caso, ésta era la segunda vez en que había sido bendecido con tal oportunidad; la primera vez fue un momento de claridad que me hizo permanecer sobrio en rehabilitación. Al mirar el espejo aquella noche, pude sentir cómo el portal volvía a abrirse. Tenía que actuar.
¿Pero cómo?
Y ésta es la cuestión: soy un hombre de extremos. No puedo beberme sólo una copa. O soy totalmente abstemio o me emborracho hasta despertarme desnudo en una habitación de hotel de Las Vegas sin tener ni idea de cómo llegué allí. O me levanto a las 4.45 de la madrugada para hacerme unos largos en la piscina, como hice durante toda mi adolescencia, o zampo Big Mac en el sofá. No puedo beberme una sola taza de café. Sólo por diversión tengo que ir a Venti con entre dos y cinco dosis extra de expreso. Hoy por hoy, el «equilibrio» se ha convertido en mi destino final, una amante caprichosa que sigo persiguiendo a pesar de su total desinterés. Sabiendo esto de mí mismo y utilizando las herramientas que había desarrollado en mi recuperación, entendí que todo cambio verdadero y duradero de mi estilo de vida requeriría rigor, especificidad y responsabilidad. No funcionarían ideas vagas del tipo «comer mejor», o quizá «ir al gimnasio con más frecuencia». Necesitaba un plan urgente y estricto. Necesitaba trazar una raya firme en la arena.
A la mañana siguiente, lo primero que hice fue pedir ayuda a Julie.
Desde que la conocía, Julie había estado muy metida en la práctica del yoga y las terapias alternativas, con algunas ideas «progresistas» (por decirlo con suavidad) sobre nutrición y bienestar. Siempre madrugadora, empezaba cada día con meditación y una serie de saludos al sol, seguida de un desayuno de hierbas aromáticas y té. En busca de crecimiento personal y consejo, se había sentado a los pies de muchos gurús, desde Eckhart Tolle hasta Annette, una mística de ojos azules, pasando por el jefe Águila Dorada de la tribu lakota de Dakota del Sur y Paramhansa Nithyananda, un sabio indio joven y bien parecido. De hecho, el año anterior había viajado sola al sur de la India para visitar Arunachala, una montaña sagrada reverenciada en la cultura yóguica como «incubadora espiritual». Siempre la he admirado por su deseo de explorar, y para ella parecía haber funcionado. Pero este tipo de «pensamiento alternativo» siempre había sido su territorio, no el mío.
Sobre todo en lo que se refiere a la comida. Si abrías nuestro frigorífico podías ver una línea invisible pero evidente que lo dividía en dos. En un lado estaba la típica comida estadounidense inductora de ataques al corazón: perritos calientes, mayonesa, bloques de queso, aperitivos procesados, refrescos y helado. En el otro lado, el de Julie, había una serie de bolsitas misteriosas llenas de preparados herbales y un tarro o dos sin etiquetar llenos de pastas medicinales de origen desconocido y de olor pútrido. Con paciencia me dijo que había algo que se llamaba ghee y también chyawanprash, una mermelada picante y pegajosa de color marrón hecha con una grosella india llamada el «elixir de la vida» en ayurveda, una forma de medicina alternativa tradicional de la India. No me cansaba de burlarme de los preparativos ceremoniales de esas extrañas comidas de Julie. Aunque me había acostumbrado a sus intentos de hacerme comer cosas como brotes de poroto chino o hamburguesas de seitán, decir «nunca jamás» sería un eufemismo.
—Sabe a cartón —había dicho agitando la cabeza mientras cogía una sabrosa hamburguesa de ternera.
Ese tipo de comida estaba bien para Julie, incluso para nuestros hijos, pero yo necesitaba mi comida. Mi comida de verdad. Tengo que decir en su defensa que jamás me atosigó para que cambiara mi alimentación. Francamente, creo que me había dado por caso perdido. Pero, en realidad, lo que pasaba es que ella sabía que había un principio espiritual crucial que todavía tenía que aprender. Puedes permanecer en la luz y ser un ejemplo positivo, pero no puedes hacer que alguien cambie.
Pero hoy era distinto. La noche anterior me había dado un regalo: un sentido profundo de que no sólo necesitaba cambiar, sino que también quería cambiar, cambiar de verdad. Mientras durante el desayuno me llenaba una taza enorme de café cargado, saqué nervioso el tema.
—Esto, eh... —empecé—, ¿te acuerdas de esa cosa desintoxicante y depurativa que hiciste el año pasado?
Mordiendo una tostada de pan de cáñamo untado de mermelada de chyawanprash, Julie me miró esbozando en los labios una leve sonrisa de curiosidad.
—Sí, la dieta depurativa.
—Bueno, pues, creo que quizá, no sé, debería, ya sabes, darle una oportunidad.
No podía creer que esas palabras estuvieran saliendo de mi boca. Aunque Julie era una de las personas más sanas que conocía, y en un determinado momento había visto cómo su dieta y su uso de la medicina alternativa la habían ayudado mucho, incluso milagrosamente, sólo 24 horas antes habría discutido con ella hasta ponerme azul porque una «dieta depurativa» no servía para nada, incluso podía ser dañina. Nunca había visto evidencia alguna que apoyara la idea de que una dieta depurativa pudiera ser saludable o de que fuera capaz de eliminar «toxinas» del cuerpo. Pregúntale a un doctor en medicina occidental y te dirá: «Estas dietas no son tan inocuas. De hecho, son rotundamente poco saludables. Y, por cierto, ¿qué son esas misteriosas toxinas y de qué forma una dieta depurativa podría eliminarlas?». Solía pensar que eran tonterías, pura invención, los balbuceos de un encantador de serpientes.
Pero hoy estaba desesperado. Todavía podía sentir el pánico de la noche anterior, todavía podía sentir las sienes palpitando. Todavía eran demasiado reales la gota de sudor y su oscuro presagio destellando frente a mis ojos. Estaba claro que mi método no estaba funcionando.
—Claro —dijo Julie con ternura.
No me preguntó qué me había llevado a esa petición curiosa, y yo no le expliqué nada. Por muy trillado que pueda sonar, Julie era mi alma gemela y mi mejor amiga, la persona que mejor me conocía. Por motivos que todavía no acabo de comprender, no fui capaz de contarle lo que me había pasado la noche anterior. Quizá era por vergüenza. O, lo más probable, que el miedo que había sentido era tan agudo que no era capaz de plasmarlo en palabras. Julie es una persona demasiado intuitiva como para no haberse dado cuenta de que algo estaba pasando, pero no me hizo ni una sola pregunta; simplemente no le dio más vueltas, sin esperanzas.
De hecho, las esperanzas de Julie eran tan bajas que tuve que pedírselo tres veces más para que fuera a la farmacia alternativa a comprar todo lo que necesitaba para la depuración, un viaje que me cambiaría la vida.
Nos embarcamos juntos en un régimen progresivo de siete días que incluía una serie de hierbas, tés, y zumos de fruta y verduras (consulta el apéndice III, «Recursos», Programa Jai Renew Detox and Cleansing, para más información sobre mi programa depurativo recomendado). Es importante entender que no fue un protocolo de «inanición». Todos y cada uno de los días me aseguré de fortalecer el cuerpo con los nutrientes esenciales en forma de líquido. Aparté mis dudas y me lancé al proceso con todo lo que tenía. Sacamos del frigorífico todos mis botes de nata montada, mis yogures en tubo y mi salami, y llenamos las baldas vacías de jarras de té hecho al hervir un popurrí de algo que parecía hojas rastrilladas de nuestro césped. Exprimí con vigor y obtuve un brebaje líquido de espinacas y zanahorias condimentado con ajo, seguido de unos remedios herbales en cápsulas y unas náuseas sobre un poco de té con un distintivo regusto a boñiga.
Al día siguiente estaba hecho un ovillo en el sofá, sudando. Intenta dejar la cafeína, la nicotina y la comida a la vez y ya verás. Tenía un aspecto horrible. Y me sentía peor. No me podía mover. Ni tampoco podía dormir. Todo estaba del revés. Julie me dijo que parecía que me estuviera desenganchando de la cocaína. De hecho, me sentía como si hubiera vuelto a desintoxicación.
Pero Julie me instó a que me mantuviera firme; aseguró que la parte más dura se acabaría pronto. Confié en ella y, como bien dijo, cada día que pasaba era mejor que el anterior. Las náuseas remitieron dando paso a la gratitud por echarme algo, lo que fuera, a la boca. Como al tercer día, la neblina empezó a aclararse. Mis papilas gustativas se habían adaptado y, de hecho, empecé a disfrutar del régimen. Y a pesar de ingerir tan pocas calorías, empecé a sentir un chute de energía, seguido de un profundo sentido de la renovación. Me había convencido. El cuarto día fue mejor; y llegados al quinto, me sentía una persona totalmente nueva. Podía dormir bien y sólo necesitaba unas horas de descanso. Tenía la mente clara y sentía el cuerpo ligero, imbuido de una vitalidad y euforia que jamás había creído posibles. De repente, estaba subiendo las escaleras con Mathis subida a la espalda sin que apenas aumentara mi frecuencia cardíaca. Incluso salí a «correr» un poco y me sentí genial, a pesar de que hacía años que no me había puesto zapatillas de deporte y de que ¡estaba en mi quinto día sin comida real! Era sorprendente. Como una persona con mala vista que se pone por primera vez unas gafas, estaba sorprendido al descubrir que una persona pueda sentirse así de bien. Tras haber sido un adicto de largo recorrido sin remedio al café, en el segundo día de depuración había tenido un momento de colaboración trascendental con Julie: desenchufamos nuestra adorada cafetera y juntos la llevamos al contenedor de la basura, un acto que ninguno de los dos jamás habría pensado posible ni en un millón de años.
Al final del protocolo de siete días, había llegado el momento de volver a comer comida real. Julie me preparó un nutritivo desayuno: muesli con frutas del bosque, una tostada con mantequilla y, mis favoritos, huevos escalfados. Después de siete días sin comer nada sólido, habría estado totalmente justificado que engullera la comida en segundos. Sin embargo, me quedé mirándola y le dije a Julie:
—Creo que voy a seguir.
—¡Pero qué dices!
—Me siento muy bien. ¿Para qué volver? A la comida, me refiero. ¿No es mejor seguir como hasta ahora? —pregunté con una amplia sonrisa.
Para entenderlo, no hay que olvidar que soy alcohólico de los pies a la cabeza. Si algo es bueno, pues más es todavía mejor, ¿no? El equilibrio es para las personas vulgares. ¿Por qué no buscar lo extraordinario? Éste ha sido siempre mi lema... y mi ruina.
Julie agachó la cabeza y frunció el ceño, y era evidente que estaba a punto de decirme algo cuando Mathis derramó su zumo de naranja por toda la mesa, algo cotidiano. Julie y yo saltamos al rescate antes de que el zumo cayera al suelo.
—¡Ups! —exclamó Mathis con risa nerviosa, y Julie y yo sonreímos.
Limpié el desastre y, tal que así, deseché la idea. De repente, el simple pensamiento de depurar y vivir para siempre de zumos parecía tan estúpido como en realidad lo era.
—No importa —dije, avergonzado.
Miré mi plato y pinché un arándano. Fue el mejor arándano que había comido en mi vida.
—¿Está bueno? —preguntó Julie.
Asentí con la cabeza y me comí otro, y después otro. Junto a mí, Mathis balbuceó y sonrió.
Así conseguí mi objetivo, aferrándome a ese precioso instante, cruzando la puerta y manteniéndome firme en mi decisión. Pero ahora necesitaba un plan para seguir con lo que había empezado. Iba a tener que encontrar algún tipo de equilibrio. Con miedo a volver a mis prácticas pasadas, necesitaba una estrategia sólida para avanzar. No una «dieta» per se, sino un régimen al que pudiera ceñirme durante mucho tiempo. En realidad, necesitaba un estilo de vida totalmente nuevo.
Al no existir ningún estudio real, razón o investigación responsable, decidí que el primer paso sería intentarlo con una dieta vegetariana con entrenamiento deportivo tres veces a la semana. Eliminé carne, pescado y huevos. Parecía un reto razonable y, lo que es más importante, factible. Recordando las lecciones que había aprendido al dejar la bebida, decidí no obsesionarme con la idea de «no volver a comer nunca más una hamburguesa [o beber]» y me limité a centrarme en sobrellevarlo día a día. Para mostrarme su apoyo, Julie incluso me compró una bicicleta para mi cumpleaños y me animó a que hiciera deporte. Y cumplí con lo que me había propuesto, optando por burritos sin carnitas, hamburguesas vegetarianas en lugar de las de ternera y salidas en bicicleta los sábados por la mañana en vez de brunches de tortilla de queso.
Pero mi motivación no tardó mucho en decaer. Aparte de tirarme de vez en cuando a la piscina y salir a correr o montar en bici ocasionalmente, mi sobrepeso no desaparecía y seguía en los 93 kilos, muy lejos de los 72 de nadador en la universidad. Pero lo más desconcertante era que los niveles de energía no tardaron en bajar a los niveles de estado de letargo anterior a la depuración. Estaba contento de haber vuelto a practicar deporte, y me había recordado el amor que tanto había sentido por el agua y los deportes de exterior. Pero lo cierto es que tras seis meses de dieta vegetariana, no me sentía mejor que aquella noche en las escaleras. Todavía con un sobrepeso de 18 kilos, estaba desanimado y considerando la posibilidad de abandonar el plan vegetariano en general.
De lo que en ese momento todavía no me había dado cuenta es de que se puede comer muy mal siendo vegetariano. Estaba totalmente convencido de que estaba sano, pero cuando me paré a reflexionar sobre lo que en realidad estaba comiendo, me di cuenta de que mi dieta estaba dominada por comida procesada alta en colesterol del que obtura las arterias, sirope de maíz alto en fructosa y productos lácteos grasos (cosas como pizza con queso, nachos, refrescos, patatas fritas, patatas chips, sándwiches de queso y una amplia gama de aperitivos salados). Técnicamente, era «vegetariano». ¿Pero sano? Ni lo más mínimo. Sin saber realmente nada de nutrición, hasta yo sabía que este no era un buen plan. Había llegado el momento de volver a evaluar la situación. Esta vez, yo mismo tomé la decisión radical de eliminar por completo de mi dieta no sólo la carne, sino también todos los productos de origen animal, lácteos incluidos.
Decidí hacerme totalmente vegano.
A pesar del compromiso vigilante de Julie con una forma de vida sana, ni ella era vegana. Así que, al menos en lo que respecta a la familia Roll, estaba entrando en terreno desconocido. Sólo recuerdo la necesidad de subir la apuesta o de tirar la toalla, todo a la vez. De hecho, convencido de que no funcionaría, recuerdo en especial que pensé que debía probar eso de ser vegano porque así tendría vía libre para volver a comer mis adoradas hamburguesas con queso. Si eso llegara a pasar, me sentiría reconfortado por la idea de que lo había intentado todo.
A título informativo: de entrada, no me sentía nada cómodo con la palabra «vegano», dado que se asocia mucho a un punto de vista político y a una imagen que se alejaba totalmente de cómo yo me percibía a mí mismo. Siempre había tenido tendencias políticas de izquierdas, pero tampoco tenía nada que ver con un hippie o con esos que van por ahí abrazando árboles, ese tipo de personas a las que yo siempre había asociado la palabra vegano. Incluso hoy en día, todavía me sigue costando que me apliquen el término vegano. Pero, a pesar de todo, ahí estaba yo, dándole una oportunidad. Lo que pasó después fue un milagro, algo que ha cambiado mi trayectoria vital para siempre.
Cuando empecé mi fase vegetariana postdepuración, me di cuenta de que eliminar la carne de mi dieta no había sido tan difícil. Apenas si noté la diferencia. ¿Pero eliminar los lácteos? Eso era otra historia. Consideré la posibilidad de concederme de vez en cuando permiso para degustar mis adorados queso y leche. De todas formas, ¿qué había de malo en un delicioso vaso de leche fría? ¿Acaso podía haber algo más sano? No nos precipitemos. Empecé a estudiar la comida con más atención y lo que descubrí me sorprendió mucho. Resulta que los lácteos están asociados a las enfermedades cardíacas, a la diabetes del tipo 1, a la formación de cánceres relacionados con las hormonas, a problemas congestivos, a la artritis reumatoide, a las deficiencias de hierro, a ciertas alergias alimentarias y, aunque pueda parecer un contrasentido, a la osteoporosis. Dicho de otra forma, los lácteos debían desaparecer. Pero la tarea se hizo aún más desalentadora cuando un estudio más pormenorizado me hizo ver hasta qué punto todo lo que comía (y, en ese sentido, lo que la mayoría de la gente come) contenía alguna forma de producto lácteo o derivado. Por ejemplo, ¿sabías que la mayoría de los tipos de pan contiene extractos de aminoácidos derivados de la proteína del suero de la leche, un subproducto del queso? ¿Y que la proteína del suero de la leche o su prima láctea, la caseína, puede encontrarse en muchos de los cereales envasados, las galletitas saladas, las barritas, los productos «cárnicos» vegetarianos y los condimentos? Yo no tenía ni idea. ¿Y qué pasa con mis adorados muffins? Olvídalo.
Cuanto más sabía, más me sentía de vuelta en desintoxicación. Los primeros días fueron brutales; me moría de hambre. Me sorprendí a mí mismo mirando fijamente esa cuña de queso cheddar que todavía quedaba en el frigorífico, transpuesto. Observaba con envidia cómo mi hija se bebía una botella de leche. Sólo con pasar con el coche delante de una pizzería, literalmente ya se me caía la baba.
Pero si algo sabía era cómo capear una desintoxicación. Era algo que me resultaba familiar. Y de una forma retorcida, daba la bienvenida a este doloroso reto.
Por suerte, tras tan sólo una semana, desapareció el deseo de comer queso e, incluso, de beberme un vaso de leche. Y, para mi sorpresa, al décimo día volvió el mismo grado de energía que experimenté durante la depuración. En este período, mis patrones de sueño fueron irregulares, pero tenía los niveles de energía disparados. Inundado por una sensación de bienestar, empecé casi literalmente a subirme por las paredes. Antes me sentía demasiado letárgico como para jugar al escondite con Mathis, pero ahora estaba persiguiéndola febrilmente por toda la casa hasta que ella paraba porque ya no podía más, que no es poca cosa. Y me vi por primera vez jugando al fútbol con Trapper en el jardín. Estaba claro que había fracasado mi deseo de probar que eso de ser vegano no tenía sentido. De hecho, me había convencido.
Por primera vez en casi dos décadas empecé a entrenar casi a diario: correr, montar en bicicleta y nadar. No tenía intención de volver al deporte de competición; sólo me estaba poniendo en forma. Después de todo, ya tenía casi 41 años. Todo deseo de competir en algo físico había acabado cuando tenía veinte y pocos. Sólo necesitaba un canal saludable para quemar mis reservas de energía. Nada más.
Pero después llegó lo que llamo «la huida».
Como un mes después de empezar mi experimento vegano, salí temprano una mañana de primavera para lo que se suponía que iba a ser un simple trote hasta la cercana «pista Mulholland», una tranquila pero montañosa pista forestal de 15 kilómetros que cruza la prístina línea de riscos que corona las colinas del Topanga State Park, cerca de Los Ángeles. Este camino de tierra, que une Calabasas con Bel Air y, más allá, Brentwood, es un oasis de naturaleza inalterada en mitad de la gran urbe de L.A., el hogar arenoso por el que corretean conejos y coyotes y aparece alguna ocasional serpiente de cascabel, que ofrece unas vistas impresionantes del valle de San Fernando, el océano Pacífico y la ciudad. Aparqué la camioneta, estiré un poco y empecé a correr. No tenía planeado correr más de una hora como máximo, pero hacía un día estupendo y me sentía vigorizado por el aire puro, así que seguí.
Y seguí.
No sólo me sentía bien y genial. Me sentía libre. Mientras ascendía sin camiseta, sintiendo esa sensación cálida del sol dorándome los hombros, el tiempo se plegó en sí mismo como si, de repente, hubiera perdido la conciencia, y el único sonido de mi respiración tranquila y las piernas bombeando sin esfuerzo debajo de mí. Recuerdo que pensé: «Esto debe ser lo que llaman meditar». Y quería decir realmente meditar. Por primera vez en la vida tuve esa sensación de «unicidad» que sólo conocía de haberlo leído en textos espirituales. De hecho, estaba teniendo una experiencia extracorpórea.
Así que en vez de volverme a los 30 minutos como tenía planeado, seguí corriendo, con la mente desconectada y el espíritu totalmente comprometido. Tras dos horas, estaba cruzando praderas onduladas por encima de Brentwood y el afamado Getty Museum sin una sola alma a la vista y sin sentir el más mínimo dolor. Y como si saliese de un estado de sonambulismo, empecé a salir del trance para encontrarme paralizado ante el vuelo de un halcón sobre mi cabeza. Unos segundos más tarde me di cuenta: seguía corriendo alejándome de la camioneta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estoy haciendo tan lejos de casa? ¿Me he vuelto loco? En cuestión de minutos, sentí un calambre en la pantorrilla y me encontré tumbado bocabajo en una pradera en mitad de ninguna parte, sin teléfono y sin forma de llegar a casa. ¿Qué pasaría si me mordía una serpiente de cascabel? No me importó. No quería que esa sensación terminara. Nunca.
Subí una pequeña colina y vi a otro corredor que venía en mi dirección, la primera persona que veía en toda la mañana. Cuando pasó junto a mí, me dedicó un rápido saludo con la cabeza y levantó los pulgares. En ese pequeño gesto había algo que resultaba profundo. Era casi imperceptible, pero lo era todo, algún tipo de mensaje —quizá desde las alturas— que me llegó al alma. No sólo me decía que estaba bien, sino que iba por el buen camino, que de hecho no se trataba sólo de correr. Era el inicio de una nueva vida.
Finalmente, aunque no quería, me di la vuelta. No lo hice porque estuviera cansado, deshidratado o asustado, sino porque me di cuenta de que tenía programada una conferencia telefónica importante de la que no podía escaparme. Mientras bajaba una colina especialmente escarpada en el camino de vuelta, la razón me dijo que debía reducir la marcha, al menos. O mejor aún, ¿por qué no me paraba y descansaba? Pero en vez de eso, aceleré, utilizando una potencia que desconocía que tenían mis piernas y mis pulmones, intentando cazar un conejo que había salido de un arbusto. Estaba en la cima del mundo, tanto energética como literalmente, mirando al valle en la lejanía mientras bajaba por una cresta de arenisca y subía con fluidez otra escarpada pendiente, soportando lo que ahora era el sol del mediodía del desierto sin notarlo ni preocuparme. Y no sólo llegué de una sola pieza a la camioneta, sino que me sentí genial hasta el final, incluso al acelerar al máximo el ritmo durante los últimos ocho kilómetros, cuesta abajo, levantando la gravilla con las zapatillas cubiertas de polvo en el camino de vuelta. Volaba.
Cuando llegué al punto del que había salido cuatro horas antes, estaba abrumado por la absoluta certeza de que podría haber seguido todo el día. Tras revisar los mapas de la ruta, descubrí que había corrido más de 38 kilómetros sin ingerir agua ni comida alguna, lo máximo, por mucho, que había corrido en toda mi vida. Para un tipo que no había corrido más de unos kilómetros en muchos años, era algo increíble.
No fue hasta mucho después cuando me di cuenta del alcance y el impacto de esa mañana. Pero mientras aquella tarde me quitaba la mugre y la gravilla de las arañadas piernas, el cuerpo bullía ante la emoción y la posibilidad. Y de forma inconsciente, en mi cara se dibujó una sonrisa. En ese momento supe con certeza algo: no tardaría mucho en buscarme un reto, uno grande. Este tipo de mediana edad, que acababa de correr una gran distancia, que había despertado algo dentro de él, algo feroz y firme, y que quería ganar, pronto volvería al atletismo. Y no sería por simple diversión, sino para ser competitivo. De hecho, para competir.