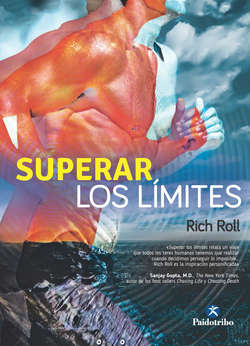Читать книгу Superar los límites - Рич Ролл - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO DOS
SUEÑOS DE CLORO
Mucho antes de que conociera a Julie y de que escuchara la palabra vegano o pensara en subir corriendo una colina, incluso antes de que corriera un solo paso, por no decir antes de andar, yo nadaba. Todavía no había cumplido ni un año cuando mi madre levantó del suelo de cemento de la piscina del vecindario mi cuerpo flacucho y con pañal y me lanzó al agua, dejándome patalear y bracear. Esperó a que estuviera a punto de ahogarme para venir a rescatarme, cogiéndome mientras intentaba respirar. Pero no lloré. De hecho, según me dijo ella, sonreí y la miré de una forma que, según su interpretación, sólo podía significar una cosa: ¿cuándo puedo volver a hacerlo?
No puedo decir que me acuerde de ese momento, pero me habría gustado mucho. Lo que hizo podría parecer duro, pero sus intenciones eran buenas: quería que amara el agua. Era el mismo tipo de amor que definió su padre y mi tocayo, un hombre que murió mucho antes de que yo naciera y al que luego entendería, y que encarnaba bastante aquello en lo que luego me convertiría.
Así empezó mi larga historia de amor con el agua, una pasión que me llevaría lejos, aunque nada que ver con mi fascinación por las drogas. Fue una devoción que redescubriría en mi sobria mediana edad y que, una vez más, daría sentido y un objetivo a mi vida.
Mucho antes de ese día, Nancy Spindle era una animadora de intenso bronceado, brillantes ojos marrones y melena corta oscura que agitaba pompones por su amor del instituto, Dave Roll, que jugaba como central para el equipo de fútbol americano del Grosse Pointe High. Era 1957, cuando la vida parecía una serie de escenas extraídas de American Graffiti. Mi padre, conocido como «Muffin», era un aplicado estudiante de último curso con grandes sueños, un líder estudiantil popular y la pareja perfecta para una chica mona de sonrisa amable llamada «Spinner», unos años menor que él.
A pesar de la diferencia de edad y los kilómetros de distancia que les separaban cuando en 1958 mi padre fichó por el Amherst College, consiguieron que funcionara y volvieron a juntarse cuando mi padre volvió para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Míchigan, donde mi madre ya estaba estudiando y en la que era miembro de la hermandad Kappa Kappa Gamma.
Mi padre, estudiando diligentemente durante los meses de verano, consiguió terminar antes sus estudios de derecho, se casó con Spinner y fundó un bufete de abogados en Grosse Pointe, con una modesta casa en las afueras y un Dodge Dart blanco en la entrada. Y poco después yo llegué al mundo, el 20 de octubre de 1966. Nada en mi nacimiento indicaba que tendría futuro en el deporte. De hecho, más bien indicaba todo lo contrario. Fui un bebé débil, escuálido y con frecuencia enfermo, con tendencia a la otalgia y los ataques de alergia; un bizco debilucho habitual de la consulta del pediatra local.
Lo primero que recuerdo es el cumpleaños de mi hermana, Mary Elizabeth, dos años menor que yo. Para que no me sintiera «excluido», mis padres me compraron un taller mecánico de juguete. Para ser sincero, no recuerdo haber sentido ni el más mínimo indicio de abandono. De hecho, disfrutaba del tiempo que pasaba solo con mis juguetes, de la oportunidad de sumergirme en algo. Era una actitud que ya hacía sospechar que acabaría convirtiéndome en un solitario. Molly, a diferencia de mí, resultó ser un bebé robusto, fuerte y lleno de vigor. Por aquella época, la afectuosamente llamada «Butter Ball» [bola de mantequilla], un apodo que mi ahora preciosa hermana preferiría olvidar, era la apuesta segura para convertirse un día en la heredera Roll y ser una gloria deportiva, no yo.
En 1972, cuando tenía seis años, a mi padre le ofrecieron un puesto en la División Antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio y nos mudamos a la zona suburbana de clase media conocida como Greenwich Forest, en Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington D.C. Era un barrio seguro, lleno de familias jóvenes y del que recuerdo con claridad los cerezos en flor que cubrían las calles de rosa y blanco durante la primavera. Empecé primero en el colegio público local, Bethesda Elementary. Y los tres años siguientes marcaron mi caída por el tobogán académico del sistema público directo al abismo del exilio social preadolescente. Como niño nuevo en la ciudad, abrumado por los más de cuarenta niños por clase, me convertí en alguien realmente tímido. Para mí era fácil sumergirme en un mundo de fantasía, así que lo hice.
Y para empeorarlo todo, tenía un aspecto externo que no acompañaba. En un intento por fortalecer mi débil ojo izquierdo causante de mi estrabismo de nacimiento, bajo mis grandes gafas de carey llevaba un parche en el ojo derecho. Y por si eso no fuera suficiente, tenía que llevar una ortodoncia de arcos extraorales, un aparato de tortura de los años setenta en el que un alambre metálico emanaba de la boca y cruzaba las mejillas, donde se tensaba con ayuda de una banda elástica. Y luego estaba el parque infantil, ese horrendo coliseo del dolor. Incluso con gafas correctoras, siempre carecí del más mínimo indicio de coordinación mano-ojo. De hecho, hoy por hoy, sigo sin poder lanzar ni atrapar una pelota aunque me fuera la vida en ello. Huelga decir que siempre era el último al que escogían para los juegos, ya fuese sóftbol, fútbol americano de toque o baloncesto. ¿Tenis? Olvídalo. ¿Golf? Debes de estar de broma. Era —y sigo siéndolo— penoso en todos ellos. Así que era habitual que al jugar a la pelota, las gafas que protegían mi parche saliesen volando. En un intento de corregir esta terrible injusticia, me uní al equipo local de fútbol e, incluso, mi padre, gran seguidor del fútbol americano, se ofreció voluntario como entrenador. No sólo no tenía remedio, sino que además no me interesaba en absoluto. Por lo general, se me podía encontrar mirando fijamente a algún pajarito que volaba sobre mi cabeza o sentado en mitad del partido cogiendo margaritas. El fútbol no era para mí. De hecho, parecía que no tenía futuro en el deporte en general.
En retrospectiva, no puedo culpar a los otros niños por reírse de mí. Se lo puse demasiado fácil. No pasaba desapercibido: tenía una debilidad que había que erradicar, que había que exponer y explotar como parte del orden natural de las cosas. Los niños siempre serán niños. Pero el hecho de que fuera inevitable, no suavizaba mi intenso dolor. En la parada del autobús al final de mi calle, Tommy Birnbach, Mark Johnson y una pandilla de niños mayores me daban empujones, seguros de que yo no les devolvería el golpe. Y tanto en el autobús como en la cafetería, solía sentarme solo. Durante los meses de invierno, los niños jugaban a robarme el gorro de lana que llevaba. En infinitas ocasiones, volvía a casa después de clase derrotado y sin gorro, con la cabeza gacha, y lloraba en los cálidos brazos de mi madre.
Y mientras yo seguía replegándome, los cursos transcurrían igual. Me daba lo mismo lo que pasaba en la clase. El tren académico estaba saliendo de la estación. Sólo estaba en tercero, pero ya me estaba quedando bastante atrás.
Mi consuelo llegaba en los meses de verano, cuando nos íbamos de vacaciones a las pintorescas cabañas del lago Míchigan con mis queridos primos, o al lago Deep Creek, en la Maryland rural. Y durante los días de descanso en Washington, se me podía encontrar en Edgemoor, la piscina y club de tenis local de nuestro barrio. Por aquella época, todo era diferente: por la mañana, mi madre simplemente nos llevaba a mi hermana y a mí a Edgemoor y nos dejaba allí todo el día bajo la supervisión de los socorristas hasta que se hacía de noche. De manera oficial entré en mi primer equipo de natación cuando tenía seis años, cuando cruzaba a estilo perrito la piscina y conseguía unos modestos resultados en los encuentros de la liga de verano. Pero los resultados no importaban. Desde el momento en que mi madre me sumergió siendo bebé, me gustó todo lo relacionado con el agua. Desde el olor del cloro hasta los silbatos de los socorristas, todo me gustaba. Y, sobre todo, lo que más me gustaba era el silencio de la sumersión, esa especie de sentimiento de protección uterina que me envolvía bajo el agua. ¿Qué puedo decir? Era una sensación de plenitud, de estar en casa. Y así, librado a mis propios recursos, aprendí a nadar.
Y aprendí a nadar deprisa.
Cuando cumplí los ocho años, ya ganaba con regularidad las carreras del equipo de natación de la liga de verano local. Por fin había encontrado algo que se me daba bien. Me gustaba formar parte del equipo y, más importante aún, me gustaba la autodeterminación de todo esto. Para mí fue toda una revelación la idea de que el trabajo duro y la disciplina me hacían único responsable del resultado, ya sea que ganase o perdiese.
Los encuentros de los equipos de natación de la liga de verano fueron el momento culminante de mi juventud. Me sentía parte de algo significativo y, aún más importante, con lo que me lo pasaba bien. El equipo de Edgemoor estaba formado por niños de todas las edades, de los seis a los dieciocho años. Yo admiraba a los niños mayores, incluso los idolatraba un poco, sobre todo a Tom Verdin, un adonis futuro alumno de Harvard que parecía tener todos los récords del mundo y que ganaba todas las carreras en las que participaba. Era un gran nadador y muy inteligente. Pensaba: «Algún día seré un gran nadador, como Tom». Así que le seguía a todas partes como un perrito, dándole la lata incansablemente hasta que me tomó bajo su protección. ¿Cómo has conseguido ser tan rápido? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? ¡Yo también voy a ir a Harvard! Y así todo el rato. Pero dicho sea a su favor, Tom me aconsejaba con paciencia. Me hizo sentir especial, que podía llegar a ser como él. Antes de irse a Harvard, incluso me dio su bañador, el que había llevado en muchas de sus victorias. Era una forma de cederme el testigo, y para mí eso fue lo más. Nunca lo olvidaré. «Que le den a todos esos niños del autobús», pensé. En ese mundo, podía ser yo mismo. Podía mirar a la gente a los ojos y sonreír. Incluso podía destacar.
Con diez años me fijé el primer auténtico objetivo deportivo: ganar el título de la liga de verano local para niños de diez años o menos en la categoría de 25 metros mariposa. Incluso sacrifiqué mis adoradas vacaciones de verano en el lago Míchigan y me quedé en casa con mi padre para ir a los entrenamientos, mientras mi madre y mi hermana se iban al norte para pasar el mes de julio. Por desgracia, no gané la carrera y por un pelo quedé en segundo puesto detrás de mi archienemigo, Harry Cain. Pero mi tiempo de 16,9 segundos era el récord del equipo, un récord establecido en 1977 y que nadie batió en casi treinta años. Y haber perdido por tan poco me creó la sensación de asunto pendiente, de trabajo que quedaba por hacer. Desde ese momento, invertí el ciento por ciento de todo lo que tenía. Era nadador.
En un intento de salvar mi vida académica y social en rápida desintegración, mis padres tomaron la sabia decisión de sacarme de la escuela pública. Y así, en quinto, entré en la escuela episcopal de St. Patrick, una escuela parroquial en la periferia de Georgetown, un cambio que me salvó la vida, literalmente. El personal de St. Patrick creó un entorno pedagógico y de apoyo basado en clases con pocos alumnos para atender al individuo. Por primera vez, sentí que encajaba. Mis notas mejoraron con rapidez e hice amigos. Mi profesor de quinto, Eric Sivertsen, incluso fue a mis competiciones de natación durante el verano para animarme. Había sido un largo camino desde que me miraba los pies en la parada del autobús.
Y mientras tanto, había mejorado mucho como nadador. Incluso había empezado a entrenar todo el año con un equipo formado por amistosos niños de la YMCA local.
Pero las cosas no tardaron en empeorar. Tras terminar la educación primaria en St. Patrick, tenía que volver a intentar encajar en una nueva escuela. En 1980 entré en la escuela para niños Landon, un centro de secundaria a lo Shangri-la que alardeaba de campos de entrenamiento de césped perfecto, mampostería de piedra y caminos rurales bordeados de grandes rocas pintadas de un blanco cegador. La Landon, considerada uno de los centros de secundaria más prestigiosos sólo para niños, era —y en cierta medida sigue siendo— un paraíso del machismo. Era un centro conocido tanto por su maestría en fútbol americano y lacrosse como por el precio de su matrícula de universidad de la Ivy League.
Por desgracia, yo no jugaba ni al lacrosse ni al fútbol. Y a pesar de mi dominio en desarrollo de las corrientes de cloro, seguía siendo el friki raro con gafas de culo de vaso que llevaba en silencio una manoseada copia de El guardián entre el centeno mientras mis compañeros de chaqueta de tweed y corbata con estampado madrás practicaban lacrosse en campos abiertos. No obstante, estaba orgulloso de que me hubieran aceptado en esta institución académica sin parangón... y mis padres también. Por aquella época, mi padre se había pasado al sector privado y trabaja en el bufete Steptoe & Johnson. Y mi madre, que acababa de obtener su licenciatura en educación especial en la Universidad Americana tras años de clases nocturnas, enseñaba a niños con dificultades de aprendizaje en la Escuela Lab de Washington. Pero incluso con ese aumento en los ingresos, mis padres tuvieron que hacer malabarismos con sus ahorros para poder pagar la exorbitante matrícula de la Landon. La educación que recibían esos estudiantes era un billete directo a un futuro brillante, y nunca olvidaré la determinación de mis padres por sacrificarse para garantizarme unos grandes ingresos. ¿Cuál era el problema? Que yo no encajaba. Era como agua en un mar de aceite.
Y no es que no lo intentara. Fue durante los meses de invierno de mi séptimo curso, lo que Landon todavía llama «Clase I», cuando decidí intentarlo en el equipo de baloncesto de secundaria. Si me vieras en aquella época, en mi poco elegante y torpe gloria, lo considerarías una maniobra arriesgada. Pero por algún extraño giro del destino, conseguí sobrevivir a los cortes y fui la última persona elegida para el equipo. El problema era que entre ellos no había sitio para mí; muchos llevaban jugando juntos desde que llegaron a Landon, desde que estaban en tercero. Estaba orgulloso de estar en el equipo, pero también estaba confuso porque sabía que estaba hasta el cuello. Estaban resentidos conmigo porque habían rechazado a un compañero que hacía mucho tiempo que estaba en la alineación. En la pista, era simplemente un desastre. No podía correr las jugadas. Me quedaba paralizado. Tenso y llevado por la ansiedad, solía pasar la pelota al equipo contrario. Lo habitual era que lanzara pelotas al aire. Y a pesar de que practicaba en casa con mi padre, que puso una canasta en la entrada para apoyarme, no tenía arreglo. Y lo pagué con burlas crueles. Pronto me convertiría en la diana de todas las bromas. Y las palizas no tardaron en llegar.
Un día, estando en los vestuarios después del entrenamiento, me vi rodeado y llevando únicamente una toalla puesta. Un grupo de los miembros de mi equipo me acorralaron. Todd Rollap, con el doble de fuerza que yo, dio un paso al frente y se me pegó a la cara.
—Éste no es tu sitio. Será mejor que dejes el equipo y vuelvas al lugar de donde saliste.
—Déjame en paz, Todd —respondí, encogido de miedo.
Todd se echó a reír. Mis compañeros de equipo se acercaron todavía más y me empujaron en el pecho, retándome a que intentara algo. Al final, me vi obligado a empujar a Todd, que estaba justo delante de mi cara. ¡A jugar! Mis compañeros me devolvieron el empujón y empezaron a pasarme de unos a otros como si fuera una patata caliente.
—¡Dejadme! ¡Idos! ¡Dejadme en paz!
Empecé a llorar. Al mostrar debilidad, la multitud reclamaba sangre y se prepararon para atacar. En un intento desesperado por escapar, lancé un puñetazo contra Todd, pero no conseguí acertarle en la cara. Predecible. Como mi tiro en suspensión, puro aire.
Y entonces... ¡PUM! Todd me atizó un directo a la mandíbula. Lo siguiente que recuerdo es que estaba tumbado boca arriba, mirando a mis compañeros de equipo, que se reían histéricamente por mi embarazosa forma de caer. Coreaban lo que se acabaría convirtiendo en un mantra del ridículo.
—¡Rich Roll, hombre bajo control! ¡Rich Roll, hombre bajo control!
Medio desnudo, horrorizado y totalmente humillado, cogí la ropa y salí llorando de los vestuarios, poniendo fin a uno de mis innumerables momentos en Landon.
Al día siguiente, el entrenador Williams me llevó a una clase vacía.
—Me han contado lo que ha pasado. ¿Estás bien?
—Estoy bien —contesté intentando contener las emociones que bullían en mi interior.
—¿Sabes por qué quería que estuvieras en el equipo? —me preguntó, con su poco poblada frente brillando mientras me miraba a través de sus gafas de montura metálica al estilo John Lennon.
Con la mirada perdida fijé los ojos en su bigote. Teniendo en cuenta lo que había pasado, no se me ocurría ni una sola razón. Ya no quería saber nada de Landon y mucho menos del baloncesto.
—No era por tu gran habilidad para jugar —siguió. ¡De verdad!—, sino porque eres un líder. Tienes un raro entusiasmo y un optimismo contagioso. El equipo necesita eso.
Quizá, pero yo no necesitaba al equipo. Eso era algo que tenía claro. Y no podía entender por qué me veía como un líder. En lo que a mí respectaba, carecía de tales habilidades.
—Pero lo entendería si quisieras irte. Es decisión tuya.
Yo estaba loco por irme, pero también sabía que si lo hacía mi destino estaría sellado. No pararían de recordármelo. Así que decidí aguantar. No fue para nada agradable. El ridículo siguió e, incluso, empeoró, pero hice todo lo posible por mantenerme firme. No podía dejarles ganar.
Pero lo que sí hice fue lo que mejor se me daba: retraerme. Desde ese momento y hasta el día en que me gradué, decidí excluirme de todo lo social que Landon pudiera ofrecerme. Bajé la cabeza, estudié mucho y me encontré completamente solo. Académicamente extraje todo lo que pude de Landon, pero eso era todo.
A los quince años ya había tocado techo en lo que la YMCA podía ofrecerme en cuanto a mi desarrollo como nadador. Si quería jugar con los niños grandes, había llegado el momento de avanzar. Aunque la Landon hubiera tenido un programa de natación, cosa que no era así, necesitaba el asesoramiento de una mano experta para que extrajera de mí el talento que pudiera tener para pasar al nivel siguiente.
Así que les dije a mis padres que quería unirme al club de natación Curl, un equipo recién formado por el entrenado Rick Curl, que empezó su carrera lanzando atletas a nivel nacional con el club de natación Solotar, el equipo rival de la otra punta de la ciudad, y que ahora competía por libre con su propio equipo. En la YMCA había sido un pez grande en un estaque pequeño. En Curl sería el pez más pequeño en el estanque más grande disponible. No sólo porque los demás nadadores de mi edad eclipsarían mi talento y habilidad, sino porque también tendría que entrenar diez veces por semana: cuatro sesiones de 45 minutos antes de ir a clase, cinco sesiones de dos horas de lunes a viernes después de clase y un entrenamiento de tres horas los sábados. Desalentador, ciertamente. Como es obvio, mis padres estaban preocupados porque no estaban seguros de que un compromiso de ese calibre fuese lo mejor para mí. Para ellos, la educación era lo primero y, comprensiblemente, no querían que esta sobredosis de natación minara mis notas que, por fin, estaban yendo en la dirección correcta. Pero los convencí de que podría hacerlo. Estaba seguro de que si me entregaba en cuerpo y alma, el cielo sería el límite. Rick podría ayudarme. Pero, sobre todo, necesitaba alejarme de todo lo que tuviera que ver con Landon.
Sólo había un problema en mi plan. Landon estaba muy orgullosa de sus actividades deportivas extraescolares obligatorias. Todos los estudiantes tenían que practicar algún deporte del centro cuando tocaba la campana a las tres de la tarde. Sin excepciones. Si quería nadar, realmente nadar, tenía que encontrar alguna forma de esquivar esta norma. Así que, con la ayuda de mis padres, solicité una exención al director Malcolm Coates y al director deportivo Lowell Davis. Pensé que no supondría un problema. Teniendo en cuenta el gran énfasis que ponía el centro en la excelencia deportiva, creí que querrían apoyar a un estudiante que ansiaba llevar su deporte al máximo nivel posible, algo que Landon no podía ofrecerme.
No podía estar más equivocado. Desde el principio, el director deportivo, Davis, estuvo totalmente en contra de la idea. Desde que Landon fue fundada en 1929, ningún estudiante había recibido nunca una exención a ese orgullo de Landon que era su programa deportivo y no iban a empezar ahora. ¿Cuál era el problema? No es que me necesitaran en el campo de fútbol. ¿Los deportes no iban de construir la confianza en uno mismo? En Landon, la mía no podía estar más baja. Y tampoco es que les estuviera pidiendo no hacer nada. Más que marcar un triple a los requisitos del Landon, todo lo que quería era el simple derecho a entrenar como un auténtico deportista, con vigor, intensidad y dedicándole el tiempo necesario. Pero la puerta estaba cerrada. Dispuesto a no ceder, puse mi petición por escrito, defendiendo mi caso como el abogado de apelación en el que luego me convertiría. Todo lo que conseguí fue una serie de reuniones intimidatorias con los poderes fácticos. Estaban preocupados por el precedente que eso supondría. Y me instruían con poca convicción sobre cómo debería desarrollarme correctamente como joven. ¿Y qué pasa si necesitas jugar al tenis o al golf para hacer negocios? Entonces, ¿qué harías? Bueno, de todas formas, eso no iba a pasar.
Durante aquella época, cada noche me acostaba con un único pensamiento en mente: ¿tanto les cuesta dejarme nadar?
A su favor tengo que decir que el director Coates respondió a mi persistencia escuchando mi caso con amabilidad. Debido a los infatigables esfuerzos que puse en mi petición, al final persuadió a Davis para que me concediera lo que pedía. Hasta donde yo sé, sigo siendo el único estudiante de Landon al que se le ha concedido una exención. Y no iba a malgastarla.
Mi vida cambió de inmediato. Desde el día siguiente, el despertador empezó a sonar a las 4.44 de la madrugada. En una extraordinaria muestra de apoyo, mi padre se levantaba conmigo (hasta que un año después pude sacarme el carné de conducir), y juntos recorríamos en su adorado MG Midget (el mismo coche que sigue conduciendo hoy en día) el trayecto de veinte minutos en la oscuridad hasta la lóbrega piscina del sótano de la escuela preparatoria Georgetown que Curl había alquilado por unas horas. Mientras nadaba, mi padre se quedaba en el coche redactando documentos legales. No se quejó ni una sola vez. Los vestuarios estaban infestados de cucarachas y cubiertos de lodo. La piscina era oscura, sombría y fría. En todas partes crecía un moho verde, y del envejecido techo mohoso goteaba una sustancia negra parecida al alquitrán que atravesaba la persistente niebla húmeda hasta caer en el agua hiperclorada. Pero desde el momento en que la vi, me gustó por la promesa que suponía para mi vida.
Desde fuera podía parecer que me habían lanzado a los tiburones. Por las calles de la piscina pululaban niños responsables de docenas de récords nacionales de sus respectivos grupos de edad. Entre mis compañeros de equipo había varios clasificados para las pruebas olímpicas e, incluso, unos cuantos campeones nacionales. Si vivías en la zona de Washington D.C. y querías nadar con los mejores, sólo había un lugar al que ir, y era éste. Tenía mucho trabajo por delante para estar al nivel, así que no tardé en ponerme manos a la obra.
Con la determinación de ponerme lo antes posible a la misma altura que mis compañeros de piscina, rara vez falté a un entrenamiento. Y la mejora no tardó en hacerse evidente. Pero pronto me di cuenta de que me faltaba cierto grado de talento innato. Si quería ponerme al día y dar el salto a la categoría nacional, no podía confiar en mis cualidades naturales. Iba a tener que dar el do de pecho. Decidí centrarme principalmente en los 200 metros mariposa, que dado que se considera una de las categorías más difíciles y machacantes, eran pocos los que estaban interesados en nadarla. Eso me dio una ventaja inmediata. Menos interés y menos competidores suponían mayores posibilidades de éxito.
Quería suplir mi déficit de talento con el doble de distancia y mayor intensidad. Rick se dio cuenta y creó sesiones de entrenamiento especiales específicamente diseñadas para ver hasta dónde podía llegar. Pero yo nunca me eché atrás. Acepté de buen grado el sufrimiento que me supusieron rutinas tan inauditas como veinte repeticiones de 200 metros a intervalos descendentes con treinta segundos de descanso tras la primera repetición, reduciéndolos a tan sólo cinco segundos al final. O diez tandas de 400 metros mariposa consecutivas aumentando la velocidad en cada repetición.
Amaba el dolor y el dolor me amaba a mí; de hecho, nunca era suficiente, algo que mucho más tarde me serviría en los entrenamientos de alta resistencia. A nivel consciente, estaba haciendo todo lo posible para destacar. Pero en retrospectiva, sé que bajo mis sesiones diarias de tortura subyacía un intento inconsciente y masoquista de exorcizar el dolor de mi experiencia en Landon. Mi lucha por alcanzar la excelencia me hacía sentir vivo, al contrario que la desconexión y el aturdimiento emocional que definía mi vida en Landon.
En aquellos días, mi vida giraba íntegramente en torno a la piscina. Aparte de ir a la escuela, no hacía más que comer, vivir y respirar deporte. No importaba lo cansado que pudiera estar, nunca me quedaba dormido y solía ser la primera persona en llegar a los entrenamientos, por lo general para saltar del coche a la piscina. Incluso durante los temporales de nieve, cuando se suspendían las clases, me aventuraba en las calles heladas con el Volvo familiar, derrapando y patinando durante todo el camino para poder entrenar. Y como era más fiable que el propio entrenador, me dieron una llave de la piscina para que pudiera usarla aunque Rick llegara tarde o, aún peor, si no se presentaba, algo que pasaba de vez en cuando.
Tenía mis objetivos de tiempo escritos en letras gigantes en mis libretas de clase, en mi taquilla del instituto y pegados en el espejo del baño. Y cada milímetro del tablero de corcho que recubría toda la pared de mi habitación estaba cubierto de fotografías y pósteres de mis héroes, arrancados de las páginas de la revista Swimming World, plusmarquistas y campeones olímpicos como Rowdy Gaines, John Moffet, Jeff Kostoff y Pablo Morales. De todas mis fotos, mi favorita era la del extraordinario patinador velocista Eric Heiden embutido en su traje dorado, una instantánea que fue portada de Sports Illustrated durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, en Lake Placid. Heiden, con músculos en las piernas del tamaño de un tronco de árbol, había reescrito los libros de récords en prácticamente todas las categorías de patinaje de velocidad, desde el esprín hasta la larga distancia, haciéndose con cinco medallas de oro durante el proceso. Está claro que no era nadador, pero en mi cabeza era la quinta esencia de la virtud y la excelencia atléticas.
No tendría más de quince años cuando leí en The Washington Post que se llevaría a cabo una carrera ciclista profesional en la «Elipse», un gran tramo oval de calles situado pintorescamente frente a la Casa Blanca, en la Explanada Nacional, la extensión de césped que forma parte del famoso diseño del arquitecto francés Pierre-Charles L’Enfant para la capital de nuestro país. En aquella época, Eric Heiden acababa de hacer una extraña transición de patinador velocista a ciclista profesional y competía con su equipo 7-Eleven, el primer equipo profesional de élite de América. Arrastré a mi padre a la carrera y la viví con intensidad. Creo que papá se aburrió, pero yo nunca había visto tanto boato atlético. Del grupo de corredores agrupados a poca distancia conocidos como «pelotón» que daban vueltas en bucle a velocidades imposibles, me cautivaron tanto la banda sonora parecida al zumbido de una abeja al hacer girar las ruedas como el arco iris difuso que dibujaban los maillots de colores llamativos al pasar. Tras la carrera, me zafé de la seguridad para poder acercarme a la furgoneta del equipo 7-Eleven y pude entrever a Heiden charlando de manera informal con los periodistas. Nunca antes, y jamás después, me había sentido tan deslumbrado. Y, en ese momento, me enamoré del ciclismo. Quería competir en bicicleta, pero no conocía ningún otro niño que corriera. Además, no era el momento adecuado. Si quería destacar como nadador, ya casi no tenía margen de maniobra. Así que durante los siguientes 25 años no pasó de ser un sueño postergado.
Estaba obligado a seguir mi riguroso programa con precisión extrema. Mientras mis compañeros salían hasta tarde, experimentaban con las drogas y el alcohol, y se divertían en fiestas, a las que no me invitaban, con las chicas del instituto femenino hermano del Landon, el Holton Arms, yo seguía un estricto régimen de estudio, sueño, entrenamiento y competición. Aunque me hubieran invitado a esas fiestas, habría tenido que decir que no, más que nada porque estaba agotado. Y así, por defecto, me convertí en un hijo y estudiante modélico. Durante la semana no tenía nada de tiempo libre; sólo me daba para nadar, asistir a clase, estudiar y dormir. Mis objetivos no me permitían meterme en problemas, incluso los fines de semana. Me pasaba la mayoría de los fines de semana deambulando compitiendo por la Costa Este, desde Tuscaloosa a Hackensack pasando por Pittsburgh. Para las competiciones a las que se podía ir en coche, mis padres cargaban obedientemente la camioneta y me llevaban —y a veces también a mi hermana, que se había unido a mí en la piscina y que por derecho propio acabaría convirtiéndose en una nadadora destacada— a encuentros interminables que, como espectador, eran igual de emocionantes que ver crecer la hierba.
Pero pronto el trabajo empezó a dar resultados. Cuando tenía 16 años —algo más de un año después de unirme a Rick Curl—, conseguí mi objetivo de entrar en el ranking nacional, alcanzando el octavo puesto en 200 metros mariposa para mi edad. Me clasifiqué para las competiciones nacionales y empecé a viajar por todo el país para competir. En aquellos encuentros entré en contacto con muchas de las leyendas de la natación que decoraban las paredes de mi habitación. Todavía recuerdo mis primeros campeonatos nacionales júnior en Grainesville (Florida), en 1983. El segundo día de la competición, vi a Craig Beardsley y luego a un estudiante de la Universidad de Florida que andaba tranquilamente por el borde de la piscina. Craig, miembro del malogrado equipo olímpico de 1980 que perdió la oportunidad de competir por culpa del boicot del presidente Carter a los Juegos de Moscú, era en aquel momento el campeón mundial de mi especialidad: los 200 metros mariposa. Invicto desde 1979, mantuvo el récord mundial durante más de tres años consecutivos. Decir que era mi héroe es quedarse corto. Con asombro, le seguí, pero fui incapaz de acercarme. Craig, al notar que alguien le seguía, se dio la vuelta para ver qué tramaba, pero estaba demasiado abrumado como para decirle algo, así que hice una salida rápida, aunque, por desgracia, fue ¡a los vestuarios femeninos!
No me importó. ¡Dios mío, Craig Beardsley me había mirado! Sentía que había llegado a la élite de la natación.
Durante esa época, también empecé a destacar académicamente, trepando hasta la cima de mi clase. De hecho, me enamoré de la biología, lo que me hizo considerar estudiar medicina. Por necesidad, mi apretada agenda me hizo centrarme en mis tareas de clase, lo que se tradujo en notas excelentes. En cuanto a mi vida social, me dejaron en paz en Landon, empecé a pasar más tiempo con mis compañeros del equipo de natación y forjé una amistad con niños que compartían mi pasión. En resumen: mi plan maestro funcionó.
En último curso ya estaba bien establecido como uno de los mejores nadadores de secundaria del país. El único título que faltaba en mi palmarés era el de «Metros», el campeonato de institutos del área de Washington D.C., pero tenía que hacer frente a un obstáculo importante: no cumplía los requisitos para poder competir porque Landon no tenía equipo de natación. No hay equipo de natación en el instituto, pues no hay campeonato para institutos. Así que de nuevo hablé con la oficina del director deportivo, Lowell Davis, pero esta vez con la petición de formar el primer programa de natación de Landon. Es posible que estuvieran resentidos porque me había convertido en uno de los mejores atletas de la zona fuera de su control, porque, una vez más, levantaron un muro. Daba igual lo que hiciera, con este tipo no podía ganar. Así que tuve que volver al director, Coates, para otra apelación. Con su ayuda, me convertí en el «equipo de uno» del Landon, y tras aprovechar unos cuantos resquicios en el reglamento de la liga de natación de institutos, me clasifiqué para el campeonato después de varias competiciones duales con unos cuantos institutos. En resumen, reventé una fiesta a la que no me habían invitado.
En Metros estaba obligado a demostrar todo mi potencial en esprín, en los 100 metros mariposa, ya que entre los institutos los 200 metros no era una categoría. Los 100 no eran mi especialidad —en mariposa, al igual que más adelante en mi vida en el triatlón, cuanto más larga la distancia, mejor—, pero de todas formas estaba decidido a ganar. Por desgracia, una vez más, perdí por un pelo y terminé segundo tras mi compañero del equipo de Curl, Mark Henderson (que más tarde sería medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 nadando el tramo de mariposa con el equipo de relevos 4x100 de Estados Unidos que estableció el récord mundial). Llegar segundo acabó convirtiéndose en un hábito.
No gané, pero ese día representé con orgullo a mi instituto, aunque no hubiera recibido el apoyo de ninguno de ellos. Y lo más gratificante fue que mi persistencia, apuntalada por mi alto rendimiento, preparó el terreno para la fundación al año siguiente de un equipo oficial de natación, un equipo que sigue existiendo hoy en día. Aunque estuve exento del programa deportivo de Landon, mi herencia atlética aún perdura.